Tomas Y Ataques Guerrilleros (1965 - 2013)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
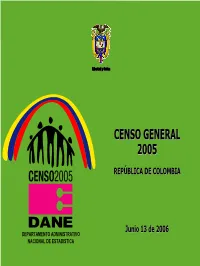
Censo General 2005
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA5 Libertad y Orden CENSOCENSO GENERALGENERAL 20052005 REPÚBLICA DE COLOMBIA Junio 13 de 2006 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Cucuta NACIONAL DE ESTADISTICA5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA5 1 CÚCUTA. Censos de Población 1951-2005 1.400.000 5 77 1.200.000 6. 8 19 13 1. 8. 1.000.000 05 1. 0 as 800.000 62 on 5 9. s r 78 0.51 pe l 2 69 ta 600.000 o T 7.74 1 53 400.000 48 7. 38 200.000 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1 González, Río de Oro, Cúcuta, Abrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cachirá, Chinácota, Convención, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Hacarí, Herrán, La Playa, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Teorama, Tibú, Villa Caro, Villa del Rosario, California, Charta, Matanza, Surata, Tona, Vetas Censos 1951, 1964 y 1973 no comparable segregación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA5 1 CÚCUTA. Personas por hogar 1973-2005 7,00 6,00 99 5, 5,00 gar 4,74 ho 35 9 4, 0 por 4,00 4, nas o s r e P 3,00 2,00 1,00 1970 1980 1990 2000 2010 1 González, Río de Oro, Cúcuta, Abrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cachirá, Chinácota, Convención, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Hacarí, Herrán, La Playa, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Santiago, -

Directorio Alcaldes Norte De Santander 2020-2023
DIRECTORIO ALCALDES NORTE DE SANTANDER 2020-2023 MUNICIPIO NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION TELÉFONO CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB Calle 14 con Carrera 5ª - Esquina Parque Abrego Juan Carlos Jácome Ropero 097 5642072 [email protected] abrego-nortedesantander.gov.co Principal Carrera 6 No. 2-25, Sector el Hospital - Arboledas Wilmer José Dallos 3132028015 [email protected] arboledas-nortedesantander.gov.co Palacio Municipal Bochalema Duglas sepúlveda Contreras Calle 3 No. 3 - 08 Palacio Municipal 097-5863014 [email protected] bochalema-nortedesantander.gov.co Bucarasica Israel Alonso Verjel Tarazona Calle 2 No. 3-35 - Palacio Municipal 3143790005 [email protected] bucarasica-nortedesantander.gov.co Cáchira Javier Alexis Pabón Acevedo Carrera 6 No.5-110 Barrio Centro 5687121 [email protected] Cácota Carlos Augusto Flórez Peña Carrera 3 Nº 3-57 - Barrio Centro 5290010 [email protected] cacota-nortedesantander.gov.co Carrera 4 No. 4-15 Palacio Municipal-Barrio Chinácota José Luis Duarte Contreras 5864150 [email protected] chinacota-nortedesantander.gov.co El Centro Chitagá Jorge Rojas Pacheco XingAn Street No.287 5678002 [email protected] chitaga-nortedesantander.gov.co Convención Dimar Barbosa Riobo Carrera 6 No. 4 -14 Parque Principal Esquina 5630 840 [email protected] convencion-nortedesantander.gov.co Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal Barrio: Cúcuta Jairo Tomas Yáñez Rodríguez 5784949 [email protected] cucuta-nortedesantander.gov.co Centro Carrera 3ra con Calle 3ra Esquina Barrio El Cucutilla Juan Carlos Pérez Parada 3143302479 [email protected] cucutilla-nortedesantander.gov.co Centro Nelson Hernando Vargas Avenida 2 No. -

Lista De Promotores Integrales De Salud
Lista de Promotores Integrales de Salud Para mayor facilidad, consulta nuestra base de Promotores Integrales de Salud en los municipios donde NUEVA EPS está presente con el Régimen Subsidiado. CIUDAD DEPARTAMENTO TELÉFONO Leticia Amazonas 3214481109 Leticia Amazonas 3223447297 Leticia Amazonas 3102877920 Puerto Nariño Amazonas 3223447296 Puerto Nariño Amazonas 3102868210 Arauca Arauca 3222394658 Arauca Arauca 3223450970 Arauquita Arauca 3223450973 Arauquita Arauca 3108652358 Fortul Arauca 3223450974 Saravena Arauca 3223450972 Tame Arauca 3223450971 Baranoa Atlántico 3223472172 Baranoa Atlántico 3203334995 Barranquilla Atlántico 3223470907 Barranquilla Atlántico 3223470907 Barranquilla Atlántico 3108700490 Barranquilla Atlántico 3223446005 Campo de La Cruz Atlántico 3214486403 Candelaria Atlántico 3223008190 Galapa Atlántico 3223480872 Juan de Acosta Atlántico 3223444795 Luruaco Atlántico 3223444786 Malambo Atlántico 3223444785 Malambo Atlántico 3223008008 Malambo Atlántico 3223444785 Manatí Atlántico 3108736088 Palmar de Varela Atlántico 3223008063 Piojo Atlántico 3223445994 Polonuevo Atlántico 3223444784 Polonuevo Atlántico 3223444784 Ponedera Atlántico 3223512169 Puerto Colombia Atlántico 3223445986 Repelón Atlántico 3223510907 Sabanagrande Atlántico 3223445989 Sabanalarga Atlántico 3203334995 Santa Lucía Atlántico 3214489514 Santo Tomás Atlántico 3223009214 Soledad Atlántico 3223009192 Soledad Atlántico 3223008994 Soledad Atlántico 3222486406 Soledad Atlántico 3222486413 Soledad Atlántico 3223484785 Soledad Atlántico 3223444784 Suan -

BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER Corporación Nueva Sociedad De La Región Nororiental De Colombia CONSORNOC
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia CONSORNOC Entidades Socias Fotografías Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Archivo Consornoc con apoyo de Diócesis de Cúcuta. Entidades Ejecutoras Diócesis de Ocaña. y Organizaciones de Base Diócesis de Tibú. Cámara de Comercio de Pamplona. Impresión Cámara de Comercio de Ocaña. maldonadográfico Cámara de Comercio de Cúcuta. Universidad de Pamplona. CONSORNOC Universidad Francisco de Paula Santander. Sede principal Pamplona Carrera 5 Nº 5 – 88 Centro Fundador Pamplona, Monseñor Gustavo Martínez Frías Norte de Santander, Colombia Q.E.P.D. Teléfonos: (7) 5682949 Fax (7) 5682552 Presidente www.consornoc.org.co Dr. Héctor Miguel Parra López E-mail: [email protected] Rector Universidad Francisco de Paula Santander Sede Cúcuta E-mail: [email protected] Dirección Ejecutiva Pbro. Juan Carlos Rodríguez Rozo Sede Ocaña E-mail: [email protected] Coordinación General Hermana Elsa Salazar Sánchez Comité de Redacción Daniel Cañas Camargo Martha Miranda Miranda Nancy Torres Rico Se terminó de imprimir en abril de 2010 Sistematización Leandro Enrique Ramos Solano Liliana Esperanza Prieto Villamizar Alix Teresa Moreno Quintero Esta publicación se elabora en el Marco del II Laboratorio de Paz y cuenta con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad de la Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia- Consornoc y en ningún momento refleja el punto de vista o la opinión de la Unión Europea o Acción -

Characterization of Cocoa (Theobroma Cacao L.) Farming Systems in the Norte De Santander Department and Assessment of Their Sustainability
Characterization of Cocoa (Theobroma cacao L.) Farming Systems in the Norte de Santander Department and Assessment of Their Sustainability Caracterización de los Sistemas de Producción de Cacao (Theobroma cacao L.) en el Departamento de Norte de Santander y evaluación de su sostenibilidad Jesús Arturo Ramírez Sulvarán1; Alina Katil Sigarroa Rieche2 and Rómulo Alberto Del Valle Vargas3 Abstract. The cocoa (Theobroma cacao L.) based economy Resumen. Se considera que el desarrollo de una economía basada has been considered a valid alternative to support sustainable en el cacao (Theobroma cacao L.) constituye una alternativa development in northeastern Colombia. However, there is a válida para impulsar el desarrollo sostenible en el noreste lack of information about the cocoa production systems in the colombiano. Sin embargo, se carece de la información básica region which is needed for the implementation of effective plans necesaria sobre los sistemas de producción de cacao para la to improve their performance and sustainability. Four of the instrumentación de planes que permitan mejorar su desempeño y main cocoa producing municipalities in the Norte de Santander sostenibilidad. Para este estudio, se consideraron cuatro municipios department were considered for this study: Teorama, Bucarasica, del departamento de Norte de Santander: Teorama, Bucarasica, Cúcuta and San Calixto. These entities were selected due to Cúcuta y San Calixto, los cuales fueron seleccionados debido a que their adequate security conditions, availability of field assistants poseen condiciones adecuadas de seguridad, asistentes de campo and departmental representativeness in cocoa production. The y son representativos del departamento en cuanto a producción de objective was to obtain basic information for local, specific and cacao. -

Beneficiarios Ingreso Solidario
BENEFICIARIOS INGRESO SOLIDARIO Primer Segundo Primer Segundo Identificación Municipio Nombre Nombre Apellido Apellido URIEL BAYONA SANCHEZ 5407225 ABREGO YONY ALEIRO BAYONA PAEZ 88287568 ABREGO LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOHADA 13315267 ARBOLEDAS FREDDY MONCADA CARRILLO 13412374 ARBOLEDAS PABLO LIZARAZO CASTILLO 13826211 ARBOLEDAS MARIA RAMONA GARCIA PEREZ 27621129 ARBOLEDAS LENNY YOLIMA RUBIO BUITRAGO 43586180 ARBOLEDAS BELCY XXXX ORTEGA SARMIENTO 27633381 BOCHALEMA JOSÉ BENEDICTO VERA ACEVEDO 5415319 BOCHALEMA LUZ MERCEDES RODRIGUEZ BARON 60376564 BOCHALEMA JOSE ANTONIO MALDONADO CONTRERAS 5416416 BUCARASICA EDUARDO RODRIGUEZ PABON 5419701 CÁCHIRA EDELMIRO RINCON PABON 5419930 CÁCHIRA NESTOR DIOMEDES SALAMANCA ACEVEDO 1091452449 CÁCOTA ALIDA TERESA REYES PEÑA 1126430268 CÁCOTA ROSA JULIA ISIDRO CARRILLO 27645177 CÁCOTA NIDIA IVONNE VILLAMIZAR GRANADOS 27645310 CÁCOTA JOSE ANGEL SUAREZ EUGENIO 5418095 CÁCOTA CARMEN YAVIRA VERA 27682754 CHINACOTA LEILA CAROLINA MÜLLER MONSALVE 27682761 CHINACOTA NANCY PATRICIA PÉREZ BAUTISTA 60421094 CHINACOTA EDISSON MARCELO CONTRERAS DELGADO 88181026 CHINACOTA DIOCELINA PEÑA MORENO 27687184 CHITAGA SAMUEL FUENTES CIFUENTES 13170344 CHITAGÁ YOVANY BAYONA GUTIÉRREZ 13378943 CONVENCION LEANDRO ALBERTO DIAZ SOLANO 13379164 CONVENCION ELKIN ARGELIS BERNAL MERCADO 1005042539 CÚCUTA PAMELA PARRA VARGAS 1006291800 CÚCUTA CARLOS NELSON NOCHES QUINTERO 1006890440 CÚCUTA KENER FABIAN RIVERA GOMEZ 1010059298 CÚCUTA JESSICA PAOLA MARIN 1022334159 CÚCUTA CARMEN DE LA 1034281169 HILARIA CONSOLACIÓN ISARRA DELGADO CÚCUTA -

Cartografía Geológica 87 – Sardinata Departamento De Norte De Santander
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 87 – SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER ANEXO M INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PLANCHA 87 Por: VALENTINA BETANCOURT SUAREZ. GEÓLOGA ANA MILENA CARDOZO ORTIZ. GEÓLOGA DIEGO IBAEÑEZ ALMEIDA GEÓLOGO EDUARDO CASTRO MARIN. GEÓLOGO Bucaramanga, Enero de 2016 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO CONTENIDO Pág. 1. INTRODUCCION ............................................................................................. 9 2. ANALISIS DE LA INFORMACION .................................................................... 10 2.1 RASGOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS GENERALES ....................... 10 2.2 ANALISIS DE RESULTADOS ....................................................................... 11 2.2.1 Estilo de Movimiento:........................................................................... 12 2.2.2 Relación entre los procesos inventariados y las unidades afectadas. ..... 13 2.2.3 Contraste de elementos posibles a afectar si acontece un nuevo movimiento en masa. ........................................................................... 16 2.2.4 Relación entre los procesos inventariados y el uso del suelo. ................ 17 2.2.5 Relación entre los procesos inventariados y los agentes detonantes. .... 19 2.2.6 Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según el estado de erosión. ................................................................................ 20 2.2.7 Relación entre los procesos inventariados y la pendiente del terreno. ... 22 2.2.8 Movimientos en masa según su importancia. -

Mapa # 19 Riesgo Por Presencia De Grupos Armados Organizados – GAO Para Elecciones 2018
■ riesgo por presencia y acciones unilaterales de grupos armados al margen de la ley Mapa # 19 Riesgo por presencia de Grupos Armados Organizados – GAO para elecciones 2018 La Guajira Santa Marta San Andrés y Providencia Barranquilla Atlántico Cartagena Magdalena Cesar Córdoba Sincelejo Sucre Convención Lorica Chinú ¯ Los Córdobas El Carmen Sahagún Arboletes Bolívar Te ora ma Tibú Necoclí Montería Acandí Puerto Santander Valencia Ayapel Nechí Sardinata Unguía Turbo Cúcuta Córdoba Montecristo Ocaña Tierralta Cáceres Norte de Santander Chigorodó El Bagre Ta raz á Puerto Wilches Chinácota Riosucio Ituango Segovia Cantagallo Bucaramanga Carmen del Darién Dabeiba Yarumal Remedios Barrancabermeja Murindó Buriticá Antioquia Arauca Puerto Berrío Anzá Santander Bahía Solano San Carlos Armenia Nuquí Chocó Pueblorrico Boyacá Alto Baudó Lloró Caldas Casanare Bajo Baudó Risaralda Cundinamarca Medio Baudó Risaralda Guasca Vichada Cajamarca Ibagué El Litoral del San Juan Bogotá DWCW Tolima Villavicencio Valle del Cauca Buenaventura Meta San Martín Cali Padilla Caloto Cauca Huila Guainía El Ta m bo Popayán Paicol San José del Guaviare Tumaco La Vega Guaviare Nariño El Rosario Pitalito Tumaco Barbacoas Cumbal Putumayo Vaupés Puerto Asís Caquetá 158 Amazonas Municipios con presencia de Grupos Armados Organizados NñO1U ñ35W2 5W2 KmsW O 1O ñOO HOO OO (OO mapas y factores de riesgo electoral: elecciones nacionales 2018 ■ • Riesgo por presencia de Gru- San Jerónimo San Sebastián Tierralta El Tarra pos Armados Organizados Segovia Villa Rica Valencia Hacarí Tarazá Chocó 11 Cundinamarca 1 Ocaña Antioquia 29 Turbo Acandí Guasca Puerto Santander Anzá Valdivia Alto Baudó Guaviare 1 San Calixto Apartadó Yarumal Bahía Solano San José del Guaviare Sardinata Arboletes Zaragoza Bajo Baudó Huila 2 Teorama Armenia Atlántico 1 Carmen del Darién Paicol Tibú Briceño Barranquilla El Litoral del San Juan Pitalito Putumayo 1 Buriticá Bogotá D.C. -

LEFT UNDEFENDED WATCH Killings of Rights Defenders in Colombia’S Remote Communities
HUMAN RIGHTS LEFT UNDEFENDED WATCH Killings of Rights Defenders in Colombia’s Remote Communities Left Undefended Killings of Rights Defenders in Colombia’s Remote Communities Copyright © 2021 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 978-1-62313-890-5 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice. Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all. Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich. For more information, please visit our website: http://www.hrw.org FEBRUARY 2021 ISBN: 978-1-62313-890-5 Left Undefended Killings of Rights Defenders in Colombia’s Remote Communities Map .................................................................................................................................. i Summary ......................................................................................................................... 1 Recommendations .......................................................................................................... -

C. M. Tschanz, R. B. Hall, Tomas Feininger, D. E. Ward Richard Goldsmith, D
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR GEOLOGICAL SURVEY PROJECT REPORT Colombia Investigations (IR) CO-5 SUMMARY OF MINERAL RESOURCES IN FOUR SELECTED AREAS OF COLOMBIA by" C. M. Tschanz, R. B. Hall, Tomas Feininger, D. E. Ward Richard Goldsmith, D. H. MacLaughlin, and E. K. Maughan U. S. Geological Survey U. S. Geological Survey OPEN FILE REPORT This report is preliminary and has not been edited or reviewed for conformity with Geological Survey standards or nomenclature. 1968 SUMMARY OF MINERAL RESOURCES IN FOUR SELECTED AREAS OF COLOMBIA by C. M. Tschanz, R. B. Hall, Tomas Feininger, D. E. W<_rd, Richard Goldsmith, D. H. MacLaughlin, and E. K. Maughan U. S. Geological Survey Introducti.on Summary ci? r/-insir,I E-asourcec of the 3ierra Nevada de Canta Marta, by Charles M, Tschanz Summary of Reserves . 4 Mon -metallic minerals Limestone 5 Marble " ? Dolomite 8 Talc-tremoiite 3 Clay ar.cl feldspar . 8 Metallic Minerals Deposits of iron^ titanium and apatite 9 Summary of Mineral Resources in Zone II A, . Central Cordillera by Robert E.Hall Introduction 11 Non-Metallic Resources . Asbestos 11 Cement-, raw materials ' 12 Kaolin clays 12 Decorative building stone 13 Feldspar 13 Quarts and silica sand 13 Talc " 13 Miscellaneous . 14 Metallic Mineral Resources Chromite 14 , Copper ^ 15 Gold and Silver 15 Placer gold 16 Iron ore 16 Lead and Zinc 13 Manganese - 17 Mercury . 17 Nickeliferous late rite 18 Paje 170, ummary of Mineral Resources in Zone IIB, C entral Cordillera, by Tcinas Feininrjer J n t r o j. u c t io :i 19 Metallic Mineral Resources "i "* j. -

Caracterización De Los Medios De Comunicación En Los Territorios
Caracterización de los Medios de Comunicación en los Territorios para la Formulación de Políticas de Medios con el Eje de Comunicación y Cultura Componente: Caracterización de Experiencias Destacadas Laura Cecilia Cala Matiz Foto: María Isabel Campos. Emisora Nasa Stereo. Cauca Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN: LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN COLOMBIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO 5 METODOLOGÍA 11 SEMILLERO DE COMUNICADORES: LA EXPERIENCIA DE SARDINATA ESTÉREO Y TELESAR 12 NORTE DE SANTANDER: LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN NÚMEROS 12 SARDINATA ESTÉREO: UNA HISTORIA DE APRENDIZAJES Y RECONOCIMIENTOS 13 EN 20 AÑOS, ALGUNAS COSAS HAN CAMBIADO 16 UNA ESCUELA PARA NUEVOS TALENTOS DE LA COMUNICACIÓN 17 RETOS PARA SUPERAR EN UNA NUEVA ETAPA 18 TELESAR, CANAL 10. NUESTRO ESPACIO COMUNITARIO 20 VALLE DEL CAUCA: DOS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS QUE LE APUESTAN A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PAZ 22 VOCES DEL PACÍFICO 22 CONTEXTO GENERAL DE BUENAVENTURA 22 EL RECORRIDO DE VOCES DEL PACÍFICO 24 LA MÚSICA COMO PEDAGOGÍA QUE ARTICULA LA COMUNIDAD Y LA CULTURA 27 UNA APUESTA POR LA INFORMACIÓN LOCAL DE CARÁCTER COMUNITARIO 29 VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 31 LA APUESTA PERMANENTE POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN 32 PLUSS STEREO (ANTES FLORIDA STEREO) 34 UNA TRADICIÓN EN LA RADIO 35 UNA NUEVA ETAPA 36 PLUSS STEREO EN LAS REDES SOCIALES 40 EMISORAS INDÍGENAS DEL CAUCA: UN PLAN DE VIDA 42 NASA STEREO, DIFUSIÓN DEL PROYECTO NASA 43 UN PROYECTO INSTITUCIONAL DEL PUEBLO NASA EN RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES 44 CONTENIDOS RADIALES PARA CONSTRUIR EL PLAN DE -

Detrital U–Pb Provenance, Mineralogy, and Geochemistry of the Cretaceous Colombian Back–Arc Basin
Volume 2 Quaternary Chapter 8 Neogene https://doi.org/10.32685/pub.esp.36.2019.08 Detrital U–Pb Provenance, Mineralogy, and Published online 25 November 2020 Geochemistry of the Cretaceous Colombian Back–Arc Basin Paleogene Javier GUERRERO1* , Alejandra MEJÍA–MOLINA2 , and José OSORNO3 1 [email protected] Abstract The geology of the Cretaceous Colombian back–arc basin is reviewed con- Universidad Nacional de Colombia Cretaceous sidering detrital U–Pb provenance ages, mineralogy, and geochemistry of samples Sede Bogotá Departamento de Geociencias collected from outcrop sections and wells at several localities in the core of the Eastern Carrera 30 n.° 45–03 Bogotá, Colombia Cordillera, Middle Magdalena Valley, and Catatumbo areas. The data set supports previ- 2 [email protected] ous studies indicating a basin with main grabens in the present–day Eastern Cordillera Universidad Yachay Tech Hacienda Urcuquí s/n y Proyecto Yachay Jurassic between the Guaicáramo/Pajarito and Bituima/La Salina border faults, which operated Urcuquí, Ecuador as normal faults during the Cretaceous. Limestones are common on the western and 3 [email protected] Agencia Nacional de Hidrocarburos northern sides of the basin, whereas terrigenous strata predominate on the eastern Calle 26 n.° 59–65, segundo piso and southern sides. After the Berriasian, grabens were connected by marine flooding Bogotá, Colombia during the Valanginian, with two main source areas documented by distinct element * Corresponding author Triassic and mineral contents, one in the Central Cordillera magmatic arc and the other in the Guiana Shield. Some elements present in Lower Cretaceous shales, including scan- Supplementary Information: dium, vanadium, and beryllium, are not related to the sediment supply areas for the S: https://www2.sgc.gov.co/ LibroGeologiaColombia/tgc/ basin but instead are linked to Valanginian to Cenomanian hydrothermal activity and sgcpubesp36201908s.pdf Permian dikes of gabbro, diorite, and tonalite emplaced during the main phase of extension in the basin.