“Fiesta De Verdiales” Bien De Interés Cultural
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rhythmic Foundation and Accompaniment
Introduction To Flamenco: Rhythmic Foundation and Accompaniment by "Flamenco Chuck" Keyser P.O. Box 1292 Santa Barbara, CA 93102 [email protected] http://users.aol.com/BuleriaChk/private/flamenco.html © Charles H. Keyser, Jr. 1993 (Painting by Rowan Hughes) Flamenco Philosophy IA My own view of Flamenco is that it is an artistic expression of an intense awareness of the existential human condition. It is an effort to come to terms with the concept that we are all "strangers and afraid, in a world we never made"; that there is probably no higher being, and that even if there is he/she (or it) is irrelevant to the human condition in the final analysis. The truth in Flamenco is that life must be lived and death must be faced on an individual basis; that it is the fundamental responsibility of each man and woman to come to terms with their own alienation with courage, dignity and humor, and to support others in their efforts. It is an excruciatingly honest art form. For flamencos it is this ever-present consciousness of death that gives life itself its meaning; not only as in the tragedy of a child's death from hunger in a far-off land or a senseless drive-by shooting in a big city, but even more fundamentally in death as a consequence of life itself, and the value that must be placed on life at each moment and on each human being at each point in their journey through it. And it is the intensity of this awareness that gave the Gypsy artists their power of expression. -

The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance
The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies Edited by K. Meira Goldberg and Antoni Pizà The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies Edited by K. Meira Goldberg and Antoni Pizà This book first published 2016 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2016 by K. Meira Goldberg, Antoni Pizà and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-9963-1 ISBN (13): 978-1-4438-9963-5 Proceedings from the international conference organized and held at THE FOUNDATION FOR IBERIAN MUSIC, The Graduate Center, The City University of New York, on April 17 and 18, 2015 This volume is a revised and translated edition of bilingual conference proceedings published by the Junta de Andalucía, Consejería de Cultura: Centro de Documentación Musical de Andalucía, Música Oral del Sur, vol. 12 (2015). The bilingual proceedings may be accessed here: http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/do cumentacion/revistas/revistas-mos/musica-oral-del-sur-n12.html Frontispiece images: David Durán Barrera, of the group Los Jilguerillos del Huerto, Huetamo, (Michoacán), June 11, 2011. -

Representative List
Representative List Original: English and French CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE Fifth session Nairobi, Kenya November 2010 NOMINATION FILE NO. 00363 FOR INSCRIPTION ON THE REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN 2010 A. STATE(S) PARTY(IES) For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed. Spain B. NAME OF THE ELEMENT B.1. Name of the element in English or French This is the official name of the element that will appear in published material about the Representative List. It should be concise. Please do not exceed 200 characters, including spaces and punctuation. The name should be transcribed in Latin Unicode characters (Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A or Latin Extended Additional). Flamenco B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned, if applicable This is the official name of the element in the vernacular language corresponding to the official name in English or French (point B.1.). It should be concise. Please do not exceed 200 characters in Unicode (Latin or others), including spaces and punctuation. EL FLAMENCO RL10 – No. 00363 – page 1 B.3. Other name(s) of the element, if any In addition to the official name(s) of the element (B.1.) please mention alternate name(s), if any, by which the element is known, in Unicode characters (Latin or others). CANTE JONDO C. CHARACTERISTIC OF THE ELEMENT C.1. Identification of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned According to the 2003 Convention, intangible heritage can only be identified with reference to communities, groups or individuals that recognize it as part of their cultural heritage. -

Evolution and Structure in Flamenco Harmony
Evolution and Structure in Flamenco Harmony By Peter Manuel The unprecedented vogue and revitalization of flamenco since the early 1960s have generated a considerable amount of scholarly literature on the subject, written primarily by Spaniards. These studies, while contributing greatly to our understanding of flamenco in its historical and social context, have tended to avoid less overtly humanistic subjects, including any analyt ical discussion of the structural aspects of flamenco as music per se. Hence, such a topic as the structure of flamenco harmony has received only passing mention in flamenco studies or oblique reference in guitar manuals. While flamenco musicians themselves are generally uninterested in theo rizing about their music, flamenco harmony is one of the most crucial expres sive aspects of the genre and certainly merits some study in this regard. On a broader level, an inquiry into flamenco harmony may reveal some of the- processes by which musical acculturation and instrumental idiosyncracies can generate a syncretic and highly distinctive harmonic system. This article addresses certain aspects of the development and present form of flamenco harmony. In brief, it advances two hypotheses: first, that flamen co harmony is a syncretic product of Arab modal practice and European harmony, and second, that many of the most distinctive features of the har monic system, and in particular the use of altered chords, have arisen in direct connection with idiosyncratic characteristics of the guitar. The first of these theses, although difficult to document, is hardly original, and indeed, is widely taken for granted among flamenco scholars. Before proceeding direct ly to these arguments, some introduction to flamenco harmony and style may be appropriate here. -

Andalucía Flamenca: Music, Regionalism and Identity in Southern Spain
Andalucía flamenca: Music, Regionalism and Identity in Southern Spain A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Ethnomusicology by Matthew Machin-Autenrieth © Matthew Machin-Autenrieth 2013 Tables of Contents Table of Contents i List of Plates iv List of Examples iv List of Figures v Conventions vi Acknowledgments viii Abstract x Introduction 1 PART ONE Chapter One: An Overview of Flamenco 6 The Identities of Flamenco 9 The Materials of Flamenco 12 The Geographies of Flamenco 19 The Scholars of Flamenco 25 Chapter Two: Music, Regionalism and Political Geography 36 Political Geography and Music 37 Region, Regionalisation and Regionalism 43 Regionalism and Music 51 The Theoretical Framework 61 Conclusions 68 Chapter Three: Methodology 70 Virtual Ethnography: In Theory 70 Virtual Ethnography: In Practice 79 Field Research in Granada 86 Conclusions 97 Chapter Four: Regionalism, Nationalism and Ethnicity in the History of Flamenco 98 Flamenco and the Emergence of Andalucismo (1800s–1900s) 99 Flamenco and the Nation: Commercialisation, Salvation and Antiflamenquismo 113 Flamenco and Political Andalucismo (1900–1936) 117 Flamenco during the Franco Regime (1939–75) 122 Flamenco since the Transition to Democracy (1975 onwards) 127 Conclusions 131 i Chapter Five: Flamenco for Andalusia, Flamenco for Humanity 133 Flamenco for Andalusia: The Statute of Autonomy 134 Flamenco for Humanity: Intangible Cultural Heritage 141 The Regionalisation of Flamenco in Andalusia 152 Conclusions 169 PART -

L-TMFE Muestra Sample.Pdf
RITMO FAMILIA RÍTMICA EN COMPÁS TERNARIO. CANTES REPRESENTATIVOS Fandangos Los Fandangos de Huelva son los más representativos de la familia rítmica de palos ternarios. Tienen su origen en los Verdiales, utilizando el mismo compás que estos últimos, con una diferencia significativa que radica en la ubicación de los cambios armónicos dentro del compás: mientras que en los Verdiales y en las Malagueñas para baile coinciden armonía y acentos rítmicos - ambos ternarios-, en los Fandangos los cambios armónicos y la rítmica se contradicen -armonía binaria y ritmo ternario-. Lo mismo sucede en las Sevillanas y en otros bailes de la escuela bolera española, todos ellos en compás ternario, en los que ciertos cambios armónicos se producen en la parte más débil del compás. (Ver Sevillanas en el capítulo ARMONÍA) El ciclo rítmico correspondiente al estribillo instrumental propio del Fandango, al que podríamos llamar compás de Fandango, es un compás de doce tiempos, agrupados de tres en tres, de lo que resultarían cuatro compases de 3/4 si se usa este compás en la trascripción. El esquema del patrón rítmico es el siguiente: Otras trascripciones posibles son las siguientes: Ejemplo de estribillo instrumental de Verdiales para piano con el acompañamiento propio de estos cantes, llamado “abandolao”: 1 ARMONÍA Alegrías1 Las Alegrías surgieron del aflamencamiento de la jota aragonesa, en un proceso en que el 3/4 de la jota se convierte en compás de doce, mediante la asimetría de acentos característica de este compás flamenco. La armonía de las coplas (I / I / I / V / V / V / V / I), que permanece similar a la de la jota, está sujeta a la fórmula pregunta-respuesta, en la que a los primeros cuatro acordes de la pregunta (I I I V) le corresponden sus contrarios en la respuesta (V V V I). -

The Flamenco Guitar by “Flamenco Chuck” Keyser
Toque Flamenco: The Flamenco Guitar By “Flamenco Chuck” Keyser Academy of Flamenco Guitar P.O. Box 1292 Santa Barbara, CA 93102 [email protected] http://members.aol.com/BuleriaChk/private/flamenco.html © Charles H. Keyser 1998 (painting by Rowan Hughes) Introduction To Flamenco Contents Introduction Basic Rhythm Basic Chords Basic Rasgueados 2/4, 4/4 Compas Family 6/8, 3/4 Compas Family Barred Chords Introduction Flamenco Guitar Position The traditional flamenco guitar is balanced on the right thigh; with the neck extending diagonally across the body upwards from right to left. (from the player’s point of view. The body of the guitar is held in place by the pressure of the upper right arm, and the right forearm extends downward to the guitar strings. This is a difficult position to master, and is used most often in accompaniment of a singer or dancer, since it lends itself to active participation in the surrounding flamenco environment. It is difficult at first; the hand position will probably be cramped, the guitar will tend to slip, and it is difficult to see the strings (when accompanying, flamenco guitarists rely on their guitar experience, and play without looking; they “internalize” the basic techniques necessary). An alternative is to with the right leg crossed over the left (or vice versa), a more comfortable position, and one used by a great many guitarists today (including Paco de Lucia). However, the traditional position is far better suited for driving rasgueado and basic thumb technique. The fancy fingerwork up the neck isn’t nearly as important in flamenco as the social participation, keeping solid rhythm, and feeling the music, and the traditional position is more effective for these priorities. -

Concert Recording 2012-10-02
University of Arkansas, Fayetteville ScholarWorks@UARK Concert Recordings Music 10-2-2012 Concert recording 2012-10-02 Ronald Radford Follow this and additional works at: https://scholarworks.uark.edu/musccr Part of the Music Performance Commons Citation Radford, R. (2012). Concert recording 2012-10-02. Concert Recordings. Retrieved from https://scholarworks.uark.edu/musccr/8 This Music Performance is brought to you for free and open access by the Music at ScholarWorks@UARK. It has been accepted for inclusion in Concert Recordings by an authorized administrator of ScholarWorks@UARK. For more information, please contact [email protected]. RONALD RADFORD, Flamenco Guitarist University of Arkansas Music Department This brilliant American Flamenco virtuoso has evoked Presents standing ovations on four continents. He has been acclaimed in Mexico City for performances, "equal to those on any Flamenco stage in Madrid, Seville or Andalusia." His Carnegie Recital Hall and Kennedy Center concerts were enthusiastically received, but perhaps the highest tribute comes from Madrid: "He has duende, the Spanish equivalent of soul!" A protege of the legendary Carlos Montoya, Radford lived and traveled in Spain where he immersed himself in the musical wisdom of the Gypsy Flamenco guitar masters, in addition to classical studies with Andres Segovia. He is the only individual to be awarded a Fulbright Scholarship in Flamenco. His international tours have taken him to fifteen countries from Australia to Switzerland and from Canada to Panama. He toured for the U.S. State Department as a musical ambassador in Mexico, Guatemala and other Latin American countries. He is currently on tour to colleges and concert series across the United States, and his exciting CD, Viva Flamenco! and new DVD Live Your Passion! are available worldwide. -

Texto Completo
Revista Internacional Nº 12 Año 2015 ESPAÑOLES, INDIOS, AFRICANOS Y GITANOS. EL ALCANCE GLOBAL DEL FANDANGO EN MÚSICA, CANTO Y DANZA SPANIARDS, INDIANS, AFRICANS AND GYPSIES: THE GLOBAL REACH OF THE FANDANGO IN MUSIC, SONG, AND DANCE CONSEJERÍA DE CULTURA Centro de Documentación Musical de Andalucía MÚSICA ORAL DEL SUR, Nº 12, Año 2015 ISSN 11388579 1 Centro de Documentación Musical de Andalucía Actas del congreso internacional organizado por The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York el 17 y 18 de abril del 2015 Proceedings from the international conference organized and held at The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York, on April 17 and 18, 2015 Depósito Legal: GR487/95 I.S.S.N.: 11388579 Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura. Centro de Documentación Musical de Andalucía Carrera del Darro, 29 18010 Granada [email protected] www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es Facebook: http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia Twitter: http://twitter.com/CDMAndalucia 2 MÚSICA ORAL DEL SUR, Nº 12, Año 2015 ISSN 11388579 Centro de Documentación Musical de Andalucía Música Oral del Sur es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural aplicada a la música y tendiendo puentes desde la música de tradición oral a otras manifestaciones artísticas y contemporáneas. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas. Presidente ROSA AGUILAR RIVERO Director REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO Coordinación K. MEIRA GOLDBERG ANTONI PIZÀ Presidente del Consejo Asesor JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD Consejo Asesor MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. -

4E Francia:Maquetación 1 10/1/08 18:33 Page 1
4E_francia:Maquetación 1 10/1/08 18:33 Page 1 ESPECTÁCULO-TALLER PARA LA DIFUSIÓN DEL FLAMENCO ENTRE EL PÚBLICO INFANTIL EL FLAMENCO EN CUATRO silvia marín flamenco para niños ESTACIONES guía didáctica 4E_francia:Maquetación 1 10/1/08 18:33 Page 2 INTRODUCCIÓN OBJETIVOS El flamenco es una de las expresiones musicales de nuestro tiempo que Difusión del arte flamenco más fácilmente conecta con las emociones y los sentimientos humanos: Este taller de música quiere transmitir a los chavales la belleza, la las alegrías y las penas son sus argumentos expresivos. Como creación fuerza y la variedad del flamenco, para que lo disfruten y lo vivan no popular, integra con gran altura creativa la música, la voz, la poesía y el solo como público del futuro sino como parte del público de hoy: el baile, y como manifestación cultural, trasciende con naturalidad cualquier público infantil. Durante el concierto se dan las claves más adecuadas frontera por lejana que sea. para que los chicos puedan acceder de una forma sencilla al flamenco Sus orígenes hay que situarlos, sin duda, en la baja Andalucía atlántica, entendiéndolo y valorándolo. aunque se extiende rápidamente por toda la comunidad andaluza, in- El flamenco es un arte conocido, aplaudido y practicado en los cinco cluso por las regiones vecinas de Extremadura, Castilla y Murcia, continentes. De hecho, en los países más dispares del planeta existe una llegando a contagiar a todo el territorio de la Península Ibérica en una gran afición: academias de baile, tablaos y festivales flamencos, relación de dar y tomar músicas y ritmos. -
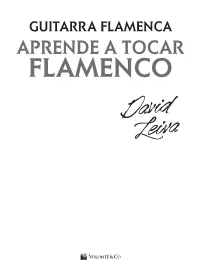
APRENDE a TOCAR FLAMENCO Dedicado a Mis Hijos Marc Y Aina
Guitarra Flamenca APRENDE A TOCAR FLAMENCO Dedicado a mis hijos Marc y Aina CD: Producción en “Leiva Studi” MP3 guitarra + percusión Agradecimientos: A Institut Flamenco de Barcelona por dejar sus instalaciones para desarrollar el libro. www.institutflamenco.com Al Taller de Músics por su asesoramiento en el proyecto. www.tallerdemusics.com Fotografía: Teresa Sala y Taller de Músics Todas las composiciones y textos son de autoría de David Leiva Foto de portada: Flamencolive - RGB © 2018 Volontè & Co. s.r.l. - Milano All rights reserved No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. All rights reserved. ÍNDICE INTRODUCCIÓN . 5 BIOGRAFÍA . 6 CONSEJOS DE ESTUDIO . 7 LENGUAJE MUSICAL Y ARMONÍA . 8 RELOJ FLAMENCO . 12 GRÁFICO DE LAS NOTAS EN EL DIAPASÓN DE LA GUITARRA . 13 Afinación Y partes DE la guitarra . 14 POSICIÓN DE LA MANO DERECHA E IZQUIERDA . 16 ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS . 17 TÉCNICA PARA MANO DERECHA Rueda DE acordes . 19 Pulgar . 20 Notas simultáneas . 21 Arpegio . 21 Trémolo . 23 Picado . 24 AlzapÚA . 26 RASGUEO . 27 los Estilos SOLEÁ . 30 SOLEÁ POR BULERÍAS . 36 SIGUIRIYA . 42 SERRANA . 48 ALEGRÍAS . 54 FANDANGOS . 60 BULERÍAS . 66 VERDIALES . 72 GUAJIRA . 78 SEVILLANAS . 84 TIENTOS . 88 TANGOS . 94 RUMBA . 100 TARANTO . 106 FARRUCA . 112 GRANAINA . 118 MALAGUEÑA . 123 los estudios ESTUDIO 1 . 131 ESTUDIO 2 . 134 ESTUDIO 3 . 136 GLOSARIO . 138 3 GuIa DE CD 1 SOLEÁ 1 . -

Classical Guitar Magazine December 2013
cgmagxmas_CGMagDec08InsideFC 2 08/11/2013 11:14 Page 1 51A St Mary's Road Bearwood West Midlands B67 5DH England Telephone 0121 429 7446 International +44 121 429 7446 email [email protected] We wish all readers and customers a very Happy Christmas and Prosperous New Year We will be open extended hours over the festive season and would be delighted to see you! www.classicalguitar.co.uk Features Editor: Guy Traviss C L A S S I C A L Reviews Editor: Tim Panting Music Editor: Neil Smith Managing Editor: Maurice J. Summerfield News Editor: DECEMBER 2013 Thérèse Wassily Saba VOLUME 32, No.4 4 GEditorialUITAR 5 Classical Guitar News – Compiled by Thérèse Wassily Saba 8 Events, Festivals and Competitions 10 Concert Diary 11 Manuel Barrueco – Interviewed by Thérèse Wassily Saba 20 Guitar Playing for Adult Learners – by Carlos Bonell Manuel Barrueco – 22 14th Hersbruck International Guitar Festival – by Paul Fowles page 11. 26 Music Matters, The Content and Context of Performance – by Guy Traviss 28 City of Derry Guitar Festival – by Paul Fowles 30 Views from Everywhere – Compiled by Thérèse Wassily Saba 33 22nd West Dean International Festival and Summer School – by Guy Traviss 36 Momentito – by Graham Wade 37 Music Reviews 43 CD Reviews 45 Personal Reviews 46 Book Reviews 47 DVD Reviews 48 Product Reviews 49 Concert Reviews 51 Rincon Flamenco No.70: DVD/Book Review – by Paul Magnussen 54 Obituary – Oscar Castro-Neves (1940–2013) 54 Letters to the Editor 56 Classical Guitar Teachers 57 Classical Guitar Societies Contributors: Lawrence Del Casale, Julia Crowe, Zbigniew Dubiella, Paul Fowles, Allan Clive Jones, Paul Magnussen, Oliver McGhie, Jorge Morel, 14th Hersbruck International Danielle Ribouillault, David Russell, Maria Isabel Siewers, Rico Stover, Maurice J.