Benoît Jacquot
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Feature Films
FEATURE FILMS NEW BERLINALE 2016 GENERATION CANNES 2016 OFFICIAL SELECTION MISS IMPOSSIBLE SPECIAL MENTION CHOUF by Karim Dridi SPECIAL SCREENING by Emilie Deleuze TIFF KIDS 2016 With: Sofian Khammes, Foued Nabba, Oussama Abdul Aal With: Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Catherine Hiegel, Alex Lutz Chouf: It means “look” in Arabic but it is also the name of the watchmen in the drug cartels of Marseille. Sofiane is 20. A brilliant Some would say Aurore lives a boring life. But when you are a 13 year- student, he comes back to spend his holiday in the Marseille ghetto old girl, and just like her have an uncompromising way of looking where he was born. His brother, a dealer, gets shot before his eyes. at boys, school, family or friends, life takes on the appearance of a Sofiane gives up on his studies and gets involved in the drug network, merry psychodrama. Especially with a new French teacher, the threat ready to avenge him. He quickly rises to the top and becomes the of being sent to boarding school, repeatedly falling in love and the boss’s right hand. Trapped by the system, Sofiane is dragged into a crazy idea of going on stage with a band... spiral of violence... AGAT FILMS & CIE / FRANCE / 90’ / HD / 2016 TESSALIT PRODUCTIONS - MIRAK FILMS / FRANCE / 106’ / HD / 2016 VENICE FILM FESTIVAL 2016 - LOCARNO 2016 HOME by Fien Troch ORIZZONTI - BEST DIRECTOR AWARD THE FALSE SECRETS OFFICIAL SELECTION TIFF PLATFORM 2016 by Luc Bondy With: Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti, Loic Batog, Lena Sukjkerbuijk, Karlijn Sileghem With: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Bulle Ogier, Yves Jacques Dorante, a penniless young man, takes on the position of steward at 17-year-old Kevin, sentenced for violent behavior, is just let out the house of Araminte, an attractive widow whom he secretly loves. -
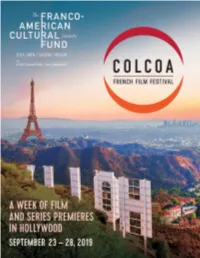
Here Was Obviously No Way to Imagine the Event Taking Place Anywhere Else
New theatre, new dates, new profile, new partners: WELCOME TO THE 23rd AND REVAMPED VERSION OF COLCOA! COLCOA’s first edition took place in April 1997, eight Finally, the high profile and exclusive 23rd program, years after the DGA theaters were inaugurated. For 22 including North American and U.S Premieres of films years we have had the privilege to premiere French from the recent Cannes and Venice Film Festivals, is films in the most prestigious theater complex in proof that COLCOA has become a major event for Hollywood. professionals in France and in Hollywood. When the Directors Guild of America (co-creator This year, our schedule has been improved in order to of COLCOA with the MPA, La Sacem and the WGA see more films during the day and have more choices West) decided to upgrade both sound and projection between different films offered in our three theatres. As systems in their main theater last year, the FACF board an example, evening screenings in the Renoir theater made the logical decision to postpone the event from will start earlier and give you the opportunity to attend April to September. The DGA building has become part screenings in other theatres after 10:00 p.m. of the festival’s DNA and there was obviously no way to imagine the event taking place anywhere else. All our popular series are back (Film Noir Series, French NeWave 2.0, After 10, World Cinema, documentaries Today, your patience is fully rewarded. First, you will and classics, Focus on a filmmaker and on a composer, rediscover your favorite festival in a very unique and TV series) as well as our educational program, exclusive way: You will be the very first audience to supported by ELMA and offered to 3,000 high school enjoy the most optimal theatrical viewing experience in students. -

The Beauty of the Real: What Hollywood Can
The Beauty of the Real The Beauty of the Real What Hollywood Can Learn from Contemporary French Actresses Mick LaSalle s ta n f or d ge n e r a l b o o k s An Imprint of Stanford University Press Stanford, California Stanford University Press Stanford, California © 2012 by Mick LaSalle. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system without the prior written permission of Stanford University Press. Printed in the United States of America on acid-free, archival-quality paper Library of Congress Cataloging-in-Publication Data LaSalle, Mick, author. The beauty of the real : what Hollywood can learn from contemporary French actresses / Mick LaSalle. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8047-6854-2 (cloth : alk. paper) 1. Motion picture actors and actresses--France. 2. Actresses--France. 3. Women in motion pictures. 4. Motion pictures, French--United States. I. Title. PN1998.2.L376 2012 791.43'65220944--dc23 2011049156 Designed by Bruce Lundquist Typeset at Stanford University Press in 10.5/15 Bell MT For my mother, for Joanne, for Amy and for Leba Hertz. Great women. Contents Introduction: Two Myths 1 1 Teen Rebellion 11 2 The Young Woman Alone: Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, and Nathalie Baye 23 3 Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, and the Temptations of Vanity 37 4 The Shame of Valeria Bruni Tedeschi 49 5 Sandrine Kiberlain 61 6 Sandrine -

Movie Museum OCTOBER 2012 COMING ATTRACTIONS
Movie Museum OCTOBER 2012 COMING ATTRACTIONS THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY MONDAY 2 Hawaii Premieres! Hawaii Premiere! 2 Hawaii Premieres! TRAIN OF LIFE 2 Hawaii Premieres! LA RAFLE OUR HAPPY LIVES BAD FAITH aka Train de vie SECRETS OF STATE (2010-France/Ger/Hung) aka Nos vies heureuses aka Mauvaise foi (1998-Fr/Bel/Neth/Isr/Rom) aka Secret defense French w/Eng subtitles, w.s (1999-France) (2006-Belgium/France) French w/subtitles & w.s. (2008-France) Jean Reno, Mélanie Laurent. French w/subtitles, w.s. French w/subtitles & w.s. with Lionel Abelanski, Rufus. French w/Eng subtitles, w.s 12:00, 2:15 & 9:00pm only Marie Payen, Sami Bouajila. D: Roschdy Zem. 12:00, 1:45 & 8:15pm only Gerard Lanvin, Vahina Giocante ---------------------------------- 12 & 8pm only 12:00, 1:30 & 8:15pm only ---------------------------------- 12:00, 1:45 & 8:30pm only BAD FAITH ---------------------------------- --------------------------------- Hawaii Premiere! ---------------------------------- aka Mauvaise foi TRAIN OF LIFE SUMMER THINGS LA RAFLE OUR HAPPY LIVES (2006-Belgium/France) aka Train de vie Embrassez qui vous voudrez (2010-France/Ger/Hung) aka Nos vies heureuses French w/subtitles & w.s. (1998-Fr/Bel/Neth/Isr/Rom) (2002-France/UK/Italy) French w/Eng subtitles, w.s (1999-France) Cécile De France, Roschdy French w/subtitles & w.s. French w/subtitles & w.s. Jean Reno, Mélanie Laurent, French w/subtitles, w.s. Zem, Jean-Pierre Cassel. with Lionel Abelanski, Rufus. Charlotte Rampling. Gad Elmaleh, Hugo Leverdez. Marie Payen, Sami Bouajila. 4:30, 6:00 & 7:30pm only 2:30, 4:15 & 6:00pm only 3:00, 4:45 & 6:30pm only 3:45 & 6:00pm only 3:30 & 6:00pm only 4 5 6 7 8 Hawaii Premiere! 50th Anniversary CONVERSATIONS SUMMER THINGS Cuban Missile Crisis PROMETHEUS (2012-US/UK) WITH MY GARDENER (2002-France/UK/Italy) X-MEN: FIRST CLASS (2007-France) French w/subtitles & w.s. -

Film Schedule
5TH ANNUAL ALLIANCE FRANÇAISE FRENCH FILM FESTIVAL WRONG COPS, JAZZTRONAUTS AND SYNCHRONIZED SWIMMING Alliance Française du Manitoba is a not-for-profit organization dedicated to teaching and promoting French and its diverse culture. For the 5th time, the Alliance Française’s French Film Festival, curated by Damien Ferland and Alan Nobili, will give Winnipeggers the opportunity to see a diverse selection of French feature-length movies. Amanda A Summer’s Tale (Conte d’été) Mr. Klein Directed by Mikhaël Hers Directed by Éric Rohmer Directed by Joseph Losey 2018, France, 107 min 1996, France, 113 min 1976, France, 123 min French with English subtitles French with English subtitles French with English subtitles Thursday, March 7 / 7 pm Saturday, March 9 / 5 pm Sunday, March 10 / 2:30 pm Modern-day Paris. Twenty-four-year-old David (Vincent Gaspard (Melvil Poupaud) is a young, handsome, completely “Joseph Losey’s Mr. Klein, made in France during the director’s Lacoste) lives in the moment. He juggles a variety of different self-absorbed musician holidaying in Brittany. Awaiting long post-blacklist exile from the U.S., is a chilling parable odd jobs and continues to put off—just for a while longer—the the arrival of his not-quite girlfriend Léna—more a “habit about identity, fascism, exploitation and oppression… time to make more serious decisions. But the relaxed pace of of coincidence,” he clarifies—Gaspard begins courting the unforgettable.” — Ed Howard, Only The Cinema his life shifts gears when he suddenly must take charge of his affections of sweet, smart, ethnology student Margot, and Robert Klein (Alain Delon) cannot find any fault with the seven-year-old niece, Amanda. -

NAOSHIMA Dossier De Présentation EN.1.1
NAOSHIMA Written by Martin Provost and Séverine Werba A film by Martin Provost 7 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris +33 1 55 34 98 08 - [email protected] SAS au capital de 45 000 € - RCS 813 251 535 - APE 5911 C - TVA FR44 813 251 535 Two French women, Irène, a renowned sexologist, and Joséphine, her interpreter, meet by chance in Japan, go in search of a lost and future love, and discover, beyond temporality, the mysterious and marvelous ties that unite all human beings. 2 CASTING CATHERINE DENEUVE as IRÈNE 3 SANDRINE KIBERLAIN as JOSÉPHINE 4 NOTE OF INTENT I went to Japan for the first time 4 years ago with my film “Violette”. I took advantage of the trip to take a break there for 3 weeks. I, of course, went to visit Kyoto and its temples, the Emperor’s marvelous gardens, but I also endeavored to get off the beaten track by going to visit Ozu’s grave in Kamakura, by walking through the wild forests, by spending the night in a traditional Osen usually reserved for the Japanese and by trying to immerse myself in the simplest fashion in this culture that seemed so foreign to me. And then I went to Naoshima. It was a very powerful experience. On this industrial island, one man, Soichiro Fukutake, had had the brilliant idea of asking Tadao Ando to design a modern and contemporary art center in the midst of nature. I live in France very close to Giverny where Monet painted his famous Waterlilies. His landscapes are familiar to me because, like him before, I live just on the banks of the Seine, very close to the church of Vétheuil, where he had his first house, in the hills of Chantemesle which he painted so often. -

Kering and the Festival De Cannes Welcomed Isabelle Huppert
Kering and the Festival de Cannes welcomed Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Uma Thurman, and Jessica Chastain, at the official Women in Motion Awards’ dinner Photos : Venturelli/Getty Images for Kering Photos : Venturelli/Getty The Women in Motion Awards' official dinner welcomed 200 guests on Place de la Castre, Le Suquet, on the hills of Cannes on Sunday, 21 May 2017. The Women in Motion programme aims to shine a spotlight on women’s contribution to cinema. On this occasion, François-Henri Pinault, Chairman and CEO of Kering, Pierre Lescure, President of the Festival de Cannes, and Thierry Frémaux, General Delegate of the Festival of Cannes, presented the Women in Motion Award to international film icon Isabelle Huppert. In turn, Isabelle Huppert has chosen to honor director Maysaloun Hamoud with the Young Talents Award. Actresses Uma Thurman, Jessica Chastain, Salma Hayek Pinault, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Claudia Cardinale, Liv Ullmann, Juliette Binoche, Marina Foïs, Sandrine Kiberlain, Charlotte Gainsbourg, Laetitia Casta, Valeria Golino, Elodie Bouchez, Béatrice Dalle, Dominique Blanc, Agnès Jaoui, Chris Lee, Clotilde Courau, were among the guests, as well as Charlotte Casiraghi. Actors Mads Mikkelsen, Reda Kateb, Yvan Attal, Christopher Thompson, Diego Luna and Yang Yang also attended. Press Release – 22 May 2017 Kering and the Festival de Cannes also welcomed director Agnès Varda, directors Claire Denis, Paolo Sorrentino, Tonie Marshall, Costa-Gavras, Nicole Garcia, Eric Lartigau, Valérie Donzelli, Jerry Schatzberg, Maren Ade, Shlomi Elkabetz, and musicians Michel Legrand, Thomas Bangalter and Michael Barker. Designers Anthony Vaccarello and Jean-Paul Gaultier, or models Anja Rubik and Kouka Webb were also among the guests. -

AVA CZ(F) April Sestava 1
FILM LA SYMPHONIE FANTASTIQUE DIMANCHE 19 AVRIL À 21H ST Paris, vers 1825. Hector Berlioz délaisse ses études médicales pour la musique. Eperdument amoureux d'une actrice, Harriett Smithson, il compose pour elle « La symphonie fantastique ». Son amour obstiné finit par toucher la jeune femme. Mais alors que Berlioz cumule les échecs, son couple se désagrège... Réalisation : Christian-Jaque (France, 1942, noir et blanc) Distribution : Jean-Louis Barrault, Renée Saint-Cyr, Lise Delamare… © 962 GAUMONT / RIVIERA INTERNATIONAL FILM (France) / VARIETY FILM (Italie) FILM LES AMANTS DE MONTPARNASSE DIMANCHE 26 AVRIL À 21H ST Montparnasse, années 1920. Le jeune Modigliani, en manque de reconnaissance, noie son amertume dans l'alcool. Tombé amoureux de Jeanne, il reprend goût à la vie et se lance dans un grand projet d'exposition avec le soutien de sa nouvelle compagne. Mais devant les échecs répétés, il replonge dans la débauche... Réalisation : Jacques Becker (France, 1958, noir et blanc) Distribution : Gérard Philipe, Lilli Palmer, Anouk Aimée, Lino Ventura… © Gaumont FILM VIOLETTE CYCLE BIOPIC DIMANCHE 3 MAI À 21H ST Pendant l'Occupation, Violette Leduc vit cachée à la campagne avec son mari Maurice Sachs, un écrivain qui aime l'auto-fiction. Celui-ci encourage sa femme à écrire sur ses propres expériences. Le couple prétend être marié alors que Sachs est homosexuel et que Violette, qui se trouve affreuse, © Gaumont est à la recherche d'affection et de plaisir charnel. Leduc monte à Paris, où elle découvre le travail de Simone de Après le succès des films Biopic à la 87ème cérémonie des Oscar, Beauvoir, qui vient juste d'écrire «L'invitée». -

Angelika Pop-‐Up Opens at Union Market on June 13
FOR IMMEDIATE RELEASE For media information contact: Jo Brantferger – (214) 435-1936 [email protected] ANGELIKA POP-UP OPENS AT UNION MARKET ON JUNE 13 WASHINGTON, DC (May 21, 2014) – DC’S acclaimed Union Market and Reading International, Inc. (NASDAQ: RDI), have announced that the Angelika Pop-Up, a three Screen micro cinema located in the growing Union Market diStrict, will open on June 13, 2014. The Angelika Pop-Up will Serve as the DC hub of Angelika’S Signature mix of Specialty film programming and unique events during the development of the permanent Angelika Film Center expected to open in late 2015 at Union Market. AS announced in late 2013, Reading International Signed a lease for an Angelika Film Center in Union Market. ThiS new multi-Screen cinema will combine the moSt cutting edge preSentation technology with elements of luxury and comfort in StyliSh SurroundingS reflective of the creative Spirit exiSting at the Market, an artiSanal, curated year-round food market featuring over 40 local vendorS. While thiS new State-of-the-art Angelika Film Center iS Scheduled to open at Union Market in late 2015, the Angelika Pop-Up will SatiSfy a growing demand for unique entertainment to complement the Market’S vast culinary offeringS. “The vibrancy and creativity already exiSting at Union Market make it a perfect home for the Angelika Pop-Up,” SayS Ellen Cotter, chief operating officer of the US Cinema diviSion of Reading. “And, we are honored that our State-of-the-art Angelika in development now will be part of the continued re- Shaping and tranSforming of thiS important area of Washington DC.” “Our viSion for Union Market iS to create a place that bringS together the innovative and creative community of DC,” SayS Jodie McLean, PreSident and Chief InveStment Officer of EDENS, developer of Union Market. -

Writer/Producer Of
A Q&A with Bryan Cogman: An Evening with BELLA GAIA Writer/Producer of Marc Shaiman Beautiful Earth “Game of Thrones” Join us for “An Evening with Marc Shaiman” — part BELLA GAIA is an unprecedented NASA-powered performance, part music master class, part stories immersive experience, inspired by astronauts who Bryan Cogman has an overall deal at Amazon Stu - from the movies and Broadway, and ALL entertain - spoke of the life-changing power of seeing the dios where he's developing content exclusively for ing! You won’t want to miss this celebration of Earth from space. Illuminating the beauty of the the streaming platform's television network. He music in the movies from the master musician and planet — both natural and cultural (BELLA) and the was a Consulting Producer on Amazon's highly-an - composer himself! Marc Shaiman has worked with interconnectedness of all things on Earth (GAIA) — ticipated “Lord of the Rings” television series and is and composed music for the “who’s who” of Holly - this live concert blends music, dance, technology, currently developing his own show for the stream - wood and Broadway and has created the sound - and NASA satellite imagery to turn the stage plane - ing network. track of dozens of our favorite films and musicals! tary. He is going to take you on a musical journey behind Before inking his deal with Amazon, Bryan was a the scenes of some of his biggest smash hits! A visceral flow of unencumbered beauty manifests Co-Executive Producer and Writer on the HBO for all the senses by combining supercomputer megahit, “Game of Thrones”. -

150Th Wine Sale of the Hospices De Beaune
150TH WINE SALE OF THE HOSPICES DE BEAUNE 21 NOVEMBER 2010 - The Hospices de Beaune and Christie’s are celebrating the 150th Wine Sale in China. - A new Cuvée : Santenay «Cuvée Christine Friedberg» - A famous Cuvée changes its name in honor of the King Louis XIV : « Cuvée du Roi Soleil » FROM BEAUNE TO BEIJIN China at the heart of the 150th Hospices de Beaune Wine Auction Two parts of the world each with a great history meet again: China and France, and in particular the renowned wine region Burgundy. This time, our two cultures are to meet thanks to a heritage which is becoming more and more universal: wine. At the heart of Burgundy, Beaune is the Capital City of wine, and the Hospices de Beaune Domaine stands as its incomparable and irreplaceable emblem. Since the 15th Century, Beaune and Hospices wines have been conveying the very special taste of our land. For the last 150 years, these wines have been reaching the rest of the world thanks to a charity auction. At the same time, we have been fortunate enough to have the chance to sample numerous varieties of the finest Chinese teas - something that our friends in China have for centuries been enjoying. We therefore know that you are sensitive to subtle nuances, and will appreciate the various expressions of our 'Climats', our vineyard plots. I look forward to seeing our worlds coming together more often, where we can rely on our common language, the language of wine. Alain Suguenot, President, Hospices de Beaune MP and Mayor of Beaune TO FOLLOW IN JOSEPH PÉTASSE FOOTSTEPS In 1443, Nicolas Rollin, Chancellor of the Philip le Bon, Duke of Burgundy, built a hospital for the poor in Baune at his own expense. -

BILAN 2010 English
FRENCH FILMS ABROAD RESULTS FOR 2010 KEY FIGURES • 57.2 MILLION ADMISSIONS to French films in foreign territories in 2010. A rise of 11% in admissions to French-language films over 2009, but an overall decline of 17.9%. • 330 MILLION EUROS: estimated box office receipts, down by 6.1%. • 55.2% attributed to French-language films: the first time in 10 years that French-language productions account for over half of all admissions. • +11%: the rise in admissions to French-language films in 2010 compared to 2009. • 84.8%: French majority films’ share of results, reflecting a sharp rise in the past three years. MAJOR UPWARD TRENDS: • +142%: rise in admissions to French films in Italy. • +36%: rise in admissions to French-language films in the USA. • +25%: rise in admissions to French films in Japan. • +41%: rise in admissions to French films in Russia. MAJOR DOWNWARD TRENDS: • -30%: fall in admissions to French films in Germany. • -43%: fall in admissions to French films in China. OVERALL RESULTS With an estimated 57.2 million admissions registered in 2010, French films’ performance abroad shows a decline of 17.9% over 2009. Admissions (million) This downturn can be chiefly explained by the absence of blockbuster hits in 2010 (in the likes of Taken in 2009). The three top-performing films, The Ghost Writer, From Paris with Love, and Oceans, each attracted around 6.5 million spectators. By contrast, the top film of 2009 registered 23 million admissions, while in 2008, the top three films each drew 10 million admissions. The absence of a film of the caliber of Taken (which accounted for one third of all admissions in 2009) thus offered no compensation for the remaining films’ results.