La Estela Ibérica De Sinarcas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
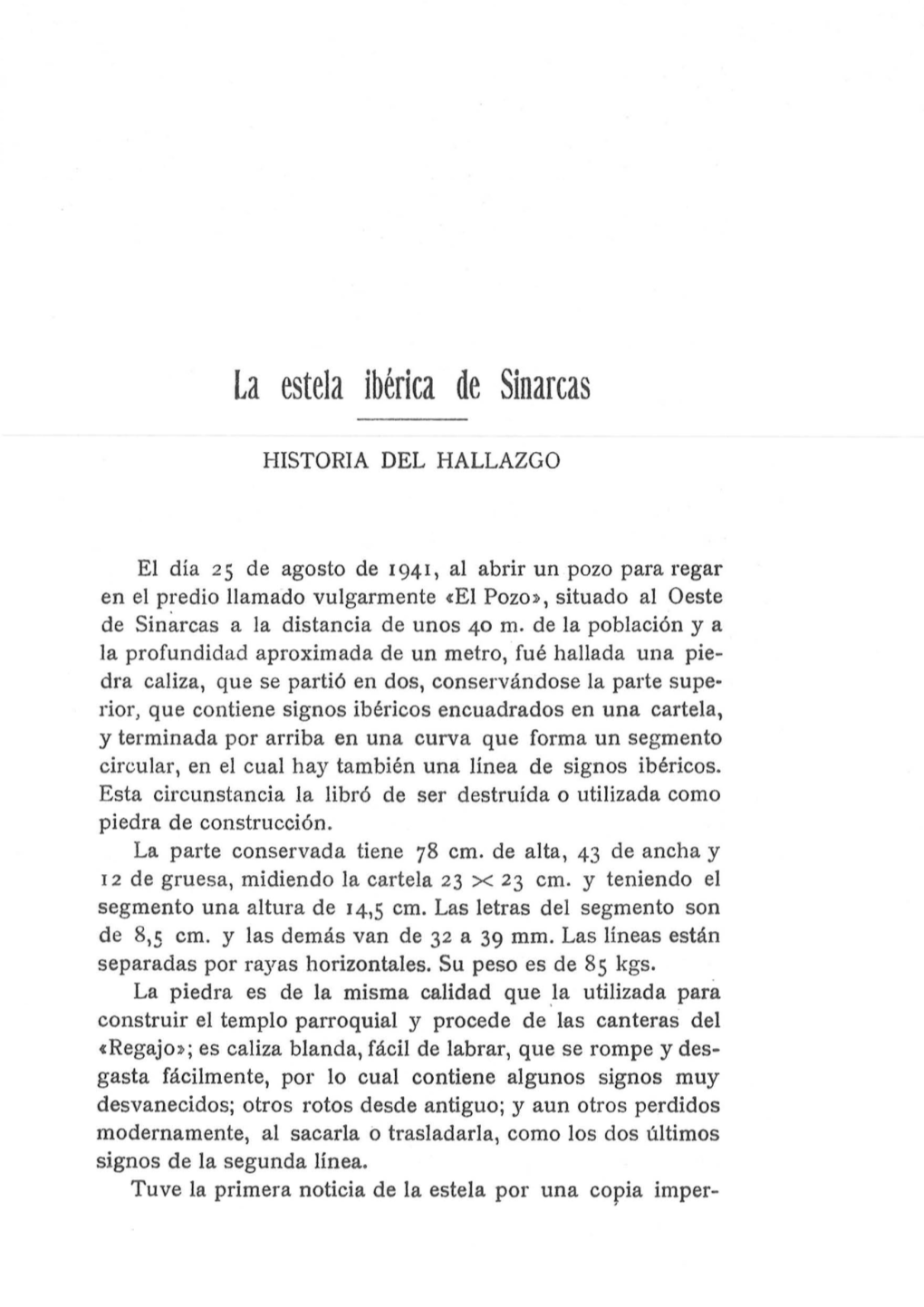
Load more
Recommended publications
-

Índice De Las Poblaciones Con Cartas Poblas Reino De Valencia
Índice de las poblaciones con Cartas Poblas Reino de Valencia Abat .- 24 marzo 1611 Absubia (Pego) .- 28 agosto 1611 Adzaneta (del Maestre) .- 8 enero 1272 Adzaneta (de Pego) .- 10 julio-1611 Agost .- 21 julio 1482 Agres .- 11 marzo 1256 Agullent .- 11 febrero 1610 Ahin .- 29 mayo 1242 Ahin .- 5 enero 1343 Ahin .- 15 febrero 1582 Ahin .- 1 junio 1610 Ahin .- 28 septiembre 1612 Alabor .- julio 1233 Alaguar .- 14 junio 1611 Alarch .- 19 diciembre 1279 Alasquer .- 14 marzo 1612 Alba (hoy Vall d'Alba) .- 23 marzo 1264 Albal .- 13 octubre 1244 Albaiat (hoy Albalat deis Tarongers) .- 4 septiembre 1611 Albar .- 11 enero 1262 Alberique .- 14 marzo 1612 Alberique .- 21 marzo 1612 Albocacer .- 25 enero 1239 Albocacer .- 24 enero 1243 Alborache .- 21 septiembre 1611 Alborix .- 24 febrero 1245 Alcacer .- 13 diciembre 1417 Alcalá (de Chiven) .- 7 marzo 1251 Alcalalí .- 29 octubre 1614 Alcocer .- 14 marzo 1612 Alcocever .- 26 febrero 1330 Alcodar .- 1611 Alcolea (hoy Villanueva de Alcolea) .- 13 febrero 1245 Alcolea (hoy Villanueva de Alcolea) .- 7 febrero 1252 Alcolecha .- 5 julio 1276 Alcora .- 31 diciembre 1305 Alcudia Blanca .- Vid. Rotglá Alcudia (de Carlet) L' .- 5 marzo 1245 Alcudia (de Carlet) L' .- 17 enero 1252 Alcudia (de Carlet) L' .- 14 febrero 1337 Alcudia (de Cocentaina) .- I agosto 1611 Alcudia (de Crespins) L' .- 10 enero 1612 Alcudia de Veo .- 28 septiembre 1612 Alcudiola .- 14 agosto 1406 Alcudiola .- 24 septiembre 1612 Alcudiola .- 29 agosto 1616 Aldaya .- 23 junio 1660 Aldaya .- 8 julio 1660 Aledua .- 24 septiembre 1612 Aledua .- 4 septiembre 1625 Alfara (Sierra de Eslida) .- 25 septiembre 1611 Alfarp .- 29 mayo 1611 Alfarp .- 24 septiembre 1612 Alforre .- 18 marzo 1254 Algar .- 31 enero 1610 Algimia (de Almonacid) .- 15 febrero 1582 Algimia (de Almonacid) .- 1 junio 1610 Algimia (de Torres-Torres) .- 20 julio 1611 Ali .- 12 julio 1234 Alicante .- 10 octubre 1430 Almazora .- 15 agosto 1237 Almedijar .- 18 febrero 1262 Almizra .- 11 abril 1280 Almoines .- 1611 Almoines .- 24 septiembre 1612 Almonacid .- Vid. -

6. ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS E HIDROQUIMICAS (Continuación)
6. ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS E HIDROQUIMICAS (Continuación) 6.3. Sistema acuífero nº 53. Medio Turia. Mesozoico Septentrional Valenciano 6.4. Sistema acuífero nº 54. Alto Turia. Calizo Jurásico de Albarracín-Javalambre 6.5. Sistema acuífero nº 51. Plana de Valencia 6.6. Sistema acuífero nº 52. Macizo del Caroch 6.7. Sistema acuífero nº 18. Mancha Occidental Los valores máximos de tod3s estos componentes se dan en la zona de Moncófar, a ex- cepción de los nitratos, en los que el Valor máximo corresponde al punto 30.25-1 .O16 situado al norte de Betxi. Como consecuencia de lo indicado, la calidad del agira subterránea utilizada en abaste- cimiento urbano, es deficiente y en la mayoría de los casos se superan, en varios elementos, los límites de potabilidad fijados por la Reglamentación Técnico-Sanitaria. La contaminación orgánica no adquiere en este subsistema especial relevancia. Solamen- te cabe citar la presencia de nitritos en dos pozos destinados al abastecimiento de Caste!lón: En el primero (30.25-2-007), se registraron concentraciones de 0,ll; 0,15 y 0,70 ingll en los años 1977, 1979 y 1982, respectivamente, en tanto que en el pozo n.O 3025-3-010, las con- centraciones de nitritos detectadas fueron de 0,3 y 0,2 mg/l. en los años 1977 y 1979 respec- tivamente. En la (actualidad, el contenido en este comporiente es nula en ambos puntos. 6.3. SUBSISTEMA ACUIFERO N.O 53. MEDIO TURIA. MESCUOICO SEPTENTRIONAL VALE NCI A Ni0 6.3.1. Antecedentes El sistema acuífero del Medio Turia abarca una superficie de 3.100 km2 situada en el sec- tor occidental de La provincia de Valencia. -

El Molón (Camporrobles, Valencia)
EL MOLÓN (Camporrobles, Valencia) Oppidum prerromano y hisn islámico GUÍA TURÍSTICA Y ARQUEOLÓGICA Alberto J. Lorrio Martín Almagro-Gorbea M.ª Dolores Sánchez de Prado CAMPORROBLES 2009 © Real Academia de la Historia © De esta edición, Ayuntamiento de Camporrobles © De los textos y las imágenes: Alberto J. Lorrio, Martín Almagro-Gorbea, Mª Dolores Sánchez de Prado INFOGRAFÍAS: Manolo Soler CARTOGRAFÍA: Gabriel García Atienzar Reservados todos los derechos, no se permite reproducir, almacenar ni transmitir alguna parte de esta publicación sin el previo permiso de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual DISEÑO DE PORTADA Y MAQUETACIÓN: Dosign Comunicación Global S. L. IMPRESIÓN: Graficas Esquerdo S. L. ISBN: DEPÓSITO LEGAL: ÍNDICE SITUACIÓN E HISTORIA DEL YACIMIENTO ........................................... 5 LAS PRIMERAS EVIDENCIAS .................................................................. 8 EL MOLÓN EN LA EDAD DEL HIERRO ................................................... 10 LAS OCUPACIONES MÁS ANTIGUAS ....................................................... 11 LA FASE PLENA: DE CASTRO A OPPIDUM ............................................... 13 LA ETAPA FINAL: IBEROS, CELTÍBEROS Y ROMANOS ............................. 28 LA ECONOMÍA: LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA .................................... 36 EL MUNDO RELIGIOSO ........................................................................... 38 LA MUERTE EN EL MOLÓN ..................................................................... 40 CAMPORROBLES EN ÉPOCA -

Ru- Tas Temá- Ticas Por La Ruta Del Vino Utiel-Requena
RU- TAS TEMÁ- TICAS POR LA RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA ¿QUIERES DESCUBRIR UN TERRITORIO QUE HA SOBREVIVIDO AL PASO DEL TIEMPO, CON 2.700 AÑOS DE HISTORIA LIGADA AL VINO? La Ruta del Vino Utiel-Requena está situada en el interior de la provincia de Valencia, integrada por 10 municipios: Requena, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, que conforman una meseta circular de unos 45 km de diámetro impregnada de cultura y tradición vitivinícola. Podrás viajar al tiempo de los Íberos visitando los yacimientos arqueológicos de la Solana de las Pilillas en Requena, El Molón de Camporrobles y Kelin en Caudete de las Fuentes. Sumérgete en la época medieval por las calles de Utiel y Requena, disfruta de la naturaleza en su estado más puro en el Parque Natural Protegido de las Hoces del Cabriel entre los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro y Requena. Disfruta de la gastronomía, de los bellos paisajes rodeados de un mar de viñedos, pueblos con encanto, gente hospitalaria, y un legado histórico patrimonial de la cultura del vino. RUTA1 / RUTA2 / IBEROS AVENTURA Caudete DE LAS Venta DEL MORO / FUENTES / VILLARGORDO DEL FUENTERROBLES / CABRIEL CAMPORROBLES / RUTA 3 / RUTA 4/ NaturaleZA Y GastronomÍA Y FAMILIA Cultura Sinarcas / UTIEL / UTIEL / REQUENA / VILLARGORDO REQUENA / DEL CABRIEL / Venta DEL MORO / RUTA1 IBEROS Caudete DE LAS FUENTES - FUENTERROBLES - CAMPORROBLES - REQUENA OBTÉN LA RUTA EN GOOGLE MAPS Diferentes hallazgos arqueológicos corroboran que el cultivo de la vid, la elaboración de vino ALOJAMIENTOS y su consumo se remontan al siglo VII a.C. -

Valencia Tomo II. Clasificación De La Población De Hecho Fondo Documental Del Instituto Nacional De Estadística 1/12
- 391 - CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1920 PROVINCIA DE VALENCIA ; Poi3lasOIón. de HECH O INSTRUCCIÓN ELEMENTA L TOTA L ESTADO CIVIL AYUNTAMIENTOS DE SABE N HABITANTE S No N o i Solteros Casados Viudos 1 saben , CON consta leer leer y lee r DISTINCIÓN DE SESO escribir 1 .857 Var.. .. g88 783 86 4 57 1 1.282 I Ademuz 1 .go4 Hem. 929 822 153 9 253 1.642 422 Var . 250 156 16 i1 161 250 2 Ador ► 482 Hem. 273 185 24 5 13 200 269 2 Var. 225 230 17 ' 1 167 3 Adzaneta de Albaida . 47 304 526 Hem. 258 241 27 » » 160 366 . 406 218 31 15 282 358 4 Agullent 655 Var 700 Hem. 423 224 53 » 253 447 1.271 Var. 512 42 » 21 640 61 0 5 Alacuás 7 17 1.494 Hem. 866 507 121 24 521 949 s 2.040 Var. 1 .014 1.021 6 Albaida .1.144 799 97 ' 5 2.209 Hem. 1.2 55 798 156 » 21 981 1.207 . 1 7 Albal 1 .345 Var. 781 5 15 49 1 405 .939 1.328 Hem. 693 517 118 268 1.06o 1 .476 Var. 815 ' 63 683 71 0 8 Albalat de la Ribera . 593 48 1 .472 Hem. 777 582 113 7 0 471 931 811 Var. 286 30 » 407 402 g Albalat deis Sorells 495 2 823 Hem.. 468 291 64 » 10 450 363 419 Var 236 152 31 3 224 192 10 Albalat de Segart . 391 Hem. 185 149 57 » 148 243 3 .223 Var. -

El Patrimonio Geológico Y Minero Como Motor Del Desarrollo Sostenible
XIV Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero. Castrillón (Asturias), 2013. LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO. ISBN 978-99920-1-771-5. Pp. 461 - 468 DATOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA VALENCIANA DE LA PLANA DE UTIEL DATA ON MINING HERITAGE KNOWLEDGE OF THE VALENCIAN COUNTY OF PLANA DE UTIEL J. M. MATA PERELLÒ (1,3), P. ALFONSO ABELLA(2,3), F.CLIMENT COSTA (2,4), D. PARCERISAS DOUCASTELLA (2,3) y J. VILALTELLA FARRÀS (3) (1) Departamento de Ingeniería Geológica, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid. Ríos Rosas 21, Madrid 28003. [email protected] (2) Departament d´Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC. Bases de Manresa 61 – 73; 08242 – MANRESA, [email protected], [email protected] (3) SEDPGYM, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (4) GEOSEI [email protected] RESUMEN En este artículo, nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca valenciana de la Plana de Utiel. Se trata de una comarca interior de la provincia de Valencia, situada junto a la provincia de Cuenca, a la que antaño perteneció. Por otra parte se halla de un territorio plenamente ubicado dentro del Sistema Ibérico, entre afloramientos de materiales mesozoicos, que fundamentalmente pertenecen al Cretácico y al Jurásico; aunque los afloramientos Triásicos son también muy abundantes. Dentro de esta comarca existen diversos elementos del Patrimonio Minero de la Comunidad Valenciana, aunque las actividades mineras no han gozado nunca de gran desarrollo. Estos elementos se hallan relacionados fundamentalmente con las Salinas y con los Hornos de Yeso. -

Sinarcas Ficha Municipal Edicion´ 2021
Sinarcas Ficha municipal Edicion´ 2021 Codigo´ INE 46232 Provincia de Valencia Provincia Valencia Municipios más poblados Sinarcas Comarca La Plana de Utiel-Requena Distancia a la capital de provincia (Km) 100 Paterna Superficie (Km²) 102,46 Densidad de poblacion´ (hab/Km²) - 2020 10,78 Sagunto Altitud (m) 895 Burjassot Mislata Municipio costero No Aldaia Torrent València Alzira Reparto de la poblacion´ en el territorio Unidades Hombres Mujeres Total Gandia Nucleos´ 1 573 521 1.094 Diseminados 1 6 5 11 Ontinyent Total poblacion´ 579 526 1.105 Datos a 1 de enero de 2020 Evolucion´ de la poblacion´ 1.300 1.217 1.216 1.193 1.203 1.174 1.200 1.141 1.150 1.168 1.148 1.147 1.124 1.125 1.105 1.100 1.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Datos a 1 de enero Poblacion´ a 1 de enero de 2020 por sexo y edad Provincia de Valencia Ano˜ de nacimiento >99 Antes de 1920 95-99 1920 - 1924 90-94 1925 - 1929 85-89 1930 - 1934 80-84 1935 - 1939 75-79 1940 - 1944 70-74 1945 - 1949 65-69 1950 - 1954 60-64 1955 - 1959 55-59 1960 - 1964 50-54 1965 - 1969 45-49 1970 - 1974 40-44 1975 - 1979 35-39 1980 - 1984 30-34 1985 - 1989 25-29 1990 - 1994 20-24 1995 - 1999 15-19 2000 - 2004 10-14 2005 - 2009 5-9 2010 - 2014 0-4 2015 - 2019 5 4 3 2 1 0 % 0 1 2 3 4 5 Hombres 52,4 % 579 Mujeres 526 47,6 % Indicadores demograficos´ ´Indice Municipio Provincia Comunitat Valenciana Dependencia (Pob. -

Cronología De La Meseta Del Cabriel. Archivo Municipal De Requena. Ignacio Latorre Zacarés CRONOLOGÍA DE LA MESETA DEL CABRIEL
Cronología de la Meseta del Cabriel. Archivo Municipal de Requena. Ignacio Latorre Zacarés CRONOLOGÍA DE LA MESETA DEL CABRIEL Ignacio Latorre Zacarés Esta cronología sobre principales eventos comarcanos de la Meseta del Cabriel (Comarca de Requena-Utiel) se ha confeccionado compilando las dataciones ofrecidas por las fuentes escritas referenciadas al final del texto. El marco geográfico escogido ha sido el de la comarca actual de Requena-Utiel. También se incluyen algunas dataciones de poblaciones que históricamente han mantenido relaciones muy cercanas. Las dataciones no han podido ser verificadas en su totalidad y en algunos casos se indican las discrepancias entre diferentes autores cuando se han dado fechas diferentes a un mismo hecho o proceso. La cronología tiene como objetivo convertirse en instrumento de ayuda para el estudiante e investigador. Cronología requenense y comarcana: • 13.000 a. C. Presencia humana en la comarca en el Magdaleniense superior. Azagayas en asta de ciervo encontradas en la Cueva Soterraña y la Peladilla. • 9.000 a. C. Yacimiento epipaleolítico del Regajo de Reinas con restos de industria lítica (raederas, lascas, cantos). • 7.000 a. C. Yacimiento del Neolítico Antiguo de la Casa Roja (al pie de la Sierra del Tejo). Restos de industria lítica y cerámica. • 5.000 a.C. Incremento de población en el Neolítico Final. Yacimiento de Fuente Flores, Fuencaliente, Cinto Mariano, Puntal del Horno Ciego y Cerro Hueco. Industria lítica (puntas de flecha, hojas de sílex, hachas, azuelas), cerámicas, silos, cabañas, etc. 2.000 a.C. Edad del Bronce. Plena ocupación de la comarca. Yacimientos de la Peladilla, la Cardosilla, Cerritos de Arriba, La Relamina, Cerro San Cristóbal, Cerro Carpio, El Picarcho y otros con abundante material. -

Club Población Presidente Sociedad Cazadores Pico
CLUB POBLACIÓN PRESIDENTE SOCIEDAD CAZADORES PICO CASTRO DE ADEMUZ ADEMUZ JOSE RAFAEL LOZANO GONZALEZ SOCIEDAD DE CAZADORES LA JORDANA DE AGULLENT LA JORDANA AGULLENT VICENTE REIG SOLER CLUB CAZADORES EL BRUFOL D´AIELO DE MALFERIT AIELO MALFERIT DAVID ALBERT SANCHEZ CLUB CAZADORES DE ALAQUAS ALAQUAS JOSE VICENTE BURGUET GUERRERO CLUB DE CAZA COVA ALTA DE ALBAIDA ALBAIDA CARLOS ALBERT SEGUI CLUB DE CAZADORES DE ALBAL ALBAL JULIAN LOPEZ ROSALENY CLUB DE CAÇADORS L'ANEC ALBALAT DE LA RIBERA GABRIEL LATORRE VALERO CLUB DE CAZA DE ALBALAT DE TARONGERS ALBALAT DELS TARONGERS JOSE LUIS CHENOVART RENAU CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES LA PERDIZ DE ALBERIC ALBERIC FRANCISCO JOSE COMPANY ALVAREZ CLUB DE CAZA ALBORACHE ALBORACHE SANTIAGO BLASCO COLLADO CLUB DE CAZA EL XÚQUER ALCANTERA DE XUQUER DIEGO SALAS CASTRO CLUB CAZADORES ALCASSER ALCASSER EMETERIO VELERT SAEZ CLUB CAZADORES DE ALCUBLAS ALCUBLAS HECTOR CABANES MACIAN CLUB DE CAZA ALCUDIA DE CRESPINS Y CERDA ALCUDIA CRESPINS ALFONSO POLO ALMENDROS CLUB DE CAZA Y TIRO DE ALDAIA ALDAIA FEDERICO MARTINEZ VILANOVA CLUB CAZADORES DE ALFAFAR ALFAFAR JORGE ZARAGOZA PALMERO ALFARA DE LA BARONIA CLUB CAZADORES ALFARA DE LA BARONIA JUAN PEDRO CLAVELL FERNANDEZ CLUB DE CAZADORES ALFARA DEL PATRIARCA ALFARA PATRIARCA MANUEL CARRETERO ORTIZ SOCIEDAD CAZADORES DE ALFARP ALFARP RAFAEL BARBERA DIRANZO CLUB DE CAZADORES ALGAR DEL PALANCIA ALGAR DEL PALANCIA MANUEL TORRES SERRANO CLUB DE CAZA LA GOLONDRINA DE ALGEMESI ALGEMESI VICENTE SATORRES BOIX CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LOS AFLIGIDOS DE ALFARA DE ALGIMIA ALGIMIA DE ALFARA IVAN NAVARRO ROS CLUB DEPORTIVO ALGINET 91 ALGINET JOSE RAMON BELLVER SIMBOR CLUB CAZADORES EL SETTER DE ALGINET ALGINET SALVADOR NAVARRO BOTELLA CLUB CAZADORES DEPORTIVO CARRAIXET ALMASSERA ALBERTO M. -

Translation Into English of the Resolution Published in the DOGV Num
Direcció General d'Internacionalització Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València www.gva.es Translation into English of the Resolution published in the DOGV num. 8992 dated January 8, 2021. The exhaustive and complete information of the Resolution should be consulted in the texts published in the mentioned DOGV. Valencian Regional Ministry for Sustainable Economy, Manufacturing, Trade and Employment RESOLUTION of 23 december 2020, of the Regional Minister for Sustainable Economy, Manufacturing, Trade and Employment, approving the assessment criteria and the minimum requirements for considering a project to be of interest to the Valencian Region for year 2021. [2021/46] Facts Law 19/2018, of 13 July, of the Valencian Regional Government, on the acceleration of investment in priority projects (LAIP), published in the Valencian Region Official Gazette number 8339, dated 16 July, states in article 2.2 that the General Directorate with internationalization competences, annually and before January 1, will transfer to the Investment Standing Committee a proposal of evaluable criteria in the framework of the contribution to the fulfillment of the sustainable development goals approved by United Nations and the applicable legislation in force, as well as the minimum required score so that the projects can be classified as priority investment projects for the Valencian Region. Met this Committee on december 23, after analyzing the aforementioned proposal and the subsequent contributions of its members, agreed to submit the final list to the head of the department with competence in the field of productive sectors and internationalization, for approval by resolution, and subsequent publication in the Valencian Region Official Gazette Having analysed the proposal and taking into account the above, I hereby rule: One. -

Provincia De VALENCI A
Provincia de VALENCI A Comprende esta provincia los siguientes municipios, por partidos judiciales Partido de Albaida Catadau. Montroy. Llombay. Real de Montroy. Adzaneta de Albaida . Guadasequíes . Monserrat. Albaida. Luchente. Alfarrasí. Montaberner. Partido de Chelva Ayelo de Rugat . Montichelvo . Bélgida. 011ería. Ademuz. Domeño. Beniatjar. Otos. Alpuente . Loriguilla. Benicolet. Palomar. Aras de Alpuente . Puebla de San Miguel. Benigánim. Pinet . Benagéber. Sinarcas. Benisoda. Puebla del Duc. Calles. Titaguas. Benisuera. Ráfol de Salem. Casas Altas. Torre Baja. Bufalí. Rugat. Casas Bajas . Tuéjar. Carrícola . Salem. Casticlfabib . Vallanca . Castellón de Rugat . Sempere . Chelva . Yesa (La). Cuatretonda. Terrateig. Partido de Chiva Partido de Alberique Alborache. Godelleta . Alberique. Masalavés . Buñol . Macastre. Alcántara del Júcar. Puebla Larga . Cheste. Siete Aguas . Anteila. San Juan de Enova . Chiva. Turís. Benegida. Señera. Dos Aguas . Yátova. Benimuslem. Sumacárcel . Cárcer. Tous. Partido de Enguer a Cotas. Villanueva de Castellón. Gabarda. Anda. Mogente. Bicorp. Montesa . Partido de Alcira Bolbaite. Navarrés . Challa. Quesa . Alcira . Fortaleny. Enguera. Sallent. Algemesí . Guadasuar. Estubeny. Vallada. Bárig. Llaurí . Benifairó de Valldigna . Poliñá de Júcar. Partido de Gandía Carcagente . Riola. Corbera de Alcira . Simat de Valldigna . Ador. Guardamar. Favareta. Alfahuir . Jaraco. Almiserat. Jeresa . Lugar Nuevo de San Je- Partido de Ayora Almoines . Alquería de la Condesa . rónimo. Ayora . Jarafuel. Bellreguart. Miramar . Cofrentes. Millares . Beniarjó. Oliva. Cortes de Pallás . Teresa de Cofrentes. Beniflá. Palma de Gandía . Jalance. Zarra. Beniopa. Palmera . Benipeixcar. Piles. Potríes. Partido de Carlet Benirredrá. Castellonet . Rafelcofer. Alcudia de Carlet. Benifayó. Daimuz. Real de Gandía . Alfarp. Benimodo. Fuente-Encarroz . Rótova . Alginet. Carlet. Gandía . Villalonga. — 288 — Valencia Tomo I. Cifras generales de habitantes Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística 1/8 Partido de Játiva Petrés. -

PDF File Generated from C:\PRODUCCION
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA JUAN REGLA ESTUDIOS SOBRE LOS MORISCOS VOL. XXXVII-CURSO1963-64 CUADERNO II- FILOSOFfAY LETRAS (F/cuLc'O DEDERECO) L1 OTEC& {olnHIa Iech:3-.3-I'913 DErOSITOLoAL: V. 7191964. NUM. REGISTRO V. 555- 64. —1964. ARTES GRAFICAS SOLFR, S. A. —JAVEA,30 —VALENCIA A la memoria de mi maestro, Jaime Vicens Vives INTRODUCCION — Reüno en este volumen los siguientes trabajos monográficos que he pu- blicado en los iuitimos diez años sobre los moriscos espafloles:I) La ex- pulsión de los moriscos y sus consecuencias. Contribución a su estudio ("Hispania", Madrid, LI-LIT, 1953); 2) La cuestión morisca y la coyun- tura internacional en tiempos de Felipe II ("Estudios de Historia Moderna", Barcelona, IlL 1953); y 3) La expulsion de los moriscos y sus consecuen- cias en la economIa valenciana ("Studi in Onore di Amintore Fanfani", Milan, V, 1962). Al reunirlos ahora en estas páginas he introducido algu- nas modificaciones, aconsejadas por la necesidad de evitar repeticiones y darles una mayor unidad. Los tres trabajos citados van precedidos de una breve Introducción, que en parte reproduce mi artIculo, Los moriscos: estado de la cuestiOn y nuevas aportaciones documentales ("Saitabi", X, Valencia, 1960). En los Iltimos años, Ia historiografIa viene dedicando una atención cre- ciente a! estudio de los moriscos espanoles. Investigadores franceses, argen- tinos, ingleses y españoles han publicado monografIas, en las que se registra el cambio de orientación experimentado por los estudios históricos. Con ello se plantea, sobre nuevas bases, la problemática del tema. La fase polémica sobre el tema morisco, centrada en las tesis contra- puestas de los detractores sistemáticos de la expulsion y de los panegiristas entusiastas —que a su vez reflejan las dos interpretaciones de la Historia de Espana— puede considerarse cerrada con el estudio monumental, por su copiosa documentación de primera mano, del presbItero valenciano Pascual Boronat.