Goodbye, Columbus , De Philip Roth 3 Alrededor De Los Amores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mapping Bathymetry
Doctoral thesis in Marine Geoscience Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologiska vetenskaper Nº 344 Mapping bathymetry From measurement to applications Benjamin Hell 2011 Department of Geological Sciences Stockholm University Stockholm Sweden A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Natural Sciences Abstract Surface elevation is likely the most fundamental property of our planet. In contrast to land topography, bathymetry, its underwater equivalent, remains uncertain in many parts of the World ocean. Bathymetry is relevant for a wide range of research topics and for a variety of societal needs. Examples, where knowing the exact water depth or the morphology of the seafloor is vital include marine geology, physical oceanography, the propagation of tsunamis and documenting marine habitats. Decisions made at administrative level based on bathymetric data include safety of maritime navigation, spatial planning along the coast, environmental protection and the exploration of the marine resources. This thesis covers different aspects of ocean mapping from the collec- tion of echo sounding data to the application of Digital Bathymetric Models (DBMs) in Quaternary marine geology and physical oceano- graphy. Methods related to DBM compilation are developed, namely a flexible handling and storage solution for heterogeneous sounding data and a method for the interpolation of such data onto a regular lattice. The use of bathymetric data is analyzed in detail for the Baltic Sea. With the wide range of applications found, the needs of the users are varying. However, most applications would benefit from better depth data than what is presently available. Based on glaciogenic landforms found in the Arctic Ocean seafloor morphology, a possible scenario for Quaternary Arctic Ocean glaciation is developed. -

Arctic Ocean Bathymetry: a Necessary Geospatial Framework Martin Jakobsson,1 Larry Mayer2 and David Monahan2
ARCTIC VOL. 68, SUPPL. 1 (2015) P. 41 – 47 http://dx.doi.org/10.14430/arctic4451 Arctic Ocean Bathymetry: A Necessary Geospatial Framework Martin Jakobsson,1 Larry Mayer2 and David Monahan2 (Received 26 May 2014; accepted in revised form 8 December 2014) ABSTRACT. Most ocean science relies on a geospatial infrastructure that is built from bathymetry data collected from ships underway, archived, and converted into maps and digital grids. Bathymetry, the depth of the seafloor, besides having vital importance to geology and navigation, is a fundamental element in studies of deep water circulation, tides, tsunami forecasting, upwelling, fishing resources, wave action, sediment transport, environmental change, and slope stability, as well as in site selection for platforms, cables, and pipelines, waste disposal, and mineral extraction. Recent developments in multibeam sonar mapping have so dramatically increased the resolution with which the seafloor can be portrayed that previous representations must be considered obsolete. Scientific conclusions based on sparse bathymetric information should be re-examined and refined. At this time only about 11% of the Arctic Ocean has been mapped with multibeam; the rest of its seafloor area is portrayed through mathematical interpolation using a very sparse depth-sounding database. In order for all Arctic marine activities to benefit fully from the improvement that multibeam provides, the entire Arctic Ocean must be multibeam-mapped, a task that can be accomplished only through international coordination and collaboration that includes the scientific community, naval institutions, and industry. Key words: bathymetry; Arctic Ocean; mapping; oceanography; tectonics RÉSUMÉ. Une grande partie de l’océanographie s’appuie sur l’infrastructure géospatiale établie à partir de données bathymétriques recueillies par des navires en route, données qui sont ensuite archivées et transformées en cartes et en grilles numériques. -

Seabed 2030: Atlantic & Indian Oceans Regional
GENERAL BATHYMETRIC CHART OF THE OCEANS (GEBCO) an IHO-IOC Joint Project UN-GGIM WGMGI Busan, Republic of Korea, 7-9 March 2019 What is GEBCO? The General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) (see www.gebco.net) • Aims to provide the most authoritative, publicly-available bathymetric data sets for the world’s oceans • Operates under the joint auspices of the • International Hydrographic Organization (IHO), and • Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO • First GEBCO paper chart series initiated in 1903 • Forum for Future Ocean Floor Mapping (June 2016): www.iho.int/mtg_docs/com_wg/GEBCO/FOFF/index.html GEBCO Project organisational structure • GEBCO is led by a Guiding Committee consisting of five IHO-appointed members; five IOC-appointed members; Sub-committee Chairs and the Director of the IHO-DCDB • It has 4 sub-committees and a number of working groups: • Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) • Technical Sub-Committee on Ocean Mapping (TSCOM) • Sub-Committee on Regional Undersea Mapping (SCRUM) • Sub-Committee on Communications, Outreach and Public Engagement (SCOPE) • IHO-IOC GEBCO Cook Book www.gebco.net/about_us/committees_and_groups/ Regional mapping projects GEBCO products Our bathymetric data sets and products: • Global gridded bathymetric data set (30 arc-second interval) • GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names • GEBCO Digital Atlas • Grid viewing software • Printable maps • Web Map Service (WMS) • IHO-IOC GEBCO Cook Book www.gebco.net/data_and_products/ GEBCO products: global bathymetric grid -

Bathymetric Mapping of the North Polar Seas
BATHYMETRIC MAPPING OF THE NORTH POLAR SEAS Report of a Workshop at the Hawaii Mapping Research Group, University of Hawaii, Honolulu HI, USA, October 30-31, 2002 Ron Macnab Geological Survey of Canada (Retired) and Margo Edwards Hawaii Mapping Research Group SCHOOL OF OCEAN AND EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY OF HAWAII 1 BATHYMETRIC MAPPING OF THE NORTH POLAR SEAS Report of a Workshop at the Hawaii Mapping Research Group, University of Hawaii, Honolulu HI, USA, October 30-31, 2002 Ron Macnab Geological Survey of Canada (Retired) and Margo Edwards Hawaii Mapping Research Group Cover Figure. Oblique view of new eruption site on the Gakkel Ridge, observed with Seafloor Characterization and Mapping Pods (SCAMP) during the 1999 SCICEX mission. Sidescan observations are draped on a SCAMP-derived terrain model, with depths indicated by color-coded contour lines. Red dots are epicenters of earthquakes detected on the Ridge in 1999. (Data processing and visualization performed by Margo Edwards and Paul Johnson of the Hawaii Mapping Research Group.) This workshop was partially supported through Grant Number N00014-2-02-1-1120, awarded by the United States Office of Naval Research International Field Office. Partial funding was also provided by the International Arctic Science Committee (IASC), the US Polar Research Board, and the University of Hawaii. 2 Table of Contents 1. Introduction...............................................................................................................................5 Ron Macnab (GSC Retired) and Margo Edwards (HMRG) 2. A prototype 1:6 Million map....................................................................................................5 Martin Jakobsson, CCOM/JHC, University of New Hampshire, Durham NH, USA 3. Russian Arctic shelf data..........................................................................................................7 Volodja Glebovsky, VNIIOkeangeologia, St. Petersburg, Russia 4. -

Capacity Building in Ocean Bathymetry the Nippon Foundation GEBCO Training Programme at the University of New Hampshire
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC REVIEW VOL. 6 NO. 3 (NEW SERIES) NOVEMBER 2005 Note Capacity Building in Ocean Bathymetry The Nippon Foundation GEBCO Training Programme at the University of New Hampshire Srinivas Karlapati1, Dave Monahan2, Hugo Montoro Caceres3, Taisei Morishita4, Abubakar Abdullahi Mustapha5, Walter Reynoso Peralta6, Shereen Sharma7 and Clive Angwenyi8 Abstract Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). GEBCO predates the IHO, and A successful Capacity Building project in since 1974 has been allied with both IHO hydrography is underway at the University and the Intergovernmental Oceanograph- of New Hampshire. Organised by the Gen- ic Commission (IOC) of UNESCO. GEBCO eral Bathymetric Chart of the Oceans and produces world bathymetry maps, in Production of this sponsored by the Nippon Foundation, the paper and digital form, a digital grid of paper is supported programme trains hydrographers and depths, and a Gazetteer of undersea financially by the other marine scientists in bathymetric names. In order to help build increased Nippon Foundation mapping. Participants are formally pre- capacity in bathymetric mapping, GEBCO pared to produce bathymetric maps when has established an international training 1 National Institute of Oceanography, they return to their home countries programme in ocean bathymetry. In part- Dona Paula, Goa – through a combination of graduate level nership with the Nippon Foundation of 403 004, India 2 Center for Coastal courses and workshops, practical field Japan, GEBCO has contracted with the and Ocean training, participation in deep ocean Center for Coastal and Ocean Mapping, University of New Hampshire, research cruises, working visits to other Mapping/NOAA-UNH Joint Hydrographic USA laboratories and institutions, focused lec- Center of the University of New Hamp- 3 Direccion de Hidrografia y tures from visiting experts, and the prepa- shire, to develop and offer a graduate cer- Navegacion, Av ration of a bathymetry map of their area tificate in Ocean Mapping. -
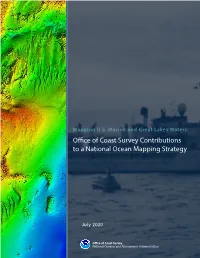
Office of Coast Survey Contributions to a National Ocean Mapping Strategy
Mapping U.S. Marine and Great Lakes Waters: Office of Coast Survey Contributions to a National Ocean Mapping Strategy July 2020 Office of Coast Survey National Oceanic and Atmospheric Administration MESSAGE FROM THE DIRECTOR I am pleased to release this Office of the Coast Survey plan for contributions to a National Ocean Mapping Strategy. This timely report articulates our ongoing commitment and approach to meeting our core surveying and nautical charting mission while supporting broader societal needs to fill fundamental gaps in seafloor mapping. This is an exciting and pivotal time to be leading the nation’s primary marine mapping program. National and international interest has never been higher. Leaders are increasingly recognizing the value – indeed the necessity – of understanding the basic contours of the seafloor and marine environment to support the Blue Economy and successfully balance marine resource conservation and uses. This is clearly reflected in the June 2020 National Strategy for Mapping, Exploring, and Characterizing the United States Exclusive Economic Zone (EEZ).1 One of the most important goals in this Strategy is to map the U.S. EEZ, “larger than the combined land area of all 50 states, … containing 3.4 million square nautical miles of ocean.” With 54 percent of U.S. waters essentially unmapped, we have a great opportunity to conduct regional mapping campaigns, using a mix of survey techniques and technologies above, on and in the water. It is also important to make the resulting data usable and available in standard formats wherever possible. Adding emphasis to global interest in mapping the oceans, the United Nations has proclaimed a Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030), calling for an increase in ocean research to support the sustainable management of marine resources and the Blue Economy. -

Submarine Topography in the Gulf of Alaska
BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA VOL. 71, PP. 1087-1108. 12 FIGS.. 1 PL. JULY 1960 SUBMARINE TOPOGRAPHY IN THE GULF OF ALASKA By WILLIAM M. GIBSON ABSTRACT A bathymetric chart of the Gulf of Alaska and approaches covering an area of about 800,000 square nautical miles has been prepared from Coast and Geodetic Survey hydrography, 1925-1957, with a view to defining regional physiographic provinces. The basic data comprise 90 sounding lines across the gulf, 42,000 miles of graphically recorded profiles obtained during the last 5 years, and detailed surveys of 60 seamounts, seaknolls, and ridges. Tentative names are assigned principal features of the sea floor to facilitate discussion. The bathymetry and illustrated profiles reveal clearly the form of the Aleutian Trench, two submarine mountains, several seamount chains and groups, a ridge and trough prov- ince, a 200-mile trench west of Vancouver Island, a great trough paralleling the West Coast, and an inferred fracture zone extending in several wide echelon bands across the gulf. The submarine topography is discussed in relation to existing theories of earth science and correlated with features previously mapped on the mainland and in the Central Pacific Ocean. TEXT ILLUSTRATIONS Page Figure Page Introduction 1087 1. Great Circle map of structural lineations. 1091 Acknowledgments 1088 2. Transverse profiles of the Aleutian Trench, Surveys 1088 Cape St. Elias to Unimak Pass 1092 Submarine terminology 1089 3. Axial profile, floor of the Aleutian Trench 1093 Description of the gulf coastal area 1089 4. Transverse profiles adjusted normal to General description of the gulf floor 1090 axis, Surveyor Deep-sea Channel 1094 Western and northern margin 1090 5. -

The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (Ibcao)
180° 170° 170° KIVAK ANADYRSKIY GULF 160° 160° NOME B e r i CHUKOTSKIY n g S PENINSULA t C. Dechneva r Cape Prince of Wales a i t 150° 150° S E VANKAREM T A T CHUKCHI A S C D I SEA Chaunskaya Yukon R. R Gulf 140° 140° E PEVEK E E G Kolyma R. N AMBARCHIK T M A R I S A K O N O F R U O B VRANGELYA I Pt. Barrow ovleR. Colville EAST 130° 130° Indigirka R. TABOR Martin Pt. SIBERIAN E L F S H R R T F O A U B E 200 O C Mackenzie Bay 500 SEA Mackenzie R. 1000 1500 S A S C N KUCHEROV TERRACE A TUKTOYAKTUK O 200 R N T H I A W N N 2000 N 500 O O D I N 1000 R 120° D A CHUKCHI T I 120° H BEAUFORT A W ABYSSALPLAIN A B Y I B N S S S D A Y A NOVOSIBIRSKIYE IS. L Great Bear R S I P D a Lake S h Ca L k pe B G r athurst A o K A E u I B SEA N of 500 E L E y 200 1000 CHUKCHI a PAULATUK 1500 B Lena R. D P 2000 PLATEAU O 2500 L G Cape Parry G A 3000 IS. I L N D D I f A ul A G I Olenek R. A 500 en ds un m A R P COPPERMINE ABYSSAL PLAIN MENDELEEV T F t B ai tr S 110° n BANKS o V E i d f n 110° l U n d u an u E G in o N h S PLAIN p P E D ol t V r r A D i n e n ISLAND o b c i l t e A a o E e I n c f D o W S n r i r o a P t l i L C e a V t r I s S S E C S T t S O r e WRANGEL a a E R r P E i I i u l R t A t C ' I M N Q ABYSSALPLAIN A C A E D I P U A A T R R N I C 200 E K E I I S d N B L n E A N u A D o S M M N e E L l V I l L L E lf i v u l 2500 G e N d E T u M E a 100° M t n V n 3000 200 u L 100° e I o S 2000 e L A N u 500 c D 2000 Khatanga R. -

Ocean Acoustics in the Rapidly Changing Arctic
Ocean Acoustics in the Rapidly Changing Arctic Peter F. Worcester Multipurpose acoustic systems have special roles to play in providing observations Address: year-round in ice-covered regions, complementing and supporting other observations. Scripps Institution of Oceanography University of California, San Diego Interest in Arctic acoustics began in the early years of the Cold War between the 9500 Gilman Drive, 0225 United States and the Soviet Union with the development of nuclear-powered sub- La Jolla, California 92093-0225 marines capable of operating for extended periods under the ice (Hutt, 2012). In USA 1958, the first operational nuclear submarine, the USS Nautilus (SSN 571), reached the North Pole during a submerged transit from the Bering Strait to northeast of Email: Greenland. Beginning in the late 1950s, extensive research on Arctic acoustics was [email protected] done from manned ice islands and seasonal ice camps to obtain the knowledge needed to support submarine operations and conduct antisubmarine warfare. How- Matthew A. Dzieciuch ever, military interest in Arctic acoustics waned with the end of the Cold War in Address: the early 1990s. Scripps Institution of Oceanography University of California, San Diego As military interest was waning, there was increasing interest in the dramatic 9500 Gilman Drive, 0225 changes that the Arctic Ocean is undergoing in response to increasing atmospheric La Jolla, California 92093-0225 concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gases (Jeffries et al., 2013). USA Surface air temperature in the Arctic has warmed at more than twice the global rate over the past 50 years (AMAP, 2017) while sea ice extent and thickness have Email: declined dramatically (Stroeve and Notz, 2018). -
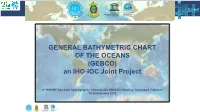
Seabed 2030 Seabed 2030 Is a Global Initiative to Cooperatively Work Towards Creating a High Resolution Complete Map of the World’S Ocean Floor by 2030
GENERAL BATHYMETRIC CHART OF THE OCEANS (GEBCO) an IHO-IOC Joint Project 8th ROPME Sea Area Hydrographic Commission (RSAHC) Meeting, Islamabad, Pakistan 18-20 February 2019 What is GEBCO? The General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) (see www.gebco.net) • Aims to provide the most authoritative, publicly-available bathymetric data sets for the world’s oceans • Operates under the joint auspices of the • International Hydrographic Organization (IHO), and • Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO • First GEBCO paper chart series initiated in 1903 • Forum for Future Ocean Floor Mapping (June 2016): www.iho.int/mtg_docs/com_wg/GEBCO/FOFF/index.html GEBCO Project organisational structure • GEBCO is led by a Guiding Committee consisting of five IHO-appointed members; five IOC-appointed members; Sub-committee Chairs and the Director of the IHO-DCDB • It has 4 sub-committees and a number of working groups: • Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) • Technical Sub-Committee on Ocean Mapping (TSCOM) • Sub-Committee on Regional Undersea Mapping (SCRUM) • Sub-Committee on Communications, Outreach and Public Engagement (SCOPE) • IHO-IOC GEBCO Cook Book www.gebco.net/about_us/committees_and_groups/ Regional mapping projects GEBCO products Our bathymetric data sets and products: • Global gridded bathymetric data set (30 arc-second interval) • GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names • GEBCO Digital Atlas • Grid viewing software • Printable maps • Web Map Service (WMS) • IHO-IOC GEBCO Cook Book www.gebco.net/data_and_products/ -

Representations on Bathymetric Charts
Internationa! Hydrographic Review, M onaco, LVIII (2), July 1981 REPRESENTATIONS ON BATHYMETRIC CHARTS by Bunkichi Imayoshi(I), Osamu A to b e (2), Masuoki H orikoshi (3), Kenzo Imai (2), Akira Irahara(4), Kokichi Ishii(2), Fusao Ito (2), Osamu N akamura (2), Kunikazu N ishizawa (2), Takahiro Sato (2), Hiroshi Shoj: (5) and Kunio Yashima (2) Paper presented at the 10th International Cartographic Association Conference, To kyo, August 1980. PREPARATION OF BATHYMETRIC CHART SERIES IN JAPAN The preparation of bathymetric charts in Japan started in 1925, when, on the occasion of the Third Pan Pacific Science Congress in Tokyo, Dr. O g u r a , a member of the Japanese Hydrographic Department, presented the first bathyme tric chart ever compiled in the country. The chart covered the seas adjacent to Japan and was based on sounding data collected up to 1 923 by the Hydrogra phic Department, for the purpose of producing nautical charts. For a long time the nautical chart was accepted as the sole map for the sea. In 1954 and 1955, a bathymetric survey for the submarine tunnel between Honshu and Hokkaido was carried out by the Hydrographic Department at the request of Japan National Railways. Since then it has been recognized that the bathy metric chart is an important basis of information for various ocean-related activities. In 1967, the Hydrographic Department commenced work on a project to pro duce “Basic Maps of the Sea” (scale 1:200 000) for the continental shelf margin. (1) Director, Survey Department, SENA Co., Ltd. UNO Bldg. 1-1, 2-chome Uchisai- wai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100 Japan. -

Bathymetric Charts 1
14 August 2008 MAR 110 HW-2a: ex1Bathymetric Charts 1 Homework 2a Bathymetric Charts [based on the Chauffe & Jefferies (2007)] 2-1. BATHYMETRIC CHARTS Nautical charts are maps of a region of the ocean used primarily for navigation and piloting. These charts display the bathymetry or depths of the sea floor below sea level. Historically, the sea floor depths were obtained by lowering a weighted cable to the sea floor. Today, sea floor depths are obtained with a ship-mounted sonic depth recorder which bounces sound waves off the sea floor (Figure 2-1a). A sound generator on the ship emits sound waves that strike the sea floor and are reflected upward to a listening device called a hydrophone. The method is faster, more accurate and allows continuous depth determination as a ship travels. Each measurement of depth to the sea floor is called a sounding. Figure 2-1a.Acoustic Depth-Sounding. A ship’s hull-mounted “acoustic pinger” emits a sound pulse that travels to the seafloor, reflects, and then travels back to the ship’s listening devise called a hydrophone. The roundtrip travel time of the sound pulse is recorded and the depth is computed (see formula). The depth recorder operates continuously making a dense set of depth measurements along the ship’s track. 14 August 2008 MAR 110 HW-2a: ex1Bathymetric Charts 2 Shipboard computers record the round-trip travel time of the sound waves and calculate depth by multiplying the known speed of sound in water (Sw = 1460 meters/second) by half of the travel time: D =Sw x ½ travel time , where the depth of the water D in meters is the product of the sound speed in water and one half of the total travel time to the bottom and back.