Descargar El Archivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
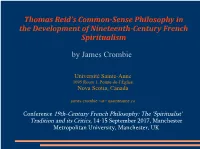
Thomas Reid's Common-Sense Philosophy in the Development Of
Thomas Reid’s Common-Sense Philosophy in the Development of Nineteenth-Century French Spiritualism by James Crombie Université Sainte-Anne 1695 Route 1, Pointe-de-l’Église Nova Scotia, Canada james.crombie <at> usainteanne.ca Conference 19th-Century French Philosophy: The 'Spiritualist' Tradition and its Critics, 14-15 September 2017, Manchester Metropolitan University, Manchester, UK This presentation calls attention to the surprising level of influence which the Scottish philosopher Thomas Reid (1710-1796) had on nineteenth-century French philosophy – especially among professional teachers of philosophy in French universities – in particular among those identified as belonging to the so-called ‘spiritualist’ tradition. Some of the political, social, personal – and even philosophical – reasons for this phenomenon will be adumbrated. There were many figures who could be considered to be influential Reidians during the nineteenth-century in France. This presentation will focus on the major players: firstly, Royer-Collard; secondly, Cousin, Damiron and Jouffroy. Some attention will be paid, thirdly, to some of the members of the third generation: Adolphe Garnier, Amédée Jacques, Émile Saisset, Jules Simon, Adolphe Bertereau and Adolphe Franck. Pierre Maine de Biran and Joseph- Marie Degérando (aka de Gérando) are mentioned but not Pierre Prévost who, in Geneva, was publishing on the subject of Reid before he was discovered in Paris by Royer-Collard. Thomas Reid This portrait is reputed to be the only surviving visual likeness of Thomas Reid. It was painted by Sir Henry Raeburn in 1796, upon the urging of James Gregory, on the occasion of a visit by Reid, in the year in which Reid died, at the age of 86. -

N° 33 Théodore Jouffroy
n° 33 Théodore Jouffroy PUBLIEE AVEC LE CONCOURS DU CNL ET DE L’UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE N° ISSN : 0296-8916 299 n° 33 Théodore Jouffroy: Textes réunis par Patrice VERMEREN TABLE DES MATIÈRES Francine MARKOVITS Éditorial............................................................................ I Patrice VERMEREN Le remords de l’école éclectique, précurseur de la synthèse de la philosophie et de la révolution ......... 5 Chryssanti AVLAMI Un philosophe philhellène .............................................. 33 Théodore JOUFFROY : comptes-rendus Œuvres complètes de Platon, traduites par Victor Cousin, troisième volume (Le Globe du 27 novembre 1824) .......... 63 Œuvres complètes de Platon, traduites par Victor Cousin, tome IV ; œuvres inédites de Proclus, philosophe grec du cinquième siècle, d’après les manuscrits de la bibliothèque royale de Paris, publiées par Victor Cousin. Le sixième volume est sous presse (Le Globe du 24 mars 1827) ............................................. 71 Jacques D’HONDT Hegel et Jouffroy............................................................... 81 Christiane MAUVE L’esthétique de Jouffroy : des promesses sans suites ? ... 99 Georges NAVET Le droit naturel des Eclectiques ...................................... 115 CORPUS, N° 33, 1997. 1 CORPUS, revue de philosophie Eric PUISAIS Jouffroy et Lerminier...................................................... 131 Sophie-Anne LETERRIER Jouffroy académique ..................................................... 145 Emile BOUTROUX De l’influence de la philosophie -

D I a R Y 1830 – 1839
BOGDAN JANSKI D I A R Y 1830 – 1839 FOTO La scritta sotto la foto Servant of God, BOGDAN THEODORE JANSKI Founder of the Congregation of the Resurrection DNJC Apostle to the Polish Immigrants in France Died in Rome, July 2, 1840 Age 33 years B O G D A N J A N S K I D I A R Y 1830 – 1839 with footnotes Edited and arranged by ANDRZEJ JASTRZĘBSKI English translation by Fr. FRANCIS GRZECHOWIAK, C.R. ROME 2000 PRINTED WITH THE PERMISSION: Of the Superior General FR. SUTHERLAND MACDONALD, C.R. Rome, June 6, 2003. _____ * _____ All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording ta- ping, or any retrieval system, without the written permission of a member of the General Curia of the Congregation of the Resurrection, Via San Sebastia- nello 11, 00187 Roma, Italia. © Copyright 2003 by the Congregation of the Resurrection DNJC, Rome English translation by Fr. FRANCIS GRZECHOWIAK, C.R. The text was prepared for printing by Ms. LILIANA DRÓŻDŻ C O N T E N T S FORWARD (Fr. Sutherland MacDonald, C.R.)…………………………………………………………XI ABOUT BOGDAN JAŃSKI - THE SKETCH OF A PORTRAIT (Andrzej Jastrzębski).....................................................................................................……XIV CONCERNING BOGDAN JAŃSKI'S DIARY - EDITORIAL NOTE (Andrzej Jastrzębski) ..................................……………………………………………XXXI BOGDAN JAŃSKI, JOURNEY DIARY NOTES YEAR 1828..................................……………1 PRIVATE DIARY FOR THE YEAR 1828………………………………………….…………….13 D I A R Y 1830-1839 DIARY FOR THE YEAR 1830…………………………………………………………………….21 APPENDIX: I. FOR CLARIFICATION…………………………………………………………………..65 II. ORGANIZATION OF MY FUTURE LIFE…………………………………………….66 NOTE CONCERNING THE LIFE OF C.H. -
Entrega De Tesis Final 1 De Agosto
Terminar la revolución. Manuel Ancízar y el Eclecticismo filosófico en Colombia, s. XIX. Mario Alejandro Molano Vega Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía Bogotá, Colombia 2017 Terminar la revolución. Manuel Ancízar y el Ecleclticismo filosófico en Colombia, s. XIX Mario Alejandro Molano Vega Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Doctor en Filosofía Director: Doctor, Lisímaco Parra París Línea de Investigación: Pensamiento colombiano Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía Bogotá, Colombia 2017 Agradecimientos Quisiera expresar mis más profundos agradecimientos al profesor Lisímaco Parra, del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, quien me ha guiado en este proceso de investigación con la paciencia y generosidad que lo caracterizan e incluso me alentó en los momentos de mayor incertidumbre. También estoy en deuda con el profesor Elías Palti quien me acogió en su seminario "La génesis de la democracia moderna. Perspectivas históricas y debates contemporáneos", en la Universidad de Buenos Aires, y me hizo importantes sugerencias y observaciones en varios momentos del proyecto. Los profesores del seminario sobre historia conceptual de la Universidad de San Martín (hoy Maestría en Historia Conceptual): Claudio Ingerflom, Giussepe Duso y Sandro Chignola, así como los compañeros que allí conocí, contribuyeron de manera significativa a mi manera de comprensión de la historia de los conceptos. Agradezco igualmente al profesor Francisco Ortega, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y al profesor Gilberto Loaiza Cano, del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, quienes me escucharon como ponente en el XIV Congreso Colombiano de Historia y cuyos trabajos investigativos me ayudaron siempre a entender la compleja historia política del siglo XIX colombiano. -
El Pensamiento Filosófico De Domingo Faustino Sarmiento
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA TESIS DOCTORAL El pensamiento filosófico de Domingo Faustino Sarmiento MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Rogelio Mauricio Meglioli Fernández Director José Luis Villacañas Berlanga Madrid 2019 © Rogelio Mauricio Meglioli Fernández, 2018 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA TESIS DOCTORAL EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Rogelio Mauricio Meglioli Fernández Director: Dr. José Luis Villacañas Berlanga Madrid, septiembre de 2018 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA TESIS DOCTORAL EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Rogelio Mauricio Meglioli Fernández Director: Dr. José Luis Villacañas Berlanga Madrid, septiembre de 2018 2 3 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 15 II. CONTEXTOS 21 II.1. Plebe y proletariado, desde la Ilustración al socialismo 22 II.2. Desde la Ilustración al socialismo en el Río de la Plata 26 II.3. Reseña biográfica de Sarmiento 45 II.4. Las ideas de Sarmiento: estado de la cuestión 62 III. ITINERARIO POLÍTICO 82 III.1. Conceptos políticos y pedagogía ciudadana 82 III.2. Reynaud y la tiranía de la inteligencia 86 III.3. Sieyès y el administrador sabio 94 III.4. Tocqueville y los grandes partidos político 101 III.5. Constant y los dos conceptos de libertad 108 III.6. Libertad e igualdad 116 III.7. Libertad y orden 121 III.8. Tocqueville y el gobierno de la opinión pública 127 III.9. Gobierno de la mayoría y discurso de la incapacidad 135 III.10.