La Valdonsella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
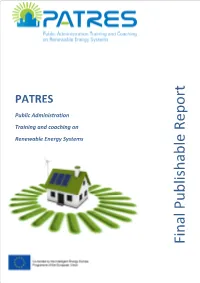
Final Publishable Report
PATRES Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems FinalPublishable Report 1 PATRES - Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems www.patres.net Grant agreement no.: IEE/09/728/SI2.558244 Start and end date of the project: 01/05/2010 - 30/04/2013 Authors: Fabio Tomasi Luca Mercatelli Johannes Fresner Christina Krenn Abel Ortego Bielsa Laurentiu Fara Andrei Galbeaza Moraru Damir Magaš Michael ten Donkelaar Date: 30/06/2013 Contact person: Fabio Tomasi – project coordinator Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Padriciano 99 - 34149 Trieste – Italy [email protected] T: +39 040 375 5268 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 2 Summary Executive summary .................................................................................................................................. 4 Objectives and main results ..................................................................................................................... 5 Partnership .............................................................................................................................................. 5 Methodology: how to reach PATRES objectives ....................................................................................... -

La Ley B.D. Legislacion Vigente
Norma Completa B.D. Legislación Vigente Página 1 de 38 LA LEY B.D. LEGISLACION VIGENTE NORMA COMPLETA: DECRETO [ARAGON] 200/1997, 9 DICIEMBRE. PLANES SECTORIALES SOBRE ACTIVIDADES E INSTALACIONES GANADERAS.DIRECTRICES (BOA 22/12/1997) PREAMBULO ART. Preámbulo La ordenación del territorio, concebida en sentido amplio, de conformidad a la Carta Europea, es la expresión espacial de las políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, constituye una de las áreas de la actuación de los poderes públicos en orden a conseguir un uso y disfrute equilibrado y óptimo del territorio y de sus recursos naturales, compatible con su protección y mejora y, en definitiva, proporcionar una adecuada respuesta a los deseos sociales de elevar la calidad de vida individual y colectivamente. Este concepto de ordenación del territorio recogido en la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, orienta la definición de las políticas sectoriales considerando y teniendo en cuenta las condiciones y características de los elementos que integran el sistema socio-económico territorial: El medio natural, la población, su distribución y características, las actividades productivas, los sistemas generales de equipamientos e infraestructuras, la jerarquía de los municipios en la organización del territorio y el modelo de ocupación urbanística del suelo. Las actividades ganaderas intervienen en las relaciones que definen el concepto de la ordenación del territorio: Ocupación de la población, determinan una forma y modo de vida, generan rentas, utilizan recursos naturales, inciden en el medio natural, ocupan el territorio; promover una eficaz gestión de los potenciales que presenta esta rama de la actividad y disminuir o, en su caso, ordenar y controlar los aspectos negativos de la misma, se incardina en la definición de una política sectorial con incidencia en el territorio. -

Documento De Síntesis De La Memoria
Agenda 21 Local de Isuerre. Memoria Descriptiva Agenda 21 Local de Isuerre. Memoria Descriptiva ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO ..................................................................................................4 1.1 MEDIO FÍSICO .................................................................................................................................4 1.1.1 Clima y meteorología..............................................................................................................4 1.1.2 Geología y geomorfología ......................................................................................................5 1.1.3 Edafología...............................................................................................................................5 1.1.4 Hidrografía .............................................................................................................................6 1.1.5 Medio Biótico..........................................................................................................................8 1.2 MARCO SOCIAL Y ECONÓMICO......................................................................................................10 1.2.1 Población..............................................................................................................................10 1.2.2 Ocupación.............................................................................................................................11 1.2.3 Sectores económicos .............................................................................................................12 -
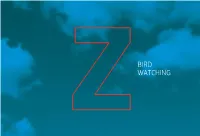
Bird Watching
BIRD WATCHING CONTENTS Pablo Vicente y Luis Tirado PHOTOS Alberto Carreño, Alberto Portero, Antonio Torrijo, Eduardo Viñuales, Ismael González, Javier Ara, Juan Carlos Muñoz, Juan Jiménez, Oscar J. González, Pablo Vicente, Ramiro Muñoz, Toño Martínez, Asoc. Amigos de Gallocanta DESIGN Samuel Aznar + Asociados / Miguel Frago Province of Zaragoza Magallón Salt Lake. Photo by Toño Martínez Gallocanta Lagoon. Photo by Juan Jiménez Great Bustards in the Manubles heights. Photo by Alberto Portero Juslibol Bayou. Photo by Juan Jiménez BIRD WATCHING PROVINCE OF ZARAGOZA Groves, riversides, deserts, Mediterranean woods, rocky areas, salt lakes, steppes, wetlands... The large variety of ecosystems to be found in the province of Zaragoza allow us to easily see birds as different as great bustards, cranes, Egyptian vultures, ferruginous ducks, great bitterns, Dupont's lark, little bustards and red kites among many others. The province of Zaragoza is of great ornithological interest because of both the quantity and the variety of species present for both specialists and for nature lovers who are just beginning to bird-watch. We have suggested some easy routes where the most emblematic birds in each zone - that might pique your interest or those that are endangered - may be found. Zaragoza invites you to meet her ornithological treasures. Map of the area Yesa Dam River Recal 1 River Onsella NAVARRA Santo Domingo Mountains Agonía River Riguel River Arba de Luesia River Arba de Biel Channel of La Pardina San Bartolomé Dam River Farasdués Moncayuelo Lagoon Bolaso Dam Channel of Bardenas HUESCA LA RIOJA Lakes and reed beds Ejea de los of Cinco Villas Caballeros River Loma La Negra - Bardenas Arba de Biel Channel of Bardenas E. -

Las Bases Económicas De La Elite De Los Infanzones De Uncastillo En La Segunda Mitad Del Siglo Xv*
LAS BASES ECONÓMICAS DE LA ELITE DE LOS INFANZONES DE UNCASTILLO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV* Juan Abella Samitier** Universidad de Zaragoza In the fifteenth century, the gentry constituted a very numerous part of the christian population of Uncastillo. The objective of this article consists of analyzing the economy of elite of this social group and how they adapted to the important economic and social changes in the transit of century 15th to the 16th. Dans le siècle XV, la noblesse a constitué une partie très nombreuse de la population chrétienne d’Uncastillo. Le but de cet article consiste à analyser l’économie de l’élite de ce groupe social et étudier comment ils se sont adaptés aux importants changements économiques et sociaux qui ont été produits dans le transit du siècle XVème à au XVIème. La Baja Edad Media representó para la pequeña nobleza europea un periodo en el que tuvo que hacer frente a novedades y transformaciones substanciales; en primer lugar se asistió a una renovación del grupo, debi- do al ascenso a este rango inferior de la nobleza de miembros de las oli- garquías urbanas y de servidores de la Corona en los organismos de la administración1; en el apartado económico, los componentes de la baja nobleza sufrieron el descenso del valor de sus rentas en el seno de la cri- * Este artículo se inscribe en el seno del Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A., financiado por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, ref. 249-61. ** Este trabajo ha sido realizado gracias a una Beca de Formación de Personal Investiga- dor de la Institución «Fernando el Católico». -

Pdf (Boe-A-2014-2478
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Viernes 7 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 21899 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2478 Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. El Consejero de Sanidad y Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, el Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Gerente de la Mutualidad General Judicial, han suscrito, con fecha 11 de diciembre de 2013, un Acuerdo de prórroga y actualización para 2014, del Convenio de colaboración firmado el 22 de abril de 2002, para la prestación, en zonas rurales, de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación del referido acuerdo de prórroga, como anejo a la presente resolución. Madrid, 27 de febrero de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. -

Irene Abad Buil Iván Heredia Urzáiz
EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA GUERRA CIVIL EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA COMO FACTOR DE DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS DE FUTURO. IRENE ABAD BUIL IVÁN HEREDIA URZÁIZ PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2010 CUARTO ESPACIO ZARAGOZA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 2 [PATRIMONIO HISTÓRICO ZARAGOZA] Abad y Heredia INTRODUCCIÓN Este trabajo parte de dos consideraciones teóricas previas. Por un lado, y siguiendo el planteamiento de Pierre Nora, de reconstruir la Historia nacional alrededor de los “lugares de memoria”. En este caso no se pretende una reconstrucción exhaustiva de los hechos históricos representados por dichos “lugares de memoria”, pero sí van a ser utilizados desde su consideración de “fuente histórica” y, al mismo tiempo, como parte integrante del patrimonio histórico‐cultural de un periodo específico en la historia de España: la Guerra Civil y la dictadura franquista. De este último planteamiento se desprende pues la segunda de dichas consideraciones teóricas previas. Considerando que el trabajo se ciñe a la catalogación de los “lugares de memoria” (con la amplitud terminológica que conlleva) circunscritos a la provincia de Zaragoza, tendremos en cuenta la Ley de Patrimonio vigente en la provincia, correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón, y cómo sus políticas de gestión y explotación han influido en estos restos o “lugares de memoria” procedentes de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Al mismo tiempo, este segundo apartado se verá completado con la incidencia que, primero, la Ley de Amnistía de 1977 y, después, la Ley de Memoria Histórica han tenido a la hora de abordar la recuperación y conservación de estos restos en el territorio que nos ocupa. -

Entidades Locales Asociadas a La Femp (27092019)
Corporación Local Provincia CCAA Habitantes Diputación Prov. Almería ALMERIA ANDALUCIA 709340 Abla ALMERIA ANDALUCIA 1235 Abrucena ALMERIA ANDALUCIA 1150 Adra ALMERIA ANDALUCIA 24859 Albánchez ALMERIA ANDALUCIA 753 Alboloduy ALMERIA ANDALUCIA 621 Albox ALMERIA ANDALUCIA 11696 Alcolea ALMERIA ANDALUCIA 814 Alcóntar ALMERIA ANDALUCIA 528 Alcudia de Monteagud ALMERIA ANDALUCIA 135 Alhabia ALMERIA ANDALUCIA 648 Alhama de Almería ALMERIA ANDALUCIA 3615 Alicún ALMERIA ANDALUCIA 212 Almería ALMERIA ANDALUCIA 196851 Almócita ALMERIA ANDALUCIA 176 Alsodux ALMERIA ANDALUCIA 133 Antas ALMERIA ANDALUCIA 3169 Arboleas ALMERIA ANDALUCIA 4586 Armuña de Almanzora ALMERIA ANDALUCIA 321 Bacares ALMERIA ANDALUCIA 232 Bayárcal ALMERIA ANDALUCIA 284 Bayarque ALMERIA ANDALUCIA 206 Bédar ALMERIA ANDALUCIA 927 Beires ALMERIA ANDALUCIA 117 Benahadux ALMERIA ANDALUCIA 4357 Benitagla ALMERIA ANDALUCIA 68 Benizalón ALMERIA ANDALUCIA 248 Bentarique ALMERIA ANDALUCIA 243 Berja ALMERIA ANDALUCIA 12381 Canjáyar ALMERIA ANDALUCIA 1202 Cantoria ALMERIA ANDALUCIA 3228 Carboneras ALMERIA ANDALUCIA 7757 Castro de Filabres ALMERIA ANDALUCIA 121 Cóbdar ALMERIA ANDALUCIA 143 Cuevas del Almanzora ALMERIA ANDALUCIA 13776 Chercos ALMERIA ANDALUCIA 283 Chirivel ALMERIA ANDALUCIA 1525 Dalías ALMERIA ANDALUCIA 4031 Enix ALMERIA ANDALUCIA 418 Felix ALMERIA ANDALUCIA 642 FEMP c/ Nuncio, 8 28005 Madrid (T) 913 643 702 (F) 913 655 482 www.femp.es [email protected] Fines ALMERIA ANDALUCIA 1992 Fiñana ALMERIA ANDALUCIA 1992 Fondón ALMERIA ANDALUCIA 975 Gádor ALMERIA ANDALUCIA 3027 Gallardos -

Campsite Occupancy Survey 2010
Campsite Occupancy Survey 2010 Methodology INE. National Statistics Institute 1 Index 1. Presentation 2. Objectives 3. Statistical unit 4. Survey scope 5. Definition of variables 6. Framework of the survey and sample design 7. Estimates 8. Information collection INE. National Statistics Institute 2 1. Foreword This publication presents the results corresponding to the Tourist Campsite Occupancy Survey. The most important information from the survey is offered monthly, in accordance with the Institute's dissemination regulations. The two aspects considered in the tourism study are reflected in the data provided: as regards demand, information is included on travellers, overnight stays and average stay distributed by traveller's country of residence and category of the accommodation they occupy or the Autonomous Community they are from in the case of Spanish travellers, alongside information on the total number of occupied pitches distributed per accommodation category. As regards supply, information includes the estimated number of establishments open for the season, estimated number of vacancies, estimated number of pitches, level of occupancy and information on employment in the sector, according to the category of the establishment. This information is presented monthly on a national basis and in the Autonomous Communities and provinces with the highest number of overnight stays, as well as in the holiday areas that receive the greatest inflow of visitors over the year. The National Statistics Institute thanks all professionals, businesspersons and institutions related to the tourist sector for their collaboration, which has been essential when carrying out this survey. INE. National Statistics Institute 3 2. Objectives The main objective of the Campsite Occupancy Survey is to ascertain the behaviour of a series of variables which allow us to describe the segment occupied by this type of accommodation within the tourist sector, both from a supply as well as a demand point of view. -

Relación De Municipios En Los Que Se Ha Puesto Al Cobro El ICA
LISTADO DE MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HA PUESTO AL COBRO EL ICA ABABUJ ALPEÑÉS BINEFAR ABEJUELA ALQUEZAR BIOTA ABIEGO ALTORRICÓN BISAURRI ABIZANDA AMBEL BISCARRUÉS ACERED ANADÓN BISIMBRE ADAHUESCA ANDORRA BLANCAS AGÓN ANENTO BLECUA Y TORRES AGUARÓN ANGÜÉS BLESA AGUATÓN ANIÑÓN BOLTAÑA AGUAVIVA ANSÓ BONANSA AGÜERO ANTILLÓN BOQUIÑENI AGUILAR DE ALFAMBRA ARAGÜÉS DEL PUERTO BORAU AGUILÓN ARANDA DE MONCAYO BORDALBA AÍNSA-SOBRARBE ARÁNDIGA BORDÓN AINZÓN ARCOS DE LAS SALINAS BORJA AÍSA (+ Candanchú) ARDISA BOTORRITA ALACÓN AREN BREA DE ARAGÓN ALADRÉN ARENS DE LLEDÓ BRONCHALES ALAGÓN ARGAVIESO BROTO ALASTUEY E.L.M. (BAILO) ARGENTE BUBIERCA ALBA DEL CAMPO ARGUIS BUEÑA ALBALATE DE CINCA ARIÑO BUJARALOZ ALBALATE DEL ARZOBISPO ARIZA BULBUENTE ALBALATILLO ARTIEDA BURBÁGUENA ABANTO ASO DE SOBREMONTE ELM (BIESCAS) BURETA ALBARRACÍN ATEA BURGO DE EBRO (EL) ALBELDA ATECA BUSTE (EL) ALBENTOSA AYERBE CABAÑAS DE EBRO ALBERITE DE SAN JUAN AZAILA CABRA DE MORA ALBERO BAJO AZANUY-ALÍNS CADRETE ALBERUELA DE TUBO AZARA CALACEITE ALBETA AZLOR CALAMOCHA ALBORGE AZUARA CALANDA ALCALÁ DE EBRO BADENAS CALATAYUD ALCALÁ DE GURREA BADULES CALATORAO ALCALÁ DE LA SELVA BÁGUENA CALDEARENAS ALCALÁ DE MONCAYO BARBUÉS CALMARZA ALCALÁ DEL OBISPO BAILO CALOMARDE ALCAMPELL BALCONCHÁN CAMAÑAS ALCAÑIZ BALLOBAR CAMARENA DE LA SIERRA ALCOLEA DE CINCA BANASTÁS CAMARILLAS ALCORISA BAÑÓN CAMINREAL ALCUBIERRE BARBASTRO CAMPO ALDEHUELA DE LIESTOS BÁRBOLES CANAL DE BERDÚN ALERRE BARBUÑALES CANDASNOS ALFAJARÍN BÁRCABO CANFRANC ALFAMBRA BARDALLUR CANTAVIEJA ALFAMÉN BARRACHINA CAÑADA DE BENATANDUZ ALFANTEGA BEA CAÑADA DE VERICH ALFORQUE BECEITE CAÑADA VELLIDA ALHAMA DE ARAGÓN BELCHITE CAÑIZAR DEL OLIVAR ALIAGA BELLO CAPDESASO ALLEPUZ BELMONTE DE GRACIÁN CAPELLA ALLOZA BELMONTE DE SAN JOSÉ CARENAS ALLUEVA BELVER DE CINCA CARIÑENA ALMOCHUEL BANABARRE CASBAS DE HUESCA ALMOHAJA BENASQUE CASCANTE DEL RÍO ALMOLDA (LA) BERDEJO CASPE ALMONACID DE LA CUBA BERGE CASTEJÓN DE ALARBA ALMONACID DE LA SIERRA BERRUECO CASTEJÓN DE LAS ARMAS ALMUDAFAR E.L.M. -

En La Provincia De Zaragoza Mapa De Aptitud Para El
540 570 600 630 660 690 720 750 780 A C I F Á R G O P MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT O T SIMBOLOGÍA Y DATOS DEL MAPA D A DE LA TRUFA NEGRA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA D I L A I CURSO DE AGUA C NO APTO N E CARRETERA NACIONAL T O SALVATIERRA DE ESCA P AUTOVÍA/AUTOPISTA APTITUD BAJA JACETANIA CARRETERA AUTONÓMICA APTITUD MODERADA NAVARRA SIGÜES A 47 47 C 20 20 I OTRAS CARRETERAS T APTITUD ALTA Á MIANOS ARTIEDA M I EMBALSES/LAGOS L UNDUES DE LERDA C D A HOYA DE HUESCA D BAGÜES I URRIES LOS PINTANOS NÚCLEO DE POBLACIÓN El mapa en miniatura muestra el hábitat L A HUESCA potencial de la especie en la provincia de I CINCO VILLAS C Zaragoza. El mapa principal representa N E las zonas más aptas para el cultivo. T NAVARDUN LÍMITES O ISUERRE BAILO P LOBERA DE ONSELLALONGAS SUPERFICIES (ha) SOS DEL REY CATOLICO PROVINCIA DE ZARAGOZA APTITUD HÁBITAT CULTIVO TARAZONA Y EL MONCAYO BAJA 41.560 5.537 LÍMITE MUNICIPAL A RIBERA ALTA DEL EBRO C CAMPO DE BORJA MODERADA 2.051.190 471.609 I F Á ZARAGOZA ALTA 464.340 49.207 D LÍMITE PROVINCIAL E BIEL-FUENCALDERAS LUESIA D UNCASTILLO COMARCA DEL ARANDA CASTILISCAR A D 46 46 I 90 90 L VALDEJALÓN MONEGROS MURILLO DE GALLEGO A I C LA RIOJA RIBERA BAJA DEL EBRO N E T LAYANA O BAJO MARTÍN BAJO CINCA P CAMPO DE CARIÑENA EL FRAGO SANTA EULALIA DE GALLEGO COMUNIDAD DE CALATAYUD SADABA ASIN CAMPO DE BELCHITE ORES CASPE BIOTA CAMPO DE DAROCA ARDISA HUESCA ESCALA GRÁFICA ARDISA LUNA TERUEL BIOTA VALPALMAS PUENDELUNA Ejea de los Km PIEDRATAJADA 0 4,75 9,5 19 28,5 38 EJEA DE LOS CABALLEROS Caballeros ERLA ESCALA 1:275.000 MARRACO 4660 Información sobre la proyección: 4660 Mapa principal y secundario: SIERRA DE LUNA European Datum 1950 30N. -

Provincia De Zaragoza
— 310 -- PROVINCIA DE ZARAGOZA . Comprende esta provincia !os siguientes ayuntamientos por partid PARTIDO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODI Z ALAGÓN. ALCALÁ DE EBRO . ALFAMÉN . ALMONACID DE LA SIERRA . ALMUNIA I ALPARTIR . I3ÁRBOI,ES. BARD .ILLUR . I3OTORRITA . CABAÑAS . CALATC EPILA. FIGUERUELAS . GRISÉN. LONGARFS . LUCENA. LUMPIAQUE. MEZALOC MOZOTA . MUEL. MUELA (LA). PEDROLA . PINSEQUE. PLASENCIA I ►E RICLA . RUEDA . SALILLAS . URREA DE JALÓN . PARTIDO Dms: A'rNCA . ALCONCHEL . ALHAMA . ANIÑÓN . ARANDA DE MONCAYO . ARIZA . ATECA. BERDEJ( BUBIERCA . CABOLAFUENTE. CALMARZA . CAMPILLO . CARENAS . CASTEJÓN CERVERA DE LA CAÑADA . CETINA . CIMBALLA . CLARÉS. CONTAMINA . EMBID I)E A JARABA . MALANQUILLA . MONREAL DE ARIZA . MONTERDE . MOROS. POZUEL DE ARIZA . SISAMÓN. TORREIIERMOSA . 1ORRELAPAJA . TORRIJO. VALT VILLALENGUA . VILLARROYA DE LA SIERRA . PARTIDO DE B~:LCHI'1`E . AGUILÓN. ALMOCHHEL. ALMONACID DE LA CUBA . AZUARA. BELCHITE. COI HERRERA . JAULÍN. LAGATA . LÉCERA . LETUX. MONEVA . MOVUELA . PLENAS. SAMPER DEL SALZ . TOSOS. VALMADRID. VILLANUEVA DEL IIUERVA . VILLA' PARTIDO DE BORJA.. AGÓN . AINZÓN. ALBER1TE. ALBETA . AMBO.. BISIMBRE. BOQUIÑENI . BO ' BURETA . CALCENA . FRÉSCANO . FUENDEJALÓN . GAI .LUR. LUCENI . MAGA LLól NOVILLAS. POMER. POZUELO . PURUJOSA . TABUENCA . TALAMANTES. PARTIDO DE CA.LAT_.l:YUD. ALARBA. ARÁNDIGA. BELMONTE . BREA. CALATAYUD . CASTEJÓN DE ALARG A FRASNO (EL). GOTOR . ILLUECA . INOGÉS . JARQUE. MALUENDA . MESONES . MORÉS. MUNÉBREGA. NIGÜELLA . OLVÉS. ORERA. PARACUELLOS DE JILOCA . PA ] PURROY. SANTA CRUZ DE GRIO. SAVIÑÁN. SEDILES. SESTRICA . TERREII TORRALBA DE RIBOTA . VELILLA DE JILOCA . VILLALBA . VIVER DI PARTIDO DN: CASP1 . Zaragoza Tomo I. Resultados definitivos. Detalle por provincias Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística 1/9 — 311 — . PARTIDO Db: EG-EA DE LOS CABALLEROS . EGEA DE LOS CABALLEROS. ARDISA. AsÍN . $IOTA. CASTEJÓN DE VALDEJASA l FRAGO (EL), LAYANA.