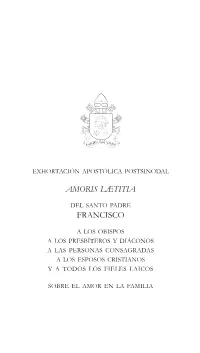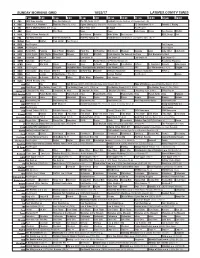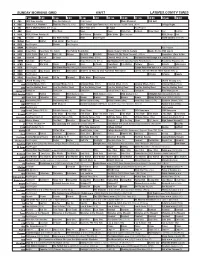Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Literatura
Catástrofe y abismo en El invitado de Juan Radrigán
Informe para optar al grado de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura.
Seminario de grado: Teatro chileno y latinoamericano Alumna: Carla Carrasco Profesor guía: Eduardo Thomas Dublé Santiago, 2017
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 CAPÍTULO I....................................................................................................................................... 7
1.1 Terror y Mercado ...................................................................................................................... 7 1.2 El espectáculo televisivo........................................................................................................... 9 1.3 El ambiente literario................................................................................................................ 12
1.3.1 Decreto ley 827, de 1974.................................................................................................. 14
CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 18
2.1 Al borde de la locura............................................................................................................... 18 2.2 Puesta en abismo..................................................................................................................... 24
CAPÍTULO III: ANALISIS.............................................................................................................. 32 CONCLUSIÓN................................................................................................................................. 45 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 47
2
INTRODUCCIÓN
En el presente escrito, se abordará una lectura de la obra El invitado de Juan Radrigán, -la
cual se estrena junto a otras dos piezas Isabel desterrada en Isabel y Sin motivo aparente,
formando parte las tres de Redoble fúnebre para lobos y corderos- estrenada en Valparaíso, el día 6 de febrero de 1981 por la compañía de teatro El Telón, bajo la dirección de Nelson Brodt. Teatro popular El Telón (1980-1994), forma parte del teatro independiente que surge
luego de la “muerte” del teatro después del golpe de estado. Es este tipo de teatro, -junto a
ICTUS, el TIT e IMAGEN- principalmente, el que empieza a reactivar la escena social del teatro nacional y a darle frente al contexto socio-político que está imperando en ese entonces. Esta compañía es la que mayoritariamente da vida a las obras de Radrigán, quien denuncia la desgracia en la que están los sujetos marginales. No está demás decir, entonces, que estas obras eran representadas en espacios populares como sindicatos, barrios, etc, y a un público igualmente popular.
Juan Radrigán nace en Antofagasta el año 1937 y muere en Santiago el año 2016. Durante unos años incursionó primero en la poesía y los cuentos, pero fue el teatro el que le dio más éxitos. Durante el periodo dictatorial se desempeñó en trabajos diversos sobreviviendo a la época, lo cual no detuvo sus ansias y talento de escritor. Su producción artística teatral, tiene dos momentos importantes, el primero de ellos comienza en el año 1979, donde aparece con su primera obra titulada Testimonios de las muertes de Sabina, estrenada en Santiago el 24 de marzo. El momento más representativo es en el año 1981, cuando se publica y estrena Hechos Consumados, siendo esta obra elegida como la mejor del año. En 1983, recibe el Premio municipal de literatura Santiago con su obra El toro por las astas (1982). Un segundo momento de Radrigán, puede reconocerse cuando reaparece en el año 1995 con El encuentramiento, bajo un contexto socio-político diferente -la vuelta a la democracia-, pero del cual aún queda mucho que decir.
Este ambiente teatral de escritura y representación que expone Radrigán, es compartido por una serie de personajes, que fueron importantes para la reactivación del teatro y su posterior
desarrollo. Luis Pradenas en Teatro en Chile coincide en decir que en los 80’, los grupos
teatrales independientes se logran adaptar a las condiciones de producción de un espectáculo
teatral bajo el régimen dictatorial. Los 80’ llevan a cabo un “fenómeno cultural de quiebre”.
3
Bajo este marco, encontramos a Ramón Griffero -dramaturgo, director y sociólogo-, que
aparece en la escena teatral chilena el 83’, quien, habiendo vuelto del exilio, trajo consigo
nuevas formas de concebir la escena y la representación. Superando los clichés en que el teatro chileno se había anclado, comparte rasgos y formas de expresión con estas compañías
de quiebre, tales como: “utilización de textos no inicialmente concebidos para la representación teatral 1 (…) [y] exploración hermenéutica de la memoria colectiva e
individual, adormecida por la historia oficial y/o la traumática experiencia de la violencia
terrorista del Estado” (463). Cualidades que ya Radrigán se encontraba trabajando, presentándose así una coherencia de época, abriendo un “nuevo horizonte de expectativas”. En palabras de Griffero -citado por Pradenas-: “era necesario reelaborar una poética política,
que pudiera volver a remecer a los espectadores en una realidad estremecedora” (463). La crítica, si bien es extensa con respecto a las obras de Radrigán, frecuentemente abordan diversos temas, como por ejemplo, el espacio en el que se desarrollan los personajes, el testimonio a partir del lenguaje, la denuncia a un sistema opresor, etc,. María de la Luz Hurtado, teórica que ha trabajado el tema de la marginalidad junto a Juan Andrés Piña en Los
niveles de marginalidad en Radrigán y La tragedia popular en Juan Radrigán; Catherine
Boyle, quien trabaja el lenguaje de este autor como resistencia y denuncia en Lecturas lejanas,
lecturas cercanas: entrar en la selva lingüística de Juan Radrigán; Paola Hernández en Economía y cultura neoliberal en Esperpentos rabiosamente inmortales de Juan Radrigán
donde presenta un estudio con respecto a la forma de hacer teatro que tiene Radrigán -teatro socio-político-. Estos trabajos forman parte de un compilado hecho por Carola Oyarzún: Colección ensayos críticos, dedicado a Radrigán. Siendo estas las principales vertientes del estudio de sus obras, quisiera abrir una nueva perspectiva coherente con lo que ya se ha trabajado. Permítaseme, antes de exponer mi tesis, un pequeño resumen de la obra que aquí estudio.
1 Si bien esto se refiere principalmente a la adaptación de textos narrativos para la representación teatral, podemos extrapolar esta práctica a la hibridación genérica en general.
4
Me parece interesante trabajar con este dramaturgo porque dedicó gran parte de sus años a escribir teatro que representaba una realidad olvidada o escondida por los sistemas de poder que existieron en Chile durante el periodo dictatorial. Es por esto que, en la mayoría de sus obras, los protagonistas son sujetos marginados socialmente como vagos, obreros, prostitutas, dueños de puestos en el mercado, etc. Así mismo, el lugar que habitan estos sujetos son igual de marginales que ellos mismos, igual de desamparados y olvidados como los sitios eriazos, casas de míseros materiales en poblaciones que se encuentran ubicadas en los rincones más escondidos de las grandes ciudades, donde viven desamparados hasta los últimos años de su vida. Sujetos que añoran un pasado que fue mejor, que les traía mejores soluciones en comparación a este presente que ni los recuerda. De ahí que haya tomado la decisión de trabajar a este gran dramaturgo, porque habla de lo vivido, de su experiencia misma como obrero textil y dirigente de sindicatos. Si bien, no hace referencia de manera directa a la catástrofe mayor que ha llevado a sus personajes a esta desolación, podemos entender que su escritura es una clara muestra de denuncia, resistencia, testimonio y memoria de los periodos que abarcan 1973-1990; sin embargo, en la medida de que las referencias son indirectas, el sentido de su obra se universaliza y sus temáticas no se agotan.
Esta obra comienza con la entrada de Sara y Pedro, quienes necesitan hacerle una pregunta al público, pero antes deben contar su propia historia. Así la obra hace un recuento de este matrimonio, dos sujetos que desde hace un tiempo viven en la miseria. Recuerdan con nostalgia un pasado en la pobreza, pero en el que eran felices, un pasado en el cual, aun siendo pobres, tenían la oportunidad y la dicha de disfrutar los espacios comunes como el teatro, fuentes de soda, etc y de trabajar decentemente, ser personas útiles para ellos mismos. Ahora, son seres que se volvieron miserables, no solo en cuanto a lo material, sino que también como sujetos. Esta miseria se ve aumentada con la llegada del invitado -que por cierto nadie lo invitó- que se ha introducido en sus vidas hasta tal punto de quitarles la intimidad y su ser. El invitado está en todas partes y tienen que acostumbrarse a vivir con él para seguir viviendo. Este matrimonio forma parte de la gran lista de cesantes que luchan por sobrevivir a esta adversidad que es la vida, antes de que esta se los lleve consigo. La escena se trasforma en ciertos momentos en un espectáculo, donde Sara y Pedro son los protagonistas de concursos televisivos y del boxeo, siendo ellos y su dignidad un show para quienes tienen el poder monetario. Construyen la historia de cada uno a través de recuerdos
5
que abundan en sus memorias, y vuelven cada cierto tiempo a preguntarse el porqué de su presente, que es lo que los llevó ahí y cómo ha sido posible para la mayoría, acostumbrarse al invitado, que llegó y se instaló en la vida de todos para siempre. Le hablan al público, presentándose como seres distintos, como sujetos marginales, haciendo notar la indiferencia de quienes los ven, asumiendo que ellos -quienes los miran- ya se acostumbraron al invitado y por eso están ahí sentados. La obra finaliza con un punto suspensivo, con este matrimonio esperando una respuesta.
De aquí que mi investigación abra dos ejes de lectura. Uno referido al espectáculo y otro al lazo social. El primer término, lo veremos desde la historia misma en cuanto al espectáculo televisivo, principalmente siguiendo a Sergio Durán en Ríe cuando todos estén tristes, como también desde la mise en abyme, que propone Lucien Dällenbach en El relato especular, en relación a lo escritural. El lazo social lo estudiaremos desde el psicoanálisis con los autores
Davoine y Gaudilliere en el texto Historia y trauma. La locura de las guerras. Apoyándonos
en esto, diremos que, en El invitado, Radrigán no solo muestra un estilo realista, sino que lo extrema al punto de apropiarse del lugar que ocupa la realidad misma, delatándola como ficción e invirtiendo sus posiciones. Respecto al lazo social, diremos que los sujetos de la obra no son solo marginales, sino que más bien, radicalmente expulsados del lazo social, lo
que del psicoanálisis podríamos llamar “forcluidos”2.
2 Revisaremos el concepto de forcluido en el marco teórico. Ver página 17
6
CAPÍTULO I
1.1 Terror y Mercado
Para comprender mi propuesta de lectura respecto de El invitado de Radrigán, es necesario atender a ciertos factores históricos que de una u otra forma se harán presentes en la obra. Es por esto que trabajaré aquí con lo escrito por Antonia Torres en Las trampas de la Nación,
por Tomás Moulian en Chile actual: anatomía de un mito, con Campos minados de Eugenia
Brito y el prólogo de Diecinueve de Francisca Lange. Tomaremos en cuenta tres factores, trabajando con Torres y Moulian, que se encuentran imbricados: la violencia (el terror) y el modelo económico capitalista que se instaura. Ambos factores presentados a un pueblopúblico a través de un tercer factor que consideraremos: la televisión, como se verá siguiendo a Torres y Lange. Mientras que a través de Brito daremos cuenta, brevemente, de cómo esto afecta a la escena literaria.
Entrando directamente a nuestro tema, Torres nos indica:
Hasta antes del golpe, todas las tesis progresistas consideraban inviable el modelo capitalista
como fórmula de desarrollo, al menos para países ‘atrasados’ y periféricos como el Chile de
los 60 y 70 –escribe la autora siguiendo a Moulian-. El pinochetismo demostró lo contrario por medio de la fuerza. Tras las reformas económicas llevadas a cabo por los ministros y economistas de Pinochet que transformaron el modelo social estatista en uno de mercado, se
produjo un cambio en el discurso público sobre el desarrollo: “Por primera vez en décadas se
oyó decir con convicción comunicativa, sin vacilaciones ni eufemismos, que fuera del
capitalismo no había posibilidad de crecimiento” –cita a Moulian-. El predominio del mercado respecto del estado fue la idea central del “dispositivo saber emergente”, a saber,
ciertas ideas fuerza que debían operar como sistema cognitivo-ideológico que reformulara el
proyecto país. Proyecto que debería ser, en otras palabras, “un plan de acción destinado a
modificar las estructuras socio-económicas, a cambiar el curso de una sociedad, a dotarla de
una nueva historicidad” –continúa citando- (…). La versión neoliberal de esta revolución comienza a materializarse el año 1975, con la puesta en práctica del ‘programa económico de
shock’ (86-87).
De esta cita, rápidamente comprendemos que Chile sufre una transformación completa, un violento antes y después, con momentos clave. La violencia, el terror del que nos habla Moulian, el cual ya explicaremos, fue el recurso que permitió con seguridad instaurar este nuevo modelo socio-económico, el cual hizo entrada no sin crisis. Cita Torres a Luis Esteban Manrique, según el cual, para el 75
7
los Chicago boys habían alcanzado la cúspide del poder de decisión económica, aunque eran conscientes de que su triunfo sería sólo parcial si no obtenían pronto resultados tangibles. Sus primeras medidas fueron de choque: devaluaron el peso, redujeron el gasto corriente del gobierno con una disminución del 30 por ciento del empleo en el sector público y lanzaron una segunda etapa del proceso de privatizaciones (87).
Por su parte, Moulian nos extraña respecto del hecho de que la crisis económica no produjera rebotes en el terreno político, como sí lo haría en el 82, ¿cómo se explica esto?
En realidad, en este caso la ausencia de efectos políticos se relaciona con el momento de la dictadura revolucionaria. Los dispositivos de la fase terrorista aislaron con facilidad la posibilidad de efectos políticos. La oposición había sido hecha desaparecer del escenario o destruida. Además las características recesivas de la propia política económica hicieron que los trabajadores no solo cargaran sobre sus hombros la caída de los salarios, sino también la saturación del mercado laboral. Este fenómeno los transformaba –por el debilitamiento de los sindicatos- en moléculas reemplazables (196).
De esta manera, comprendemos que la precarización de los sectores populares opera sobre el cuerpo en diferentes niveles: el cuerpo físico de hombres y mujeres, el cuerpo social, el
cuerpo económico, etc. Efectivamente, es el terror lo que predomina: “el orden se afirma sobre el terror (…). [Lo] más importante es que haya emergido una capacidad subjetiva, la de actuar con crueldad, la de sentirse por encima de la moral convencional” (165-166), indica Moulian. Y agrega: “Dije que una dictadura revolucionaria de corte terrorista es aquella
donde el instrumento central es el poder-terror, poder para reprimir y para inmovilizar, pero
también poder para conformar las mentes a través del saber, de un saber.” (166). Todo lo
hasta ahora dicho lo veremos operando en la obra que aquí se trabaja: la transformación de hombres y mujeres, del cuerpo socio-económico. Mas ¿qué sucede con la violencia? ¿Dónde la encontramos en la obra? Para responder a esto, primero atendamos al fenómeno que representa la televisión, desde el momento mismo del Golpe a los años posteriores. Veamos en una cita extensa lo que nos indica Torres, siguiendo a Moulian y, también, a Benedict Anderson:
Resulta interesante reparar aquí en el rol crucial que vuelven a jugar los medios de comunicación y, en particular, la televisión ya a partir del instante mismo del golpe. Las imágenes que se repetirían ésos días dan cuenta de la nueva narrativa sobre la coyuntura histórica nacional que quisieron imponer en lo inmediato los militares y los civiles golpistas: una que habla de la necesidad de destruir y limpiar por medio de la violencia para luego,
sobre ése mismo lugar, levantar un ‘nuevo’ proyecto nación. La Moneda o palacio
presidencial, sede del gobierno y símbolo de la institucionalidad nacional, era bombardeada
8
por la Fuerza Aérea chilena con el presidente Allende y parte de sus colaboradores dentro. El centro de Santiago en llamas, el sonido de bombas y el tiroteo de armas son los elementos que más se verían y escucharían por la radio y la televisión en los relatos periodísticos de
aquellos días. De lo que en realidad daban cuenta las imágenes era de los “restos destruidos del Estado”, como dirá Moulian (…). Las imágenes y los sucesos de la jornada del 11 de
septiembre de 1973 son para muchos parte de una memoria traumática, una que precisamente por su carácter traumático, devino en olvido. Una de las características de este tipo de experiencias es la dificultad para nombrarlas y narrarlas. Así la desmemoria funciona como
mecanismo de defensa con el consecuente riesgo de transformarse en la negación de ese
pasado (…). Resulta interesante rescatar aquí una observación de Anderson sobre la importancia del vínculo entre memoria y nación: “la esencia de la nación está en que todos
los individuos tengan muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas
cosas” (…). Es decir, aquello que se conoce como historia, identidad, tradición; es decir, en suma el ‘imaginario’ de una nación constituye no sólo un discurso que incorpora elementos,
sino uno que además deja de lado premeditadamente otros3 (76-77).
Así, la televisión juega un rol crucial en los procesos de memoria y olvido de la nación y su pueblo. Colabora a sentar el trauma, pone en peligro la identidad de los sujetos llegando a
negar su propia experiencia. Y por otra parte, paradojalmente “medios como la prensa y, los
más actuales, radio y televisión permiten y facilitan las formas de autorreconocimiento” (68). Tesis que podemos secundar con lo dicho por Francisca Lange en el prólogo a la antología
Diecinueve: “la televisión juega un rol importante ya que, como principal medio de
comunicación, configura lo que debiera ser un mundo normal mediante una serie de
referentes cotidianos” (14).
1.2 El espectáculo televisivo
Lo dicho anteriormente no es menor, puesto que la obra que trabajamos se encuentra en un punto de bisagra entre una dictadura terrorista y su fase constitucional. Las preguntas que trazan los personajes de ésta serán las que, sabremos, respondió, de una u otra forma, la televisión:
Después de 1980 (…) entra precisamente la adopción paulatina de los ideales de una sociedad
de consumo, que se limita aparentemente sólo a este proyecto y que recibe como una opción de vida normal la entrada por la puerta ancha al mercado y sus bendiciones (…). [Respecto a la televisión], si pensamos, además, que la señal de más alcance es la de Televisión Nacional, propiedad del Estado que cubre casi todo el territorio, lo que se exhibe como uno de los tantos logros del régimen, podemos apreciar entonces que lo recreacional es precisamente una estrategia que no sólo buscaba apaciguar cualquier arranque particular en su tiempo
3 Las cursivas son mías.
9
inmediato, sino que también cimentaba el camino para perpetuarse incluso, a pesar de y por ella misma, en la disposición y recepción de los ciudadanos, ya no sólo ante un determinado sistema económico y político, sino que también ante sus propias vidas (…)
Esa extraña mezcla indica cierto esfuerzo por articular una cultura arraigada en la televisión, que buscó sublimar la dialéctica del terror sobre la que se construyó, indicando una espectacularización inmediata –así como también la formación de una lógica perversa, que se asienta en la medida que se despolitizan los sujetos y se politiza el consumo4- y el registro de un espacio idealizado para la primera generación de niños chilenos propiamente televisiva.
Serán precisamente los personajes de Radrigán aquellos que aparecerán televisados en estos códigos del deber ser, consumo, y precariedad del público-participante. Por esto, y motivos que veremos más adelante, profundizaremos en el espectáculo televisivo.
Si leemos a Sergio Durán, en Rie cuando todos estén tristes, nos enteramos de que la participación del público se vuelve crucial tanto en el sentido mercantil, pues las empresas se favorecen en cuanto a publicidad, pero también, y nos interesa esto particularmente, para el público mismo. El espectador encuentra un lugar que lo puede proveer de lo que carece tanto en términos materiales como pseudo políticos, ya que encuentra un espacio de participación denegado en la sociedad. Sin embargo, la inserción del sujeto popular en la televisión se da de manera atomizada, sin un contexto que dé cuenta de las problemáticas de clase que expliquen en profundidad la situación de éstos. Efectivamente, Durán cita las
palabras del periodista Fernando Reyes Matta para decir que “[la televisión] no niega lo popular, lo busca (…); lleva al pueblo a los estudios y lo hace partícipe del espectáculo, pero aborda solo la mitad de su discurso” (59).
4 -No renunciemos a considerar la nota de Lange-: Como señala Bisama al referirse al Festival de Viña del Mar,
en tanto era en ese espectáculo donde “(…) el régimen propone un modelo de internacionalización de sus