Uy24-15831.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
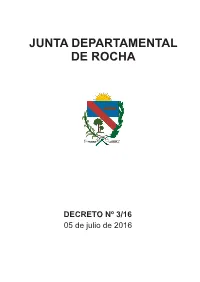
Junta Departamental De Rocha
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA ROCHA, 05 JULIO DE 2016 - DECRETO Nº 3/16 DECRETO Nº 3/16 05 de julio de 2016 JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA DECRETO Nº 3/16 Rocha, 5 de julio de 2016 -Sanciónase en forma definitiva el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Departamental de Rocha (Período 2016-2020) VISTO: Nuevamente estos antecedentes que refieren al ProyectPresupueo de sto Quinquenal de la Intendencia de Rocha para el período 2016-2020; RESULTANDO: I)- Que el mismo fue aprobado en general y en particular por este órgano (según Resol. Nº50/16 de fecha 28 de marzo del año en curso) ad referéndum del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República; II)-El referido Tribunal a través de la Resolución 1331/16 de 27 de abril del corriente año emitió su dictamen con observaciones al proyecto de referencia; III)-Esta Junta por decisión adoptada el día 3 de mayo p. pdo (Resol. 50/16, rechazó las observaciones formuladas, disponiendo el envío de este Proyecto a la Asamblea General, al amparo de lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución de la República; IV)-Cumplido el plazo que dispone laor nmativa constitucional, la Asamblea General mediante el Oficio Nº70/16 de 20.6.16 procedió a la devolución de estos antecedentes sin adoptar decisión acerca de las discrepancias planteadas; CONSIDERANDO : Que se han cumplido las instancias legales vigentes para la tramitación de este Proyecto, configurándose la sanción ficta prevista en la parte final del art. 225 de la Constitución de la República. LA JUNTA DEPARTAMENTAL DECRETA ARTÍCULO I)- Téngase por sancionado en forma definitiva el Presupuesto de la Intendencia Departamental de Rocha para el período 2016-2020, quedando su texto redactado de la forma que se determina seguidamente: ART. -

Erste Anlaufstellen Alexander Dobrindt, Bundesminister Für Verkehr Und Digitale Infra- Struktur, Hat Am 11
residual Verkehrsprognose 2030: Verkehr wird deutlich zunehmen Erste Anlaufstellen Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infra- struktur, hat am 11. Juni 2014 in Berlin die Verkehrsprognose 2030 Polizei 110 vorgestellt. Die aktuellen Daten sagen kräftige Zuwächse der Verkehrs- 2 Service - Erste Anlaufstellen Feuerwehr und Rettungsdienst 112 residual leistung in Deutschland voraus. Gegenüber 2010 wird der Güterverkehr 4 Zu Gast beim Michel Blick: Jens Meier, Vorsitzender Krankenwagen 192 19 (Tonnen-km) um 38 % zunehmen, der Personenverkehr (Personen- Polizeikommissariat 14 42 86-5 14 10 der Geschäftsführung der HPA 28 Impressum km) um 13 %. Aids-Seelsorge 280 44 62 Dobrindt: „Die Verkehrswege sind pulsierende Lebensadern unserer 3 Verkehrsprognose 2030: Verkehr wird deutlich Aids-Hilfe 94 11 wirtschaft + arbeit Gesellschaft. Die Prognose 2030 zeigt, dass unsere Infrastruktur vor Allgemeines Krankenhaus St. Georg 28 90-11 zunehmen einer Belastungsprobe steht. Wir müssen deshalb weiterhin kräftig 6 Lotsenstation Seemannshöft Ambulanz 31 28 51 in den Ausbau und die Modernisierung des Gesamtnetzes investieren Anonyme Alkoholiker 271 33 53 - in Schiene, Straße und Wasserstraße. Ob wir Innovationsland blei- Anwaltlicher Notdienst 0180-524 63 73 10 Hochwasserschutz für die Hamburger stadtentwicklung + umwelt ben oder zum Stagnationsland werden, entscheidet sich maßgeblich Ärztlicher Notdienst 22 80 22 Binnengewässer Hafen Apotheke (Int. Rezepte) 375 18 381 12 Cinnamon Tower – Neuer Wohnturm in der an der Leistungsfähigkeit -

Descargar Archivo
Mercedes Casciani Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este EVOLUCIÓN DE LAS URBANIZACIONES EN LA COSTA ATLÁNTICA DE LA RESERVA DE BIOSFERA BAÑADOS DEL ESTE (1966-1998) Rocha, febrero 2002 1 Agradecimientos: al Sr. Jorge López, por ceder a PROBIDES la fotografía aérea escala 1:20.000 correspondiente a Barra del Chuy (año 1984). Al equipo técnico de PROBIDES por brindar sugerencias e información que enriquecen el trabajo. ISBN: 9974-7668-4-2 PROBIDES Ruta 9 km 204 – Rocha – Uruguay Tel.: 047 – 25005 y 24853 [email protected] www.probides.org.uy 2 TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 5 1. MARCO CONCEPTUAL............................................................................................................................ 5 2. OBJETIVOS ................................................................................................................................................ 6 3. METODOLOGÍA ....................................................................................................................................... 6 4. CARACTERIZACIÓN DE LA COSTA ATLANTICA ............................................................................... 7 4.1. Ubicación y análisis general ............................................................................................. 7 4.2. Caracterización turística ................................................................................................... -

Sociedades Locales Y Tendencias Recientes En Rocha*
1 LOGO INTENDENCIA DE ROCHA PUBLICACIÓN SOCIEDADES LOCALES Y TENDENCIAS RECIENTES EN ROCHA* Danilo Veiga (Coord.)** Emilio Fernández*** Susana Lamschtein**** Setiembre 2012 * Publicación correspondiente al Estudio realizado por Convenio entre la Intendencia de Rocha, la Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales de la Universidad de la República. **Prof. Titular de Sociología Urbana y Regional FCS. ***Prof. Asistente de Sociología CURE. ****Prof. Asistente de Sociología y Banco de Datos FCS. ____________________________________________________________________________________________ Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012 2 PREFACIO INTENDENCIA DE ROCHA ____________________________________________________________________________________________ Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012 3 INDICE Págs. PRESENTACIÓN 3 Capítulo 1 SOCIEDAD Y TERRITORIO EN URUGUAY EN EL SIGLO XXI 6 1.1 Estructura social y procesos recientes en el territorio 7 1.2 El contexto poblacional: Concentración demográfica y migraciones 10 1.3 Fragmentación socioeconómica y tendencias en la estratificación social 12 Capítulo 2 ESTRUCTURA SOCIAL Y TENDENCIAS RECIENTES EN ROCHA 16 2.1 Las tendencias del crecimiento poblacional 18 2.2 Los niveles educativos y de empleo de la población 20 2.3 La evolución de los niveles de ingresos y pobreza 25 2.4 La estratificación social y su evolución reciente 29 Capítulo 3 LAS TENDENCIAS RECIENTES Y LA PERCEPCIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES -

Directrices Departamentales De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo
Departamento de Rocha DIRECTRICES DEPARTAMENTALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 Intendente Departamental Sr. Artigas Barrios Fernández Secretario General Sr. Darcy de los Santos Pro‐secretario General Dr. Néstor Rodríguez Burnia Director de Ordenamiento Territorial Ing. Agrim. Antonio Graña Aguiar Equipo Técnico Arq. Gino De León Acosta Arq. Carlos Folco Arq. Eduardo García Pereyra Arq. José Luis Olivera Vigliola Arq. Álvaro Rivas Induni Arq. Andrés Robaina Boyd Dr. José Luis Sciandro Ec. Pablo Martínez Bengochea Ing. Civil Ana Laura Pereyra Olivera Arq. Cecilia Lombardo (DINOT‐MVOTMA) Ayudantes Técnicos Nelson Altez Cola Daniel Cardoso Martínez Gloria de los Santos Spontón Nelson Pereyra Ureta 2 CONTENIDO DIRECTRICES DEPARTAMENTALES ................................................................................................................. 5 INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................... 5 1. EL TERRITORIO, SU ORDENAMIENTO Y LAS DIRECTRICES ........................................................................................................ 5 2. EL MARCO LEGAL DE LAS DIRECTRICES .............................................................................................................................. 7 3. LA VISIÓN DE DESARROLLO QUE ORIENTA LAS DIRECTRICES .................................................................................................... 8 1. CARACTERIZACIÓN -

PODER EJECUTIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Resolución
DiarioOficial | Nº 29.511 - agosto 5 de 2016 Documentos 3 Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 21, 22, 27 y 29 de julio y 1º y 2 de agosto y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor. ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por PODER EJECUTIVO la Dirección de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional y por 1 el Ministerio de Relaciones Exteriores y a lo dispuesto por el apartado I) del literal a) del inciso B) del numeral 1ro. de la Resolución del Poder Resolución 424/016 Ejecutivo de 5 de octubre de 2005 (número interno 83.116). El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Desígnase Ministro interino de Relaciones Exteriores. (1.210) RESUELVE: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1ro.- Autorizar la suscripción del Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Defensa entre el Gobierno de la República Oriental del Montevideo, 27 de Julio de 2016 Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia en los términos que lucen de fojas 58 a 59 del expediente administrativo del Ministerio de VISTO: que el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Defensa Nacional 2014.01137-7 que se considera parte integrante de Rodolfo Nin Novoa, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial; la presente Resolución. 2 RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país, a 2ro.- Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de partir del día 27 de julio de 2016; Relaciones Exteriores, al Estado Mayor de la Defensa, a los Comandos Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Uruguaya CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un y al Departamento Jurídico-Notarial, Sección Notarial del Ministerio sustituto temporal por el período que dure su misión; de Defensa Nacional para su registro. -

IM.P.O. De Bultos Y En Declaratoria
Nº 27.854 - Noviembre 11 de 2009 459-A MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS D430, 1.8 GHZ, DISCO DURO 160GB SATA2 300MB/S, 1 MEMORIA 1GB DDR2, GRABADORA DE DVD, Resolución 1.123/009 DISKETERA, TECLADO, MOUSE OPTICO Y PARLANTES. * 4 (CUATRO) MONITOR 17" CRT REFUBRISHER (6 MESES Declárase promovida la actividad del proyecto de inversión DE GARANTIA) presentado por PLATERAN S.A. * 4 (CUATRO) IMPRESORA LASER HP 1006. (2.665*R) * 1 (UNO) MECANISMO DE AUTOMATIZACION, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO DE 3/4 HP MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS VENTILADO CON ENGRANAJES INTERIORES METALICOS SIN COMPONENTES PLASTICOS Montevideo, 26 de Octubre de 2009 INTERIORES. INCLUYE DOS CONTROLES REMOTO CON CODIFICACION ROTATIVA DE ALTA VISTO: la solicitud de la empresa PLATERAN S.A., de obtener la SEGURUDAD. VELOCIDAD DE TRASLACION 18 M/ declaratoria promocional para la actividad que se propone realizar según MIN, CREMALLERAS DE TEFLON MONTADAS su proyecto de inversión y la concesión de diversos beneficios SOBRE PERFIL ANGULO GALVANIZADO, SISTEMA promocionales; DE PROTECCION CONTRA ACCIDENTES, SISTEMA DE DESACOPLE ANTE CORTE DE ENERGIA PARA RESULTANDO: que el proyecto presentado tiene como objetivo ACCIONAMIENTO MANUAL. aumentar la capacidad de almacenamiento y hacer más eficiente los * 1 (UNO) PORTON DE FRENTE, MECANISMO DE procesos; AUTOMATIZACION. * 1 (UNO) PORTON LATERAL, MECANISMO DE CONSIDERANDO: I) que la Comisión de Aplicación creada por el AUTOMATIZACION. art. 12º de la Ley 16.906, de 7 de enero de 1998, en base al informe de * 1 (UNO) COPIADORA LASER DIGITAL. evaluación y la recomendación realizada por el Ministerio de Economía y * 1 (UNO) BALANZA OHAUS "D150BX". -

Avances En El Análisis De Localización
Avances en el análisis de localización Montevideo 29 de mayo de 2012 (actualizado al 8 de agosto de 2012) ZONA DE IMPLANTACIÓN Una ubicación adecuada como oportunidad para el desarrollo sostenible El 15 de noviembre de 2011, el Presidente de la República decretó la creación de una Comisión Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) conformada por de un delegado de la Presidencia de la República (que a su vez presidiría la comisión) y los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, de Industria, Energía y Minería, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Posteriormente, se incorporó a la CIPAP el Subsecretario del Ministerio de Defensa (Decreto del Poder Ejecutivo Nº395/011 de 15/11/2011). El cometido de la CIPAP fue evaluar las opciones para la localización de un puerto de aguas profundas en la costa este de la República considerando aspectos técnicos, ambientales y económico-financieros. La CIPAP definió la realización de análisis de sitios para la posible instalación del puerto de aguas profundas en función del estudio de hinterland del puerto, aspectos técnicos de la ingeniería portuaria (canales, dragados, obras de protección y abrigo), aspectos ambientales y relativos al ordenamiento territorial, conectividad con las redes vial y ferroviaria e interacción con otras actividades (en particular turísticas), así como de las condiciones náuticas (profundidades, mareas, régimen de olas y vientos), entre otros. 2 METODOLOGÍA El territorio es escenario de conflictos y la planificación del territorio es una herramienta que pretende prevenir la ocurrencia y minimizar la magnitud de esos conflictos, atendiendo a colaborar en la resolución de los mismos. -

La Resolución Nº 408/2001 De Fecha 15 De Febrero Por La Cual Se
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA Resolución Nº Rocha, VISTO: la resolución Nº 408/2001 de fecha 15 de febrero por la cual se eleva a consideración de la Junta Departamental de Rocha el proyecto de Decreto del Plan General Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica del Departamento de Rocha; RESULTANDO: I) que con fecha 1º de setiembre de 2003, la Junta Departamental aprueba dicho plan a través del Decreto 12/2003, elevándolo al Ejecutivo para su posterior promulgación; II) que por resolución Nº 214872003 de fecha 17 de setiembre por la cual se eleva a consideración del legislativo la agregación del literal d) al artículo 34.3 del Decreto aprobado respecto a que se tenga en cuenta la ley 17.160 de 24/8/99; III) que por resolución Nº 99/03 de fecha 22 de setiembre por la cual se devuelve aduciendo que lo expresado en la ley ya está contemplado a título expreso a fs. 21; CONSIDERANDO: que en tal sentido se entiende pertinente promulgar el decreto 12/03 tal cual fue enviado el 1º de setiembre de 2003; ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA RESUELVE: 1º) Promúlgase el Decreto 12/2003 de la Junta Departamental de Rocha de fecha 1º de setiembre de 2003 aprobándose en consecuencia EL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA COSTA ATLÁNTICA CAPÍTULO I Disposiciones generales: objetivos y finalidad, principios, marco normativo, definiciones de conceptos y términos utilizados 1 Artículo 1. OBJETIVOS Y FINALIDAD Este plan tiene como objetivo establecer el ordenamiento territorial y ambiental del uso de la costa del Océano Atlántico en el Departamento de Rocha, con la finalidad de instrumentar su desarrollo sustentable. -

ROCHA Secciones Censales L I S a R B Í T L LLA BO CE Rio DE
InstitutoInstituto NacionalNacional dede EstadísticaEstadística UruguayUruguay Censo Fase I - 2004 Objetivos ¾ Actualizar Base Cartográfica. ¾ Actualizar Marco Geoestadístico. ¾ Confeccionar Directorio de Direcciones Principales. ¾ Estimar Saldos Migratorios. ¾ Ajuste de las Proyecciones Demográficas Características Generales del Censo ¾ Es un procedimiento estadístico caracterizado por las mayores dificultades técnicas, prácticas y operativas. ¾ Se releva en forma exhaustiva el territorio nacional asegurando la inclusión de todas las unidades a investigar. ¾ Involucra a toda la sociedad. ¾ Como toda actividad estadística la información individual está celosamente amparada por el secreto estadístico. Características particulares de Fase I ¾ El relevamiento se desarrolló entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2004. ¾ Registró a las personas en función de su residencia habitual (Censo de derecho). ¾ Se relevó información básica acorde a los objetivos definidos. Estrategia de acción ¾Centralización Normativa Instituto Nacional de Estadística ¾Descentralización Operativa Intendencias Municipales División geoestadística Departamento Censal Sección (232) Segmento (3.967) Zona (55.955) Organización Departamental Jefe Departamental: 1 Jefes Seccionales: 10 Enumeradores: 61 Segmentos: 144 Zonas: 2.652 Departamento de ROCHA Secciones Censales L I S A R B Í T L LLA BO CE Rio DE LAGUNA MERÍN A V I #S CEBOLLATI T DEPTO DE TREINTA Y TRES RA DE E F Í A AT LL C O I EB C Rio L B Ú P 6 E R IS LU AN o S Ri ',15 A #S ',19 J LUIS E N 14 SA L ', -

Hacia Un Manejo Ecosistémico De Pesquerías: Áreas Marinas
Una gran cantidad de pesquerías a nivel mundial se encuentran sobreexplotadas o colapsadas, en especial las costeras. Esto es de vital importancia, pues la dependencia de los recursos costeros es cada vez mayor. En Uruguay la situación no difi ere de esta realidad, por lo cual son necesarias medidas de manejo pesquero que contemplen un uso sostenible de los recursos y consideren la protección de los ecosistemas en su integridad y complejidad. Este libro va más allá de los criterios convencionalmente empleados en Uruguay en el manejo de los recursos pesqueros, proponiendo por primera vez para el país el desarrollo de un Manejo Ecosistémico Pesquero (MEP). Se hace especial énfasis en la identifi cación de sitios prioritarios para establecer Áreas Marinas Protegidas como herramientas de un MEP. El análisis cuantitativo de largo plazo consideró la variabilidad espacial del esfuerzo pesquero, las características de los ecosistemas y los diferentes servicios que proveen, así como los principales confl ictos derivados de otras actividades antrópicas. Esto permitió identifi car los sitios más sensibles y con mayor prioridad para la implementación de un MEP, contemplando adicionalmente aspectos de conservación de la biota y sus hábitats. Finalmente, en este documento se propone, por primera vez para el sector pesquero uruguayo, la implementación de un sistema participativo de gobernanza: el co-manejo pesquero. Éste reconoce la legitimidad de la participación de los pescadores en el manejo de los recursos. Esto generará sinergias entre el manejo y la conservación, reconociendo la integridad de los ecosistemas como base para la sostenibilidad de los recursos y el crecimiento socio-económico. -

Plan Nacional De Adaptación Costera De Uruguay
Plan Nacional de Adaptación Costera de Uruguay Documento preparatorio Valoración Económica de activos en la Faja Costera uruguaya Valoración Económica de activos en la Zona costera uruguaya Informe técnico de consultoría en el marco del Plan Nacional de Adaptación de la Zona costera Proyecto PNUD-URU/18/G31 Informe Final Noviembre de 2019 Ec. Sebastián Albín (Coordinación y ejecución del estudio) Lic. Néstor López (Cartografía) www.aic-economIa.com - [email protected] Benito Nardone 2273 - Montevideo - Uruguay - T.: (598) 2714 9363 @AIC_Economia @AIC Economia Contenido 1. Introducción y aspectos generales .................................................................................................. 5 2. Valoración Económica de Padrones Rurales ................................................................................... 8 2.1 Metodología aplicada .............................................................................................................. 8 2.2 Análisis de datos y estimación............................................................................................... 10 2.3 Resultados ............................................................................................................................. 13 3. Valoración Económica de Padrones Urbanos ............................................................................... 19 3.1 Metodología aplicada ............................................................................................................ 19 3.2 Análisis de datos y estimación..............................................................................................