Teatro Marittimo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“How Do We Live?” Housing Workshop / London 2019 11Th April — 18Th April 2019 Jocelyn Froimovich, Johanna Muszbek University of Liverpool in London
“How Do We Live?” Housing Workshop / London 2019 11th April — 18th April 2019 Jocelyn Froimovich, Johanna Muszbek University of Liverpool in London Housing design never starts afresh; housing design operates through variation, iteration, and/or mutation of prior examples. The series of workshops “How do we live?” venture into a typological investigation, with the expectation that types can provide a framework to deal with complex urban variables. By understanding the particulars in the production of a housing type, the architect can manipulate and reorganise—invent. This workshop will discuss housing types, exemplary of a particular city in its making. By looking at past exemplary projects ant today’s market offer, the goal is to observe, analyse, participate and hopefully interfere in the production system of the urban. Rather than dismissing examples of the current housing offer as “bastard” architecture, it is assumed that these housing types portray specific subjects, their living and urban conditions; the politics, policies, and socio economic factors that lead into developing a particular urban setting. Thus, the goal of the studio is to design new housing types that expand the existing housing repertoire. These new types will respond to current and future lifestyles and contribute to resolve specific urban demands. The question for this workshop is: what defines the housing crisis of London today? By forcing the notion of crisis as a methodology, each student will question a specific London housing type and propose alternative designs for each of them. For this workshop, the notion of “crisis” will be used as an operative term. “Crisis” is understood as a turning point, a time when a difficult or important decision must be made. -

Beauty and the Brutalists: Why the Most Maligned Style in History Should Be Preserved | Financial Times
19-3-2021 Beauty and the Brutalists: why the most maligned style in history should be preserved | Financial Times Architecture Beauty and the Brutalists: why the most maligned style in history should be preserved Brutalist buildings around the world are endangered or lie derelict — even Donald Trump dislikes them Edwin Heathcote JANUARY 15 2021 Donald Trump might now forever be associated with classical architecture, just not necessarily in the way he would have wanted. The image of rioters storming the Capitol building in Washington, DC, this month, snapping selfies and stealing souvenirs, will be the indelible final memory of his tempestuous presidency. But one of his last acts in office was to issue an executive order that new federal buildings must be built in a classical style. What they should not be, it specified, is Brutalist. This is how it was defined: “Brutalist means the style of architecture that grew out of the early 20th-century Modernist movement that is characterised by a massive and block-like appearance with a rigid geometric style and large-scale use of exposed poured concrete.” For a big builder, Trump seems to have misunderstood the moment. Brutalism has been over as a way of building for about 40 years. No new US government buildings are in danger of being Brutalist. Perhaps he was thinking of the J Edgar Hoover Building, the FBI HQ a block away from the Trump International Hotel. The chunky concrete building has always been unpopular. https://www.ft.com/content/56088f69-cb96-4344-86c2-23d383274013 1/13 19-3-2021 Beauty and the Brutalists: why the most maligned style in history should be preserved | Financial Times The Brutalist FBI headquarters in Washington, DC, has always been unpopular © Alamy Stock Photo Not only is Brutalism no longer an applicable style, but hundreds of its best buildings are in danger of being lost forever through neglect, ignorance and laziness. -
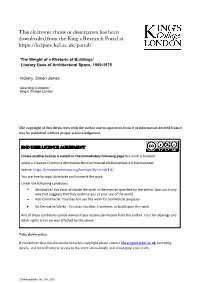
This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from the King's Research Portal At
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ ‘The Weight of a Rhetoric of Buildings’ Literary Uses of Architectural Space, 1909-1975 Vickery, Simon James Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 06. Oct. 2021 1 ‘The Weight of a Rhetoric of Buildings’: Literary Uses of Architectural Space, 1909- 1975 Simon Vickery Thesis for the degree of PhD in English King’s College London, 2015 2 Abstract This thesis examines the often uneasy dialogue between literature and architecture in twentieth-century Britain through reading literary representations of architectural space, with a particular focus on London. -

HUNSTANTON 15 the Theory and Criticism Behind the First Example of British Brutalism
CONTENTS INTRODUCTION 2 1. CRISIS 6 The debate concerning the future direction of architecture in the 1950s 2. BRUTALIST BEGINNINGS: HUNSTANTON 15 The theory and criticism behind the first example of British Brutalism 3. ART: ‘As Found’ 33 The art theory that influenced Alison and Peter Smithson’s Brutalism 4. BÉTON BRUT 42 The influence of Le Corbusier upon British Brutalism 5. CASE STUDY: PARK HILL 50 The history and future of the Sheffield social housing project 6. ROBIN HOOD GARDENS 77 The Smithsons’ Brutalist social housing. 7. BEAUTY 83 The importance of popular ideas of beauty in social housing projects. CONCLUSION 94 APPENDIX 98 BIBLIOGRAPHY 102 ILLUSTRATIONS 113 - 1 - BRUTALISM: ORIGINS, USE, AESTHETICS & AFTERMATH INTRODUCTION On 24 March 2004, the Tricorn Centre in Portsmouth was demolished. Pimlico School in Westminster is currently (2009) being demolished. A few miles away in the East End of London, Robin Hood Gardens is scheduled for demolition. Park Hill in Sheffield, despite repeated calls for the same fate, has been awarded grade II* listed status, and, for now, has avoided the wrecking-ball. The majority of these buildings are only around thirty or forty years old. They were born during a period when British architecture assumed a harsh and heavy concrete mantle, an aesthetic that came to be known as Brutalism. It was an aesthetic conceived at the beginning of the 1950s, when the course of British architecture faced a crossroads. The dialectic was between a softer face of modern architecture, the Scandinavian influenced ‘New Humanism’, and a more primitive, ‘brutal’ architecture pioneered by Le Corbusier. -
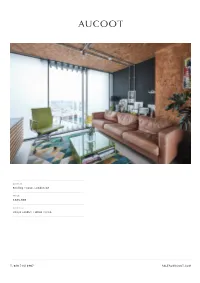
Keeling House, London E2 £585,000 Denys Lasdun / Brian Heron T. 020 7112 4907 [email protected]
A D D R E S S Keeling House, London E2 P R I C E £585,000 A R C H I T E C T Denys Lasdun / Brian Heron T. 020 7 112 4907 [email protected] I N F O R M AT I O N Crowning the top of Bethnal Green's Grade II* listed Keeling House sits The Water Tank – a unique and glorious combination of 1950s Brutalist design and modern architecture, boasting exceptional views of London below. Completed in 2017 by architect Brian Heron, this once disused water tank has been converted into a sleek, light-filled, one-bedroom duplex penthouse replete with ample storage and carefully considered fixtures and fittings that nod to its utilitarian beginnings. Designed in 1955 and built between 1957-59, Keeling House was the work of eminent modernist architect Sir Denys Lasdun. A Brutalist cluster block of 16 storeys, it was the first tower block to be listed in the UK, and was awarded Grade II* status in 1993 by National Heritage secretary Peter Brooke who declared it 'an architecturally outstanding example of 1950s public housing'. It received a RIBA award-winning renovation by architects, Munkenbeck and Marshall in 2001. Brian Heron’s 2017 Water Tank conversion won The New architects Prize for Best Historic intervention 2018 and was short listed for both the RIBA London award and the Don’t move improve awards 2018. Once inside the building and past the concierge desk, the flat itself is accessed via a lift to the 14th floor where, through a set of double doors, there's a staircase leading to the 15th floor – home to a private storage lock up for bikes and larger items and access to an exterior walkway with 180 degree views of the London skyline. -

Understanding Post-War Architecture
Understanding Post-War Architecture The Twentieth Century Key Events 1916-20. Inflation pushes up the cost of building materials. Additionally shortages of materials encourage the use of new materials such as Crittall windows, sand-lime bricks, and prefabrication (steel and concrete systems) for council housing. These experiments were to be developed further after the Second World War, eg. No Fines housing, first tried in Britain in 1924 was widely used by (especially) Wimpeys (builders) after WWII. 1919. Housing (Addison) Act promises ‘homes for heroes’. 1921. Cut backs in public expenditure (Geddes Axe) as post-war boom turns to depression. It can be argued that the general economic malaise of the 1920s had a greater effect on British building than the Great Depression of 1929-33 which was devastating in localised areas, notably the NE and Wales. 1924. Empire Exhibition, Wembley (stadium opened the previous year). 1925. New Ways, Northampton, by Peter Behrens is first Modern Movement house, for W. Bassett Loake, who had previously commissioned C. R. Mackintosh to modernise a house in Northampton. 1926. General Strike. 1927. Le Corbusier’s Vers Une Architecture is translated into English as Towards a New Architecture. With his houses for the Weissenhofseidlung exhibition in Stuttgart, Le Corbusier defines ‘five points’ of modern architecture: free plan, free façade, flat roof, strip windows and pilotis. 1928. The first talkies in Britain (Al Jolson in The Singing Fool the first wide release here). Cinematograph Act requires cinemas to show a quota of British films. Film makers, distributors and exhibitors begin to combine and large companies (Gaumont, ABC, later Odeon and Granada) come to dominate the market, building big new super-cinemas. -

Download (410Kb)
Manuscript version: Author’s Accepted Manuscript The version presented in WRAP is the author’s accepted manuscript and may differ from the published version or Version of Record. Persistent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/129413 How to cite: Please refer to published version for the most recent bibliographic citation information. If a published version is known of, the repository item page linked to above, will contain details on accessing it. Copyright and reuse: The Warwick Research Archive Portal (WRAP) makes this work by researchers of the University of Warwick available open access under the following conditions. Copyright © and all moral rights to the version of the paper presented here belong to the individual author(s) and/or other copyright owners. To the extent reasonable and practicable the material made available in WRAP has been checked for eligibility before being made available. Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. Publisher’s statement: Please refer to the repository item page, publisher’s statement section, for further information. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected]. warwick.ac.uk/lib-publications Paper title: «Planning the New Model Society: London's post-War urban and architectural evolution 1945-1980» Event: “Transferts, espaces et rayonnement culturels dans les capitales européennes depuis 1945: Berlin, Londres, Madrid, Paris” (2017-2019), Ministère de la Culture et des Communications, Paris, France, 9th June 2017. -

A New Kind of Bleak. Journeys Through Urban Britain
A NEW KIND OF BLEAK engineeringwithraj engineeringwithraj A NEW KIND OF BLEAK Journeys Through Urban Britain OweN HatHERleY engineeringwithraj London • New York First published by Verso 2012 © Owen Hatherley 2012 All rights reserved The moral rights of the author have been asserted 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 Verso UK: 6 Meard Street, London W1F 0EG US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201 www.versobooks.com Verso is the imprint of New Left Books ISBN-13 978-1-84467-857-0 British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hatherley, Owen. A new kind of bleak : journeys through urban Britain / Owen Hatherley. -- 1st ed. p. cm. Includesengineeringwithraj bibliographical references and index. ISBN 978-1-84467-857-0 -- ISBN 978-1-84467-909-6 (ebook) 1. Great Britain--Social conditions--21st century. 2. Great Britain--Economic policy--21st century. 3. Great Britain--Politics and government--21st century. I. Title. HN385.5.H38 2012 306.0941--dc23 2012010811 Typeset in Fournier by MJ Gavan, Truro, Cornwall Printed by ScandBook AB in Sweden …We wanted something new, and we Would sacrifice most anything (Well, decorum definitely) To get our gawky, sky-jostling Ruck with nature set in knifey Portland stone. Of course, I know Time hasn’t widened out the way We reckoned all those years ago. You plan for that, allow for that. I know the building might have housed The odd careerist democrat Or two, and yes, we missed Our chance to make a truly ideal Hive, a fair organic whole. -
Alexandra Road Park Conservation Management Plan
Alexandra Road Park Conservation Management Plan Prepared for a Heritage Lottery Fund Parks for People Second Round submission Sarah Couch Historic Landscapes July 2012 alexandra road park conservation management plan Sarah Couch Historic Landscapes © Sarah Couch Historic Landscapes July 2012 74 Acre End Street Eynsham Oxfordshire OX29 4PD cover photograph: the whole park in 1979 (photo courtesy Janet Jack) Foreword Camden has a wealth of excellent architecture and we are justifiably proud of the work of Camden Architects department which produced many innovative and influential schemes. The Alexandra Road Estate is perhaps one of the best known of these projects, notable for its striking geometry and spatial arrangement. The park at the centre of the estate is in itself an important and highly regarded piece of design and it is very gratifying to introduce this study, prepared for the second round of a Heritage Lottery Fund Parks for People funding bid. Camden is committed to the success of this project and we hope that, through collaborative working with HLF and the wider community, we can together ensure that this unique Modernist park can be enjoyed by generations to come. Cllr. Tulip Siddiq Cllr. Julian Fulbrook Cabinet Member for Communities & Culture Cabinet Member for Housing alexandra road park conservation management plan • 1 Janet Jack’s photograph of the park under construction in 1978-9. Newly completed playgrounds 5 and 4 are in the foreground and the Meadow is under construction beyond. 2 • alexandra road park conservation -
Escuela Técnica Superior De Arquitectura De Madrid
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID . UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID TESIS DOCTORAL 2015 P A T R I C I A D E D I E G O R U I Z __ ARQUITECTA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID . UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Tesis Doctoral PATRICIA DE DIEGO RUIZ, Arquitecta 2015 Directores JOSÉ MARÍA MERCÉ HOSPITAL, Doctor Arquitecto FRANCISCO ARQUÉS SOLER, Doctor Arquitecto DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS D.12 Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día Presidente D. Vocal D. Vocal D. Vocal D. Secretario D. Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Calificación: EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO A mi madre. Mi aliento y mi inspiración A mi familia por esperarme, ayudarme y arroparme incondicionalmente durante estos años. A mis Directores de tesis. A José María Mercé por su tenaz confianza en mi persona, su guía y su constancia. A Francisco Arqués por su último soplo de impulso. A María Teresa Muñoz por su apoyo y consejo en la primera larga fase de la investigación. Al Consejo Social de la U.P.M. por financiarme la estancia de investigación en Gran Bretaña. A Kenneth Frampton por su atención y refuerzo intelectual. A Robert Maxwell y Celia Scott por su cariñosa acogida y su testimonio. A Pedro Moleón por señalarme la importancia de detectar flecos sueltos que permiten rastrearlos para conducir a una nueva configuración de la madeja del conocimiento. -

Keeling House I
London £495,000 Leasehold Keeling House I Located on the ground foor of one of the fnest Modernist apartment buildings in London, this two-bedroom maisonette has more than 880 sq ft of internal space, a patio garden and its own entrance. Keeling House was built between 1954 and 1957 to a design by Denys Lasdun, one of Britain’s greatest Modern architects, and was renovated to a very high standard by Munkenbeck + Marshall in 2001. Te apartment is a true one-of, as it occupies what was originally the boiler room for the building. It is entered via a secure set of gates and its own front door adjacent to the communal entrance hall. Accommodation is set over three levels, to include a wonderful open-plan reception room and kitchen with high ceilings, a master bedroom with en-suite bathroom, a second double bedroom and a second bathroom. Te patio runs along one side of the apartment, and is accessed from the reception room. +44 (0)20 3795 5920 themodernhouse.com [email protected] Keeling House I Keeling House was given a Grade II* listing in 1993 in recognition of its architectural signifcance. Although originally built for council tenants, it was sold to a developer in 1999, and all of the fats are now in private ownership. Claredale Street is very well positioned for both Columbia Road fower market and Broadway Market. Open space can be found at London Fields. Bethnal Green Underground station (Central Line) is approximately 500 metres away, providing easy access to Liverpool Street and the West End. -

Architektour London Brutalism
Protokoll der 3. AFO Sitzung KULTURNACHT 2015 Datum: 18.3.2015, 18.00 Uhr Ort: Büro Frank Roskothen Anwesend: Patrick Biella, Alex Dietl, ArchitekTour Peter Lepel, Andreas Müller, Frank Roskothen, Iris Tijssen Entschuldigt: This Dormann, Holger Edbauer London Brutalism Kurze Zusammenfassung: 26. - 29.Oktober 2017 A Motto für das AFO Zur Diskussion standen: Ansichtssache (This), Blick....(Peter) Als vorläufiger Arbeitstitel wurde „ Blickpunkt“ gewählt. („Guckloch“ stand auch zur Wahl) BLepelLepel, Sujet Art DieAndreas Idee derMüller alten (teilweise), Stadtansichten Frank (Patrick)Roskothen, wurde Iris als gut, aber zu linear empfunden. WirTijssen haben uns auf zu entdeckende Details geeinigt. C Format des Bierdeckels DerKurze Vo Zusammenfassrschlag von Alexung: einen runden Bierdeckel mit Loch zu nehmen wurde angenommen. Layout von Alex wird gewählt. Wenig Text- ein Satz. D Sujets Vorhandene Ideen sind: Muschel (am Hauptplatz vor Grotte) Fuss (Hinter Schloss) Katze (an Fussgängerampel) Lochfassade (Stadtmuseum) „Kamel“ (Stein am Schlossaufgang) Bunker am Kunstzeughaus- Detail noch finden, oder Foto direkt von Oben. Strassenblume (alte Fabrik) 4-6 weitere konkrete Sujets werden noch gesucht damit wir insgesamt 10 haben. E Präsentation und Ablauf An den vorgesehen 5 Standorten Kunstzeughaus Stadtmuseum Alte Fabrik HSR AFO Bar Wollen wir je 2 Deckel mit passenden Sujets Platzieren. An der AFO Bar befestigen wir einen Programm Donnerstag 26. Oktober 2017 17.15 - 17.55 Flug Zürich nach London City Airport 17.55 - 19.00 Transfer London City Airport nach Hilton Angel Islington, DLR Bank von City Airport bis Bank Station, Northern Line High Barnett von Bank Station bis Angel Station oder Taxi Hilton Angel Islington, 53 Upper Street, Islington, London N1 OUY www.hiltonhotels.de/grossbritannien/hilton-london-angel-islington/ 20.00 - Abendessen in und um Angel Islington Freitag 27.