Archivo Agustiniano 1 R O J O N E G R O E E N D I T E O V R R O O I a L P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Construçao Do Conhecimento
MAPAS E ICONOGRAFIA DOS SÉCS. XVI E XVII 1369 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] Apêndices A armada de António de Abreu reconhece as ilhas de Amboino e Banda, 1511 Francisco Serrão reconhece Ternate (Molucas do Norte), 1511 Primeiras missões portuguesas ao Sião e a Pegu, 1. Cronologias 1511-1512 Jorge Álvares atinge o estuário do “rio das Pérolas” a bordo de um junco chinês, Junho I. Cronologia essencial da corrida de 1513 dos europeus para o Extremo Vasco Núñez de Balboa chega ao Oceano Oriente, 1474-1641 Pacífico, Setembro de 1513 As acções associadas de modo directo à Os portugueses reconhecem as costas do China a sombreado. Guangdong, 1514 Afonso de Albuquerque impõe a soberania Paolo Toscanelli propõe a Portugal plano para portuguesa em Ormuz e domina o Golfo atingir o Japão e a China pelo Ocidente, 1574 Pérsico, 1515 Diogo Cão navega para além do cabo de Santa Os portugueses começam a frequentar Solor e Maria (13º 23’ lat. S) e crê encontrar-se às Timor, 1515 portas do Índico, 1482-1484 Missão de Fernão Peres de Andrade a Pêro da Covilhã parte para a Índia via Cantão, levando a embaixada de Tomé Pires Alexandria para saber das rotas e locais de à China, 1517 comércio do Índico, 1487 Fracasso da embaixada de Tomé Pires; os Bartolomeu Dias dobra o cabo da Boa portugueses são proibidos de frequentar os Esperança, 1488 portos chineses; estabelecimento do comércio Cristóvão Colombo atinge as Antilhas e crê luso ilícito no Fujian e Zhejiang, 1521 encontrar-se nos confins -

The Castilians Discover Siam: Changing Visions and Self-Discovery
THE CASTILIANS DISCOVER SIAM: CHANGING VISIONS AND SELF-DISCOVERY Florentino ~odao' Abstract Iberians were the first people in Europe to interact directly with Siam. Centuries elapsed between the time the first information about Siam was received in the Iberian Peninsula and the period when their rulers perceived this Asian territory in a more or less coherent framework. This work studies the changes in their perception of the Kingdom of Siarn as it evolved from the earliest mythical references, in a long process that was neither uniform nor reliant merely on the receipt of data. Focusing on these early perceptions, this study notes the Iberians' different reactions to this new knowledge, the role of individuals and how the parallelprocess of their own budding national identities affected theoutcome. Introduction The Castilians and Portuguese shared similar conceptions about the "Far East" in the Middle Ages. During the Renaissance they were in a privileged position to obtain deeper knowledge about the territories in that region, their rulers and forms of government. Due to the great navigations, they established direct contact. After the Portuguese settled in Malacca in 1511 and the Castilians in the Philippines in 1565, those contacts became frequent. Hence the medieval cognitive framework used to interpret data related to Siarn was replaced by the Iberians earlier than by other Europeans. But this external process coincided with an internal evolution of the Iberians' own identities, both as individuals and as members of a society. Natural curiosity to learn about new lands and peoples, coupled with advances in science, navigation and travel, made many question traditional Christian beliefs about the world created by God for the first time. -

Survey of Primary Sources
APPENDIX A Survey of Primary Sources This appendix describes the main primary sources referred to when writing the text. [1] Ship Registers. Several sets of sources were used to study the diffusion of Asian goods across the Spanish Empire. There are no official reports or lists of merchandise trans- ported in the Manila galleons. For trans- Pacific trade, the monarchy did not gather lists of merchandise, as it did for trade passing through the Atlantic ports of Veracruz, Nombre de Dios- Portobelo, and Seville. With respect to ships sailing across the Pacific Ocean, the monarchy simply collected the avería tax and the almojarifazgo tax. Collec- tion of the former tax was soon managed by the merchant guild of Mexico. Documents related to the latter tax, although managed by royal servants in collaboration with the merchants of Acapulco, do not contain detailed lists of merchandise – only totals of the tax sums collected. For this reason I used private merchant reports of merchandise, which the commercial agents of Manila sent to Mexico City’s wholesalers along with the merchandise itself, to analyse the exporting and diffusion of Asian goods from the Philippines to Castile. These private merchant reports of merchandise are guarded in the Archivo General de la Nación (agn) of Mexico. The export of Asian goods from New Spain to Castile (figure 2) and the prices of silk in Veracruz (figure 3) were analysed using more well-known sources: the so- called inward registers to Seville from New Spain (registros de venida de la Nueva España) and the reg- isters of the avería tax. -

Overview of the Spaniards in Taiwan (1626‐1642)
1 西班牙人在台灣活動考述 (1626‐1642) An overview of the Spaniards in Taiwan (1626‐1642) 鮑曉鷗教授 Professor José Eugenio Borao 台灣大學外文系 National Taiwan University Foreign Languages and Literature The Spaniards stayed in Taiwan in the 17th century for only 16 years. In such a short time they did few things and left behind little influence in the island when they left (a huge fortress, some place names, more than one thousand converts, etc.). But if we see them exploring their own self-consciousness, we can think that their presence was a metaphor of the decline of the Spanish Empire, which became a secondary power after the treaties of Westphalia in 1648. In this paper I would like to present, first, an introduction of all the driving forces that brought the Spaniards to Taiwan; second, the encounter that they had with the Chinese, focusing particularly in the parian of Manila and the small parians of Quelang and Tamchui, and finally how the idea of law was very much present in the official self-consciousness: on their arrival by “justifying” the conquest, and on their departure by looking for the responsibilities of the defeat. I will focus in the ideology behind one of the most important trials ever held in Manila, the one against the Governor General Corcuera, accused of being the ultimate culprit of the loss of the Spanish garrison of Quelang (present Jilong). Spaniards in Taiwan, Spaniards and Chinese in the 17th century, The parians of Isla Hermosa, Corcuera’s trial. Introduction The arrival of the Spaniards in the East was motivated by their search for easy access to the Spice Islands. -

Human Rights and Justice Issues in the 16Th Century Philippines
Human Rights and Justice Issues in the 16th Century Philippines 16th Century in the Issues Justice and Rights Human Philippines San Beda College James Loreto C. Piscos, Ph.D. Abstract: In the 16th century Philippines, the marriage of the Church and the State was the dominant set-up by virtue of Spain’s quest for colonization and evangelization. Civil administrators and Espasyo Pampublikong sa Wika Ang church missionaries were called to cooperate the will of the king. In most cases, their point of contact was also the area of friction because of their opposing intentions. The early Spanish missionaries in the 16th century Philippines were influenced by the teachings of Bartolome de Las Casas and Vitoria that ignited them to confront their civil counterparts who were after getting the wealth and resources of the natives at the expense of their dignity and rights. Since the King showed interest in protecting the rights of the Indians, Churchmen used legal procedures, reports and personal .... ... testimonies in the Royal Court to create changes in the systems employed in the islands. The relationship between the Spaniards and the natives cannot be reduced to a monolithic relationship between the two races. The power dynamics should be viewed within the plethora of groups who were engaged in the discourse including the bishop of Manila, governor-general, encomenderos, adelantados, soldiers, religious orders, native leaders and even the common indios. Given the canvas of conflicting motives, the proponents of conquests and missionary undertakings grappled to persuade the Spanish Royal Court to take their respective stand on the disputed human rights and justice issues on the legitimacy of the conquest, tributes, slavery and forced labor. -

History of the Philippine Islands Vols 1 and 2 by Antonio De Morga
History of the Philippine Islands Vols 1 and 2 by Antonio de Morga History of the Philippine Islands Vols 1 and 2 by Antonio de Morga This eBook was produced by Jeroen Hellingman MORGA'S PHILIPPINE ISLANDS VOLUME I Of this work five hundred copies are issued separately from "The Philippine Islands, 1493-1898," in fifty-five volumes. HISTORY OF THE PHILIPPINE ISLANDS From their discovery by Magellan in 1521 to the beginning of the XVII Century; with descriptions of Japan, China and adjacent countries, by Dr. ANTONIO DE MORGA page 1 / 538 and Counsel for the Holy Office of the Inquisition Completely translated into English, edited and annotated by E. H. BLAIR and J. A. ROBERTSON With Facsimiles [Separate publication from "The Philippine Islands, 1493-1898" in which series this appears as volumes 15 and 16.] VOLUME I Cleveland, Ohio The Arthur H. Clark Company 1907 COPYRIGHT 1907 THE ARTUR H. CLARK COMPANY ALL RIGHTS RESERVED CONTENTS OF VOLUME I [xv of series] Preface page 2 / 538 Sucesos de las Islas Filipinas. Dr. Antonio de Morga; Mexico, 1609 Bibliographical Data Appendix A: Expedition of Thomas Candish Appendix B: Early years of the Dutch in the East Indies ILLUSTRATIONS View of city of Manila; photographic facsimile of engraving in Mallet's Description de l'univers (Paris, 1683), ii, p. 127, from copy in Library of Congress. Title-page of Sucesos de las Islas Filipinas, by Dr. Antonio de Morga (Mexico, 1609); photographic facsimile from copy in Lenox Library. Map showing first landing-place of Legazpi in the Philippines; photographic facsimile of original MS. -
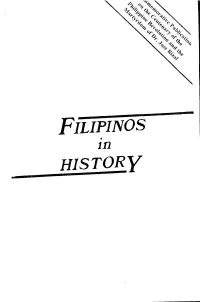
FILIPINOS in HISTORY Published By
FILIPINOS in HISTORY Published by: NATIONAL HISTORICAL INSTITUTE T.M. Kalaw St., Ermita, Manila Philippines Research and Publications Division: REGINO P. PAULAR Acting Chief CARMINDA R. AREVALO Publication Officer Cover design by: Teodoro S. Atienza First Printing, 1990 Second Printing, 1996 ISBN NO. 971 — 538 — 003 — 4 (Hardbound) ISBN NO. 971 — 538 — 006 — 9 (Softbound) FILIPINOS in HIS TOR Y Volume II NATIONAL HISTORICAL INSTITUTE 1990 Republic of the Philippines Department of Education, Culture and Sports NATIONAL HISTORICAL INSTITUTE FIDEL V. RAMOS President Republic of the Philippines RICARDO T. GLORIA Secretary of Education, Culture and Sports SERAFIN D. QUIASON Chairman and Executive Director ONOFRE D. CORPUZ MARCELINO A. FORONDA Member Member SAMUEL K. TAN HELEN R. TUBANGUI Member Member GABRIEL S. CASAL Ex-OfficioMember EMELITA V. ALMOSARA Deputy Executive/Director III REGINO P. PAULAR AVELINA M. CASTA/CIEDA Acting Chief, Research and Chief, Historical Publications Division Education Division REYNALDO A. INOVERO NIMFA R. MARAVILLA Chief, Historic Acting Chief, Monuments and Preservation Division Heraldry Division JULIETA M. DIZON RHODORA C. INONCILLO Administrative Officer V Auditor This is the second of the volumes of Filipinos in History, a com- pilation of biographies of noted Filipinos whose lives, works, deeds and contributions to the historical development of our country have left lasting influences and inspirations to the present and future generations of Filipinos. NATIONAL HISTORICAL INSTITUTE 1990 MGA ULIRANG PILIPINO TABLE OF CONTENTS Page Lianera, Mariano 1 Llorente, Julio 4 Lopez Jaena, Graciano 5 Lukban, Justo 9 Lukban, Vicente 12 Luna, Antonio 15 Luna, Juan 19 Mabini, Apolinario 23 Magbanua, Pascual 25 Magbanua, Teresa 27 Magsaysay, Ramon 29 Makabulos, Francisco S 31 Malabanan, Valerio 35 Malvar, Miguel 36 Mapa, Victorino M. -

Pacific Trade Winds: Towards a Global History of the Manila Galleon
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 2011 Pacific rT ade Winds: Towards a Global History of the Manila Galleon Matthew F. Thomas College of William & Mary - School of Education Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the History Commons, and the Transportation Commons Recommended Citation Thomas, Matthew F., "Pacific rT ade Winds: Towards a Global History of the Manila Galleon" (2011). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539272208. https://dx.doi.org/doi:10.25774/w4-gw8k-c936 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Pacific Trade Winds: Towards a Global History of the Manila Galleon Matthew F. Thomas Bedford, VA Bachelor of Arts, American University, 2005 A Thesis presented to the Graduate Faculty of the College of William and Mary in Candidacy for the Degree of Master of Arts Department of History The College of William and Mary May, 2011 APPROVAL PAGE This Thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts / u Matthew F. Thomas Approved by the Committee, April, 2011 Committee Chair professor Kris Lane, History le College'pf William and Mary .tantpraitgssjprBraffRushforth, History The College of William and Mary Associate Professor Paul Mapp, History The College of William and Mary ABSTRACT PAGE Columbus’ renowned 1492 voyage marked the beginning of Spain’s quest to reach the fabled riches of Asia by sailing west rather than east. -

Historia De Los Dominicos Españoles En Oceania, Filipinas
HISTORIA DE LOS DOMINIOS ESPAÑOLES EN OCEANIA Filipinas J S. M. el Uev I). Allongo XIII S. SI. Ia Reina Regente HISTORIA D E LOS DOMINIOS ESPAÑOLES EN OCEANÍA FILÍPICAS POR P J O S É P E —— MADRID—1897 BiUbUeialento tipográfico do EL HÀ0I0HAL k CARGO DE B. A . DS LA PUENTE Huerta», 14 Declarada de texto por Real Orden de 14 de Fe brero de 1897. D. Autonio^Cànovas del Castillo R. P. Nopaleda, Arzobispo de Manila AL EXCMO. Y RVMO. Arzobispo de Manila Un libro dedicado á difundir la enseñanza de las glorias de España y los grandes servi cios de las Ordenes monásticas en el Archipié lago, no debe ser homenaje sino al sabio é ilustre varón que hoy dirige, por fortuna de todos, la Iglesia filipina. Acéptelo V. E. como testimonio de la respe tuosa consideración y amistad de s. s., José de Alcázar HISTORIA D E LOS DOMINIOS ESPAÑOLES EN 0CEANÏA iP iX ji^xisr -A-S liCeción 1.a En el ano de grada de 1517 recibió en Zaragoza el glorioso Emperador Carlos V de Alemania y Rey I de España de este nombre, al célebre navegante D. Her nando (1) de Magallanes. Desavenido con el Rey de Portugal D. Manuel, y desnaturalizado de su país, acu día al digno nieto de los Reyes Católicos en demanda de apoyo y protección para buscar el paso por él con jeturado, del Atlántico al Pacífico, y las tierras y conti nentes cuya existencia suponía, apoyado en los datos recibidos de Francisco Serrano, descubridor de las Mo fa) Ó Fernando. -

The Philippine Islands, 1493-1803;
pILIPKNl lisMifi |JI;BL^IR«|j li|33;ER;TS<3i| |||l^ip:l;l;l l I! : 6531 kB63 IliiitMi^WP E FFA3BR PS 1C ^65 THE PHILIPPINE ISLANDS 1493-1898 The PHILIPPINE ISLANDS 1493-1898 Explorations by Early Navigators, Descriptions of the Islands and their Peoples, their History and Records of the Catholic Missions, as related in contemporaneous Books and Manuscripts, showing the Political, Eco- nomic, Commercial and Religious Conditions of those Islands from their earliest relations with European Nations to the close of the Nineteenth Century TRANSLATED FROM THE ORIGINALS Edited and annotated by Emma Helen Blair and James Alexander Robertson, with historical intro- duction and additional notes by Edward Gaylord Bourne. With maps, portraits and other illustrations Volume XIX—1620-1621 The Arthur H. Clark Company Cleveland, Ohio MCMIV COPYRIGHT I904 THE ARTHUR H. CLARK COMPANY ALL RIGHTS RESERVED ; CONTENTS OF VOLUME XIX Preface. 9 Documents of 1620 Reforms needed in the Filipinas (con- cluded). Hernando de los Rios Coronel [Madrid, 1619-20] 25 Letter to Alonso de Escovar. Francisco de Otago, S.J.; Madrid, January 14. 35 Decree ordering reforms in the friars' treatment of the Indians. Felipe III; Madrid, May 29. .40 Relation of events in the Philipinas Islands, 1619-20. [Unsigned] ; Manila, June 14. 42 Compulsory service by the Indians. Pedro de Sant Pablo, O.S.F.; Dilao, August 7. 71 Letter from the Audiencia to Felipe III. Hieronimo Legaspi de Cheverria, and others; Manila, August 8. -77 Letter to Felipe III. Alonso Fajardo de Tenza; Manila, August 15. .90 Letter to Alonso Fajardo de Tenza. -

History of the Philippine Islands Vols 1 and 2
History of the Philippine Islands Vols 1 and 2 Antonio de Morga History of the Philippine Islands Vols 1 and 2 Table of Contents History of the Philippine Islands Vols 1 and 2.......................................................................................................1 Antonio de Morga..........................................................................................................................................1 VOLUME I.................................................................................................................................................................1 PREFACE......................................................................................................................................................3 EVENTS IN THE FILIPINAS ISLANDS.....................................................................................................8 CHAPTER FIRST........................................................................................................................................12 CHAPTER SECOND..................................................................................................................................15 CHAPTER THIRD......................................................................................................................................16 CHAPTER FOURTH..................................................................................................................................18 CHAPTER FIFTH.......................................................................................................................................19 -

Early Modern Manila and a Microstudy of Regional Globalisation
DISSERTATION Titel der Dissertation When Political Economies Meet: Spain, China and Japan in Manila, 1571‐1644 Verfasserin Mag. phil. Birgit Magdalena TREMML angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, Juni 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof. Dr. Peer Vries Acknowledgements Over the past five years, people often told me how lucky I was for being paid to pursue my passion. Although this shows that research in the humanities is regrettably considered nothing more than a pastime by many, I am also aware that I have been in a very privileged position. My employment at the Department of Social and Economic History at the University of Vienna enabled me to carry out truly global research in Europe, Asia and America, to teach in an inspiring global history program that had a profound impact on my work, and to be introduced into the academic community. Still, the present dissertation would have been impossible without the generous support of other organizations. The Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (Monbukagakusho), which financed my research as graduate student at the University of Tokyo in 2008/09, deserves special mentioning. I also received generous funding for archival research and participation in conferences from the Österreichische Gesellschaft für Wissenschaft (ÖFG), the Theodor Körner Fonds and the Newberry Library. I would like to express my sincerest gratitude to my advisors Univ. Prof. Dr. Peer Vries and Ao. Prof. Mag. Dr. Friedrich Edelmayer, MAS, whose encouragement, expertise and support have accompanied me over the years.