Chaenorhinum (DC.) Rchb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

State of New York City's Plants 2018
STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 Daniel Atha & Brian Boom © 2018 The New York Botanical Garden All rights reserved ISBN 978-0-89327-955-4 Center for Conservation Strategy The New York Botanical Garden 2900 Southern Boulevard Bronx, NY 10458 All photos NYBG staff Citation: Atha, D. and B. Boom. 2018. State of New York City’s Plants 2018. Center for Conservation Strategy. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. 132 pp. STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 4 EXECUTIVE SUMMARY 6 INTRODUCTION 10 DOCUMENTING THE CITY’S PLANTS 10 The Flora of New York City 11 Rare Species 14 Focus on Specific Area 16 Botanical Spectacle: Summer Snow 18 CITIZEN SCIENCE 20 THREATS TO THE CITY’S PLANTS 24 NEW YORK STATE PROHIBITED AND REGULATED INVASIVE SPECIES FOUND IN NEW YORK CITY 26 LOOKING AHEAD 27 CONTRIBUTORS AND ACKNOWLEGMENTS 30 LITERATURE CITED 31 APPENDIX Checklist of the Spontaneous Vascular Plants of New York City 32 Ferns and Fern Allies 35 Gymnosperms 36 Nymphaeales and Magnoliids 37 Monocots 67 Dicots 3 EXECUTIVE SUMMARY This report, State of New York City’s Plants 2018, is the first rankings of rare, threatened, endangered, and extinct species of what is envisioned by the Center for Conservation Strategy known from New York City, and based on this compilation of The New York Botanical Garden as annual updates thirteen percent of the City’s flora is imperiled or extinct in New summarizing the status of the spontaneous plant species of the York City. five boroughs of New York City. This year’s report deals with the City’s vascular plants (ferns and fern allies, gymnosperms, We have begun the process of assessing conservation status and flowering plants), but in the future it is planned to phase in at the local level for all species. -

Conserving Europe's Threatened Plants
Conserving Europe’s threatened plants Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation Conserving Europe’s threatened plants Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation By Suzanne Sharrock and Meirion Jones May 2009 Recommended citation: Sharrock, S. and Jones, M., 2009. Conserving Europe’s threatened plants: Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation Botanic Gardens Conservation International, Richmond, UK ISBN 978-1-905164-30-1 Published by Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK Design: John Morgan, [email protected] Acknowledgements The work of establishing a consolidated list of threatened Photo credits European plants was first initiated by Hugh Synge who developed the original database on which this report is based. All images are credited to BGCI with the exceptions of: We are most grateful to Hugh for providing this database to page 5, Nikos Krigas; page 8. Christophe Libert; page 10, BGCI and advising on further development of the list. The Pawel Kos; page 12 (upper), Nikos Krigas; page 14: James exacting task of inputting data from national Red Lists was Hitchmough; page 16 (lower), Jože Bavcon; page 17 (upper), carried out by Chris Cockel and without his dedicated work, the Nkos Krigas; page 20 (upper), Anca Sarbu; page 21, Nikos list would not have been completed. Thank you for your efforts Krigas; page 22 (upper) Simon Williams; page 22 (lower), RBG Chris. We are grateful to all the members of the European Kew; page 23 (upper), Jo Packet; page 23 (lower), Sandrine Botanic Gardens Consortium and other colleagues from Europe Godefroid; page 24 (upper) Jože Bavcon; page 24 (lower), Frank who provided essential advice, guidance and supplementary Scumacher; page 25 (upper) Michael Burkart; page 25, (lower) information on the species included in the database. -

Pollen and Stamen Mimicry: the Alpine Flora As a Case Study
Arthropod-Plant Interactions DOI 10.1007/s11829-017-9525-5 ORIGINAL PAPER Pollen and stamen mimicry: the alpine flora as a case study 1 1 1 1 Klaus Lunau • Sabine Konzmann • Lena Winter • Vanessa Kamphausen • Zong-Xin Ren2 Received: 1 June 2016 / Accepted: 6 April 2017 Ó The Author(s) 2017. This article is an open access publication Abstract Many melittophilous flowers display yellow and Dichogamous and diclinous species display pollen- and UV-absorbing floral guides that resemble the most com- stamen-imitating structures more often than non-dichoga- mon colour of pollen and anthers. The yellow coloured mous and non-diclinous species, respectively. The visual anthers and pollen and the similarly coloured flower guides similarity between the androecium and other floral organs are described as key features of a pollen and stamen is attributed to mimicry, i.e. deception caused by the flower mimicry system. In this study, we investigated the entire visitor’s inability to discriminate between model and angiosperm flora of the Alps with regard to visually dis- mimic, sensory exploitation, and signal standardisation played pollen and floral guides. All species were checked among floral morphs, flowering phases, and co-flowering for the presence of pollen- and stamen-imitating structures species. We critically discuss deviant pollen and stamen using colour photographs. Most flowering plants of the mimicry concepts and evaluate the frequent evolution of Alps display yellow pollen and at least 28% of the species pollen-imitating structures in view of the conflicting use of display pollen- or stamen-imitating structures. The most pollen for pollination in flowering plants and provision of frequent types of pollen and stamen imitations were pollen for offspring in bees. -

A Phylogenetic Study of the Tribe Antirrhineae: Genome Duplications and Long-Distance Dispersals from the Old World to the New World 1
RESEARCH ARTICLE AMERICAN JOURNAL OF BOTANY A phylogenetic study of the tribe Antirrhineae: Genome duplications and long-distance dispersals from the Old World to the New World 1 Ezgi Ogutcen2 and Jana C. Vamosi PREMISE OF THE STUDY: Antirrhineae is a large tribe within Plantaginaceae. Mostly concentrated in the Mediterranean Basin, the tribe members are present both in the Old World and the New World. Current Antirrhineae phylogenies have diff erent views on taxonomic relationships, and they lack homogeneity in terms of geographic distribution and ploidy levels. This study aims to investigate the changes in the chromosome numbers along with dispersal routes as defi nitive characters identifying clades. METHODS: With the use of multiple DNA regions and taxon sampling enriched with de novo sequences, we provide an extensive phylogeny for Antir- rhineae. The reconstructed phylogeny was then used to investigate changes in ploidy levels and dispersal patterns in the tribe using ChromEvol and RASP, respectively. KEY RESULTS: Antirrhineae is a monophyletic group with six highly supported clades. ChromEvol analysis suggests the ancestral haploid chromosome number for the tribe is six, and that the tribe has experienced several duplications and gain events. The Mediterranean Basin was estimated to be the origin for the tribe with four long-distance dispersals from the Old World to the New World, three of which were associated with genome duplications. CONCLUSIONS: On an updated Antirrhineae phylogeny, we showed that the three out of four dispersals from the Old World to the New World were coupled with changes in ploidy levels. The observed patterns suggest that increases in ploidy levels may facilitate dispersing into new environments. -

An Illustrated Key to the Alberta Figworts & Allies
AN ILLUSTRATED KEY TO THE ALBERTA FIGWORTS & ALLIES OROBANCHACEAE PHRYMACEAE PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE Compiled and writen by Lorna Allen & Linda Kershaw April 2019 © Linda J. Kershaw & Lorna Allen Key to Figwort and Allies Families In the past few years, the families Orobanchaceae, Plantaginaceae and Scrophulariaceae have under- gone some major revision and reorganization. Most of the species in the Scrophulariaceae in the Flora of Alberta (1983) are now in the Orobanchaceae and Plantaginaceae. For this reason, we’ve grouped the Orobanchaceae, Plantaginaceae, Phrymaceae and Scrophulariaceae together in this fle. In addition, species previously placed in the Callitrichaceae and Hippuridaceae families are now included in the Plantaginaceae family. 01a Plants aquatic, with many or all leaves submersed and limp when taken from the 1a water; leaves paired or in rings (whorled) on the stem, all or mostly linear (foating leaves sometimes spatula- to egg-shaped); fowers tiny (1-2 mm), single or clustered in leaf axils; petals and sepals absent or sepals fused in a cylinder around the ovary; stamens 0-1 . Plantaginaceae (in part) . - Callitriche, Hippuris 01b Plants emergent wetland species (with upper stems and leaves held above water) or upland species with self-supporting stems and leaves; leaves not as above; fowers larger, single or in clusters; petals and sepals present; stamens 2-4 (Hippuris sometimes emergent, but leaves/ fowers distinctive) . .02 2a 02a Plants without green leaves . Orobanchaceae (in part) . - Aphyllon [Orobanche], Boschniakia 02b Plants with green leaves . 03 03a Leaves all basal (sometimes small, unstalked stem leaves present), undivided (simple), with edges ± smooth or blunt-toothed; fowers small (2-5 mm wide), corollas radially symmetrical, sometimes absent. -

Ecological Checklist of the Missouri Flora for Floristic Quality Assessment
Ladd, D. and J.R. Thomas. 2015. Ecological checklist of the Missouri flora for Floristic Quality Assessment. Phytoneuron 2015-12: 1–274. Published 12 February 2015. ISSN 2153 733X ECOLOGICAL CHECKLIST OF THE MISSOURI FLORA FOR FLORISTIC QUALITY ASSESSMENT DOUGLAS LADD The Nature Conservancy 2800 S. Brentwood Blvd. St. Louis, Missouri 63144 [email protected] JUSTIN R. THOMAS Institute of Botanical Training, LLC 111 County Road 3260 Salem, Missouri 65560 [email protected] ABSTRACT An annotated checklist of the 2,961 vascular taxa comprising the flora of Missouri is presented, with conservatism rankings for Floristic Quality Assessment. The list also provides standardized acronyms for each taxon and information on nativity, physiognomy, and wetness ratings. Annotated comments for selected taxa provide taxonomic, floristic, and ecological information, particularly for taxa not recognized in recent treatments of the Missouri flora. Synonymy crosswalks are provided for three references commonly used in Missouri. A discussion of the concept and application of Floristic Quality Assessment is presented. To accurately reflect ecological and taxonomic relationships, new combinations are validated for two distinct taxa, Dichanthelium ashei and D. werneri , and problems in application of infraspecific taxon names within Quercus shumardii are clarified. CONTENTS Introduction Species conservatism and floristic quality Application of Floristic Quality Assessment Checklist: Rationale and methods Nomenclature and taxonomic concepts Synonymy Acronyms Physiognomy, nativity, and wetness Summary of the Missouri flora Conclusion Annotated comments for checklist taxa Acknowledgements Literature Cited Ecological checklist of the Missouri flora Table 1. C values, physiognomy, and common names Table 2. Synonymy crosswalk Table 3. Wetness ratings and plant families INTRODUCTION This list was developed as part of a revised and expanded system for Floristic Quality Assessment (FQA) in Missouri. -

Taxonomía De Chaenorhinum Rubrifolium Aggr. (Scrophulariaceae) En El Área Mediterránea Occidental
Taxonomía de Chaenorhinum rubrifolium aggr. (Scrophulariaceae) en el área mediterránea occidental CARLES BENEDÍ GONZÁLEZ Abstract BENEDÍ GONZÁLEZ, C. (1991). Taxonomy of Chaenorhinum rubrifolium aggr. (Scrophularia ceae) in western mediterranean area. Collect. Bot. (Barcelona) 20: 35-77. A taxonomic review of nine taxa (six species) of the Chaenorhinum rubrifolium group (Antirrhineae-Scrophulariaceae) from Western Mediterranean Area with a key and new diagnostic characters is presented. For each taxon the correct name, synonyms, descrip tion, distribution and ecology are indicated, as well as some comments about its nomencla ture and typification. Two nomenclatural novitates are also proposed, Chaenorhinum reyesii (Vicioso & Pau in Pau) Benedí and C. grandiflorum subsp. carihaginense (Pau) Benedí. A new species is described for North Africa: C. suttonii Benedí & P. Montserrat. The specific rank of C. fórmenteme Gand. and the combination C. rupestre (Guss.) Maire are revindicated. Keywords: Angiosperms, Scrophulariaceae, Chaenorhinum, Taxonomy. Resumen BENEDÍ GONZÁLEZ, C. (1991). Taxonomía de Chaenorhinum rubrifolium aggr. (Scrophula riaceae) en el área mediterránea occidental. Collect. Bot. (Barcelona) 20: 35-77. Se realiza un estudio taxonómico de 9 táxones (seis específicos) pertenecientes al agregado de Chaenorhinum rubrifolium (Antirrhineae-Scrophulariaceae) en el mediterráneo occidental, aportando una clave con nuevos caracteres diagnósticos. Para cada taxon se dan el nombre correcto, sinónimos, descripción, corología y ecología, así como comentarios nomenclaturales y relativos a la tipificación. Se proponen dos nuevas combinaciones, Chaenorhinum reyesii (Vicioso & Pau in Pau) Benedí y C. grandiflorum subsp. cartilagineuse (Pau) Benedí, y se describe una nueva especie del Norte de África: C. suttonii Benedí & P. Montserrat. Se reivindican la categoría específica de C. fórmenteme Gand. -

The Vascular Flora of the Natchez Trace Parkway
THE VASCULAR FLORA OF THE NATCHEZ TRACE PARKWAY (Franklin, Tennessee to Natchez, Mississippi) Results of a Floristic Inventory August 2004 - August 2006 © Dale A. Kruse, 2007 © Dale A. Kruse 2007 DATE SUBMITTED 28 February 2008 PRINCIPLE INVESTIGATORS Stephan L. Hatch Dale A. Kruse S. M. Tracy Herbarium (TAES), Texas A & M University 2138 TAMU, College Station, Texas 77843-2138 SUBMITTED TO Gulf Coast Inventory and Monitoring Network Lafayette, Louisiana CONTRACT NUMBER J2115040013 EXECUTIVE SUMMARY The “Natchez Trace” has played an important role in transportation, trade, and communication in the region since pre-historic times. As the development and use of steamboats along the Mississippi River increased, travel on the Trace diminished and the route began to be reclaimed by nature. A renewed interest in the Trace began during, and following, the Great Depression. In the early 1930’s, then Mississippi congressman T. J. Busby promoted interest in the Trace from a historical perspective and also as an opportunity for employment in the area. Legislation was introduced by Busby to conduct a survey of the Trace and in 1936 actual construction of the modern roadway began. Development of the present Natchez Trace Parkway (NATR) which follows portions of the original route has continued since that time. The last segment of the NATR was completed in 2005. The federal lands that comprise the modern route total about 52,000 acres in 25 counties through the states of Alabama, Mississippi, and Tennessee. The route, about 445 miles long, is a manicured parkway with numerous associated rest stops, parks, and monuments. Current land use along the NATR includes upland forest, mesic prairie, wetland prairie, forested wetlands, interspersed with numerous small agricultural croplands. -
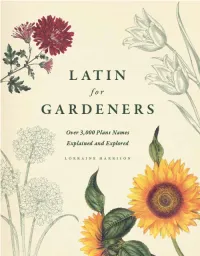
Latin for Gardeners: Over 3,000 Plant Names Explained and Explored
L ATIN for GARDENERS ACANTHUS bear’s breeches Lorraine Harrison is the author of several books, including Inspiring Sussex Gardeners, The Shaker Book of the Garden, How to Read Gardens, and A Potted History of Vegetables: A Kitchen Cornucopia. The University of Chicago Press, Chicago 60637 © 2012 Quid Publishing Conceived, designed and produced by Quid Publishing Level 4, Sheridan House 114 Western Road Hove BN3 1DD England Designed by Lindsey Johns All rights reserved. Published 2012. Printed in China 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-00919-3 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-00922-3 (e-book) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Harrison, Lorraine. Latin for gardeners : over 3,000 plant names explained and explored / Lorraine Harrison. pages ; cm ISBN 978-0-226-00919-3 (cloth : alkaline paper) — ISBN (invalid) 978-0-226-00922-3 (e-book) 1. Latin language—Etymology—Names—Dictionaries. 2. Latin language—Technical Latin—Dictionaries. 3. Plants—Nomenclature—Dictionaries—Latin. 4. Plants—History. I. Title. PA2387.H37 2012 580.1’4—dc23 2012020837 ∞ This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (Permanence of Paper). L ATIN for GARDENERS Over 3,000 Plant Names Explained and Explored LORRAINE HARRISON The University of Chicago Press Contents Preface 6 How to Use This Book 8 A Short History of Botanical Latin 9 Jasminum, Botanical Latin for Beginners 10 jasmine (p. 116) An Introduction to the A–Z Listings 13 THE A-Z LISTINGS OF LatIN PlaNT NAMES A from a- to azureus 14 B from babylonicus to byzantinus 37 C from cacaliifolius to cytisoides 45 D from dactyliferus to dyerianum 69 E from e- to eyriesii 79 F from fabaceus to futilis 85 G from gaditanus to gymnocarpus 94 H from haastii to hystrix 102 I from ibericus to ixocarpus 109 J from jacobaeus to juvenilis 115 K from kamtschaticus to kurdicus 117 L from labiatus to lysimachioides 118 Tropaeolum majus, M from macedonicus to myrtifolius 129 nasturtium (p. -
Key to the Alberta Figworts and Allies Orobanchaceae
KEY TO THE ALBERTA FIGWORTS AND ALLIES OROBANCHACEAE PHRYMACEAE PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE Compiled and written by Lorna Allen and Linda Kershaw June 2018 The key to the families in this group is based on Lesica (2012). The keys to each family were compiled using information primarily from Moss (1983) and Douglas et. al. (1998, 1999, 2000). Taxonomy follows VASCAN (Brouillet, 2017). References are listed at the end of the key. The 2015 S-ranks of rare species (S1; S1S2; S2; S2S3; SU, according to ACIMS, 2015) are noted in superscript (S1;S2;SU) after the species names. For more details go to the ACIMS web site. Similarly, exotic species are followed by a superscript X, XX if noxious and XXX if prohibited noxious (X; XX; XXX) according to the Alberta Weed Control Act (2016). Please try using the key, and let us know if there are ways in which it can be improved. Next winter we hope to add illustrations. Key to Families In the past few years, the families Orobanchaceae, Plantaginaceae and Scrophulariaceae have undergone some major revision and reorganization. Most of the species in the Scrophulariaceae in the Flora of Alberta (1983) are now in the Orobanchaceae and Plantaginaceae. For this reason, we have grouped the Orobanchaceae, Plantaginaceae, Phrymaceae and Scrophulariaceae together in this file. In addition, species previously placed in the Callitrichaceae and Hippuridaceae families are now included in the Plantaginaceae family. 01a Plants truly aquatic with submersed or floating leaves that become limp when taken from the water, only the flowers sometimes elevated above the water ......................................... Plantaginaceae (in part) 01b Plants emergent (with lower parts in the water but the upper stem, leaves and flowers elevated above the water) or upland species with self-supporting stems (not obligate aquatics) .................................. -
Indigenous and Alien Vascular Plant Species in a Northern European Urban Setting (Tallinn, Estonia)
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 3, 1–9 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2016, 65, 4, 431–441 doi: 10.3176/proc.2016.4.09 Available online at www.eap.ee/proceedings Indigenous and alien vascular plant species in a northern European urban setting (Tallinn, Estonia) Tiina Elvisto*, Margus Pensa, and Elo Paluoja School of Natural Sciences and Health, Tallinn University, Narva mnt. 25, 10120 Tallinn, Estonia Received 16 November 2015, revised 15 January 2016, accepted 18 January 2016, available online 28 November 2016 © 2016 Authors. This is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Abstract. In recent decades ecologists have accorded special attention to urban areas as loci for the introduction and possible invasion of alien species. Data are lacking on urban flora that would allow having an overview of these phenomena in the Baltic Sea region including in all Scandinavia. This study seeks to address this missing information by establishing the species composition of indigenous and spontaneous alien vascular plants on the territory of Tallinn city, Estonia, and comparing the presence of alien species in the city’s greenery-rich areas with their presence more generally in Tallinn. In order to accomplish this, vegetation inventories were conducted on 10 greenery-rich 1 km² quadrants in the city and then a database of vascular plant species in Tallinn was compiled using these data together with those from other studies. Inventory data analysed using non- metric multidimensional ordination and permutation tests produced a comparison of indigenous to alien species for the whole of Tallinn. -

European Red List of Vascular Plants Melanie Bilz, Shelagh P
European Red List of Vascular Plants Melanie Bilz, Shelagh P. Kell, Nigel Maxted and Richard V. Lansdown European Red List of Vascular Plants Melanie Bilz, Shelagh P. Kell, Nigel Maxted and Richard V. Lansdown IUCN Global Species Programme IUCN Regional Office for Europe IUCN Species Survival Commission Published by the European Commission This publication has been prepared by IUCN (International Union for Conservation of Nature). The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Commission or IUCN concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of the European Commission or IUCN. Citation: Bilz, M., Kell, S.P., Maxted, N. and Lansdown, R.V. 2011. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Design and layout by: Tasamim Design - www.tasamim.net Printed by: The Colchester Print Group, United Kingdom Picture credits on cover page: Narcissus nevadensis is endemic to Spain where it has a very restricted distribution. The species is listed as Endangered and is threatened by modifications to watercourses and overgrazing. © Juan Enrique Gómez. All photographs used in this publication remain the property of the original copyright holder (see individual captions for details). Photographs should not be reproduced or used in other contexts without written permission from the copyright holder. Available from: Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://bookshop.europa.eu IUCN Publications Services, www.iucn.org/publications A catalogue of IUCN publications is also available.