De La Recolección a Los Agroecosistemas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Bank Document
37472 MEDIUM-SIZED PROJECT PROPOSAL REQUEST FOR GEF FUNDING FINANCING PLAN (US$) AGENCY’S PROJECT ID: GM-P098732 GEF PROJECT/COMPONENT GEFSEC PROJECT ID: 2896 Project 949,981 Public Disclosure Authorized COUNTRY: Mexico PDF A approved Sep 26, 50,000 2005 PROJECT TITLE: Sacred Orchids of Chiapas: Cultural and SUB-TOTAL GEF 999,981 Religious Values in Conservation GEF AGENCY: World Bank CO-FINANCING (project implementation only, PDF and preparation counterparts no DURATION: 3 years for project implementation included). GEF FOCAL AREA(S): Biodiversity Federal Government 325,769 GEF OPERATIONAL PROGRAM(S): OP4 Mountain Ecosystems; OP3 Forest Ecosystems Municipal Governments 80,000 NGOs Pronatura Chiapas 227,308 GEF STRATEGIC PRIORITIES: Biodiversity Strategic TNC 173,452 Priority I. Catalyzing Sustainability of Protected Areas ARC 120,000 Systems: (a) Demonstration and implementation of Other 176,832 innovative financial mechanisms and (c) Catalyzing Sub-Total Co-financing: 1,103,361 Public Disclosure Authorized community–indigenous initiatives. Biodiversity Strategic Priority II. Mainstreaming Biodiversity in Production Total Project Financing: 2,103,342 Landscapes and Sectors: (b) Developing market incentive FINANCING FOR ASSOCIATED ACTIVITY: measures Pronatura Chiapas Environmental Enterprises Fund (500,000 USD) will ESTIMATED STARTING DATE: January 2007 facilitate access to small credits if IMPLEMENTING AGENCY FEE: needed. CONTRIBUTION TO KEY INDICATORS OF THE BUSINESS PLAN: The project will contribute to strengthening the subregional Protected Areas (PA) system by establishing partnerships with landowners to secure a more effective long-term conservation of 286,486 hectares (167,309 hectares in La Sepultura Biosphere Reserve and 119,177 hectares in El Triunfo B.R.) included in the global priority lists: the Central America Pine-Oak Forest Ecoregion, the Sierra Madre del Sur Pine-Oak Forest Ecoregion and the Public Disclosure Authorized Chiapas Central Depression Dry Forest. -

Bromeli Ana Published by the New York Bromeliad Society
BROMELI ANA PUBLISHED BY THE NEW YORK BROMELIAD SOCIETY September, 2018 Vol. 55 No.6 THE 23rd WORLD BROMELIAD CONFERENCE IN SAN DIEGO by Herb Plever The 23rd World Bromeliad I reproduce it below for the Conference was held in San benefit of the many people who Diego, California, the third time knew Sylvia. the San Diego Bromeliad The conference was held Society has hosted the WBC. in the Paradise Point Resort and The 2006 WBC in San Spa which provided cottages Diego, was attended by 270 only. These were adequate as registrants and at that time we accommodations, but they were complained that the high costs of spread out in concentric circles airfare, hotel room and food had the rear of which was more than kept attendance down. This a half a mile from the large tent conference, dubbed “fiesta de las where the show plants and bromelias”, was attended by vendor sales took place. This 200 registered attendees, not bad when you consider was an inappropriate facility for a WBC because there the worsening global economy (for most people) and was no place where attendees could hang out and the much higher cost of airfare, hotel room and food socialize. The cost of a cottage came to $220 a night for four days. Despite that, a small profit of about (including hotel taxes). In choosing this site co- $5,000 was made. Conference Co-Chairs Nancy Groves and Scott Co-Chair Scott Sandel had kindly Sandel wanted to keep hotel costs down to reproduced in the Conference Program Guide maximize attendance, but they were caught the obituary for my wife Sylvia that had between a rock and a hard place. -

Adventitious Bud Development and Regeneration in Tillandsia Eizii
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Adventitious bud development and regeneration in Tillandsia eizii. Pickens, K.A.; Wolf, J.H.D.; Affolter, J.M.; Wetzstein, H.Y. DOI 10.1079/IVP2006779 Publication date 2006 Published in In vitro cellular & developmental Biology, Plant Link to publication Citation for published version (APA): Pickens, K. A., Wolf, J. H. D., Affolter, J. M., & Wetzstein, H. Y. (2006). Adventitious bud development and regeneration in Tillandsia eizii. In vitro cellular & developmental Biology, Plant, 42, 348-353. https://doi.org/10.1079/IVP2006779 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:24 Sep 2021 In Vitro Cell. Dev. Biol.—Plant 42:348–353, July–August 2006 DOI: 10.1079/IVP2006779 q 2006 Society for In Vitro Biology 1054-5476/06 $18.00+0.00 ADVENTITIOUS BUD DEVELOPMENT AND REGENERATION IN TILLANDSIA EIZII 1 2 1 1 KIMBERLY A. -

Announcing a Pre-Conference Tour of the Tillandsias & Other Bromeliads in Southern Mexico!
CONFERENCE CORNER Announcing a Pre-Conference Tour of the Tillandsias & Other Bromeliads in Southern Mexico! May 15-May 28, 2018 Jeff Chemnick & Pamela Koide-Hyatt All photos by Jeff Chemnick unless otherwise credited. Pseudalcantarea grandis Mexico Nature Tours is pleased to once again announce collab- oration with Pamela Koide-Hyatt, to offer a Tillandsia/Bromeliad sweep in southern Mexico as the pre-conference tour for the Brome- liad Society International World Bromeliad Conference in San Diego, California in 2018. The pre-conference tour is scheduled for May 15-May 28 and fts perfectly with the BSI conference, which runs May 29-June 3. The tour will begin in Oaxaca City, Oaxaca, Mexico on Tuesday, May 15, 2018 and end in Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico on Mon- day, May 28, 2018 (14 days/13 nights). We will travel in a luxurious, 20 passenger minibus. Our group size will be limited to 12 partic- 4 J. Bromeliad Soc. 67(1). 2018. CONFERENCE CORNER A Pre-conference Bromeliad Tour ipants per vehicle with plush seats and air-conditioning. The tour price will include hotels, meals (and tips), beverages, transportation, fuel, guide costs, tolls, entry fees, and snacks from point of origin in Oaxaca to point of departure in Tuxtla Gutierrez (airfare is not included). The price per person is $4,350 USD double occupancy, with a single supplement of $530. A portion of each participant’s trip fee also includes a donation to the 2018 WBC Host Committee in San Diego. I (Jeff Chemnick, owner and operator of Mexico Na- ture Tours - please visit www. -
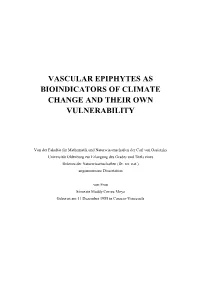
Vascular Epiphytes As Bioindicators of Climate Change and Their Own Vulnerability
VASCULAR EPIPHYTES AS BIOINDICATORS OF CLIMATE CHANGE AND THEIR OWN VULNERABILITY Von der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur Erlangung des Grades und Titels eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) angenommene Dissertation von Frau Siouxsie Maddy Correa Moya Geboren am 11 Dezember 1985 in Caracas-Venezuela Gutachter: Prof. Dr. Gerhard Zotz Zweitgutachter: Prof. Dr. Michael Kleyer Tag der Disputation: 08.09.2017 “When you learn through the crisis - if you are able! - ... You really learn from your heart… and, this knowledge remains deeply rooted in you…” Siouxsie Correa “In the middle of difficulties lies the opportunity” Albert Einstein Claude Levi-Strauss said that the scientist is not a person who gives the right answer; he is one who asks the right questions. It may be partially true; however, I would rather complete this sentence saying: … that the scientist may have the, apparently, right answer today, but it may not be valid tomorrow. ACKNOWLEDGEMENTS First at all, I would like to thank the existence of music, which companied me along all stages of my PhD project and offered me a refugee in difficult moments, inspiration and relaxation during the work journey. Classical artists such as: Mozart, Beethoven, Chopin, Bach, and some of Tchaikovsky´s Waltz were sine qua non companies in the high concentration stages. Grandiose progressive, symphonic and psychedelic rock bands as well as jazz and blues bands were also part of my delight. Among some of these bands I could thanks for their great music: King Crimson, Eloy, Hawkwind, Yes, Gentle Giant, Marmalade, Marillion, Janis Joplin (my favourite ever), John Coltrane, The Trio (Paco de Lucía, Al Di Meola and John Mclaughlin). -

Hechtia Glomerata Zucc
::9'.::: ~ CIENCIAS ... ( BIOLÓGICAS CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Posgrado en Ciencias Biológicas SISTEMÁTICA Y FILOGENIA DEL COMPLEJO HECHTIA GLOMERATA ZUCC. (HECHTIOIDEAE: BROMELIACEAE) Tesis que presenta CARLOS FRANCISCO JIMÉNEZ NAH En opción al título de MAESTRO EN CIENCIAS (Ciencias Biológicas: Opción Recursos Naturales) Mérida, Yucatán, México Diciembre, 2014 ~... ~ ( POSGRADO EN RECONOCIMIENTO ) CIENCIAS CICY ( BIOLÓGICAS Por medio de la presente, hago constar que el trabajo de tesis titulado Sistemática y filogenia del complejo Hechtia glomerata Zucc. (Hechtioideae: Bromeliaceae), fue realizado en los laboratorios de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., bajo la dirección de la Dra. lvón Mercedes Ramírez Morillo, dentro de la Opción de Recursos Naturales perteneciente al Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas de este Centro. Atentamente, Director de Docencia Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC. Mérida, Yucatán, México; a diciembre de 2014 DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Declaro que la información contenida en la sección de Materiales y Métodos Experimentales, los Resultados y Discusión de este documento, proviene de las actividades de experimentación realizadas durante el período que se me asignó para desarrollar mi trabajo de tesis, en las Unidades y Laboratorios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., y que a razón de lo anterior y en contraprestación de los servicios educativos o de apoyo que me fueron brindados, dicha información, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, le pertenece patrimonialmente a dicho Centro de Investigación. Por otra parte, en virtud de lo ya manifestado, reconozco que de igual manera los productos intelectuales o desarrollos tecnológicos que deriven o pudieran derivar de lo correspondiente a dicha información, le pertenecen patrimonialmente al Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. -

Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia Curso De Pós-Graduação Em Ciências Agrárias Programa De Pós-Graduação Em Ciências Agrárias Curso De Doutorado
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS CURSO DE DOUTORADO MULTIPLICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BROMELIÁCEAE ORNAMENTAIS. MOEMA ANGÉLICA CHAVES DA ROCHA CRUZ DAS ALMAS - BAHIA JUNHO - 2010 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. 2 MULTIPLICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BROMELIÁCEAE ORNAMENTAIS. MOEMA ANGÉLICA CHAVES DA ROCHA Engenheira Agrônoma Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, 2002 Tese submetida ao Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito parcial para obtenção do Grau de Doutor em Ciências Agrárias, Área de concentração: Fitotecnia. a a Orientadora: Prof . Dr Maria Angélica P. de Carvalho Costa Co-Orientador: Dr a Fernanda Vidigal Duarte Souza UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS CRUZ DAS ALMAS - BAHIA – 2010 3 Aos meus pais Hugo e Vilma, ao meu irmão Victor Hugo e minha cunhada Lídia. DEDICO A Profª. Drª. Maria Angélica P. de Carvalho Costa e a minha amiga Drª. Adriana Rodrigues Passos OFEREÇO 4 AGRADECIMENTOS A Deus, por ter me dado a família e os amigos que tanto amo. Aos meus pais, por me apoiarem em todas as minhas escolhas, por me ouvirem, por me admirarem, por acreditarem em mim, por seu amor incondicional. A Victor Hugo, meu irmão e a Lídia, minha cunhada pelo amor, carinho, amizade e apoio. A Prof a Drª. Maria Angélica P. de Carvalho Costa pela orientação, amizade, confiança, carinho, generosidade, paciência, bom humor e ensinamentos transmitidos; por me aceitar, por ser mais do que uma orientadora; por ter sido companheira em toda minha trajetória de Pós-graduação. -

Raquel Inocente Magalhães MORFOANATOMIA DA SEMENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA Raquel Inocente Magalhães MORFOANATOMIA DA SEMENTE EM ESPÉCIES DE TILLANDSIA L. E VRIESEA LINDL. (BROMELIACEAE - TILLANDSIOIDEAE) Porto Alegre 2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA Raquel Inocente Magalhães MORFOANATOMIA DA SEMENTE EM ESPÉCIES DE TILLANDSIA L. E VRIESEA LINDL. (BROMELIACEAE - TILLANDSIOIDEAE) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Botânica. Orientador: Prof. Dr. Jorge Ernesto de Araujo Mariath Porto Alegre 2011 “... and as my mind begins to spread its wings, there is no stopping curiosity.” Trecho da música Upside down – Jack Johnson Dedico este trabalho a todos aqueles que tiveram a coragem de mudar seus planos e seguir em frente. AGRADECIMENTOS Aos meus pais, por passarem adiante os valores que carrego comigo, por compreenderem a minha ausência, por sempre confiarem em minhas escolhas e por entenderem que o mundo é muito pequeno para alguém com sonhos tão grandes. A minha irmã Roberta e ao meu cunhado André, por vibrarem com as minhas conquistas e por me mostrarem que não se deve temer o dia de amanhã, pois as mudanças sempre virão para acrescentar. Roberta, obrigada pelas correções, pelas verbas extras e por sempre cuidar dos nossos pais. Ao meu noivo Pedro Durigon, pela paciência nos meus dias de mau-humor, por me acompanhar nas indiadas aos finais de semana, por acreditar na minha capacidade e por respeitar o meu espaço e as minhas escolhas. -

Redalyc.Avances Sobre Usos Etnobotánicos De Las Bromeliaceae En Latinoamérica
Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas ISSN: 0717-7917 [email protected] Universidad de Santiago de Chile Chile HORNUNG-LEONI, Claudia Teresa Avances sobre Usos Etnobotánicos de las Bromeliaceae en Latinoamérica Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 10, núm. 4, julio, 2011, pp. 297-314 Universidad de Santiago de Chile Santiago, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85619300003 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto © 2011 Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 10 (4): 297 - 314 ISSN 0717 7917 www.blacpma.usach.cl Revisión | Review Avances sobre Usos Etnobotánicos de las Bromeliaceae en Latinoamérica [Progress on ethnobotanical uses of Bromeliaceae in Latin America] Claudia Teresa HORNUNG-LEONI Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.P. 69-1, Plaza Juárez, Centro. Pachuca- Hidalgo, C.P. 42001, México. Contactos | Contacts: Claudia Teresa HORNUNG LEONI E-mail address: [email protected] [email protected] Abstract The bromeliads have been used by Latin American cultures since ancestral time until now. The goal of this work is update the bromeliads uses in Latin America summarizing personal observations and literature review. In this work are included 78 species of Bromeliaceae employed by humans and the ways that these plants are used in 19 countries in Latin America are described. -
Enhanced Seed Germination and Seedling Growth of Tillandsia Eizii
HORTSCIENCE 38(1):101–104. 2003. The cultivation of seed in vitro may be a means to increase germination and enhance growth rates of T. eizii. For conservation pur- Enhanced Seed Germination and pos es, seed as a source of plant material as compared to vegetative material is preferable Seedling Growth of Tillandsia Eizii because it has a wider genetic base. When conventional methods produce low or no In Vitro ger mi na tion, in vitro techniques can greatly en hance germination (Fay 1992). Moreover, Kimberly A. Pickens, James M. Affolter, and Hazel Y. Wetzstein in vitro techniques can optimize culture con- Horticulture Department, 1111 Plant Sci ence Building, University of Georgia, di tions and media to enhance growth rates. Athens, GA 30602-7273 The development of protocols to produce large numbers of T. eizii plants would reduce the Jan H.D. Wolf pressure for collection in natural habitats and Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED), Universiteit van present the possibility of reintroducing plants back into their native habitat. The objectives Amsterdam, P.O. Box 94062, 1090 GB Amsterdam, The Netherlands of this study were to develop methods to re- Additional index words. Bromeliaceae, bromeliad, conservation, pine-oak forest, generate plantlets of T. eizii from aseptically Tillandsioideae germinated seed, and to assess growth and survivability of plants during growth in vitro Abstract. Tillandsia eizii is an epiphytic bromeliad that due to over-collection, hab i tat and after planting in soil. Specifi c parameters destruction, and physiological con straints has declined to near threatened status. This evaluated included the effects of surface ster- spe cies exhibits high mortality in the wild, and seed are characterized by low percent- il iza tion method, carbohydrate source, NAA, ages of germination. -

Centro De Investigación Científica De Yucatán, A.C. Posgrado En Ciencias Biológicas BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE AECHMEA
POSGRADO EN CIENCIAS CICY BIOLÓGICAS Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Posgrado en Ciencias Biológicas BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE AECHMEA BRACTEATA (SW.) GRISEB. (BROMELIOIDEAE: ~ROMELIACEAE) Tesis que presenta MANUEL ROLANDO POOL CHALÉ En opción al título de MAESTRO EN CIENCIAS (Ciencias Biológicas: Opción Recursos Naturales) Mérida, Yucatán, México Junio 2015 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A. C. POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS POSGRADOEN CIENCIAS CICY RECONOCIMIENTO BIOLÓGICAS Por medio de la presente, hago constar que el trabajo de tesis titulado "Biología de la reproducción de Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. (Bromelioideae: Bromeliaceae)", fue realizado en los laboratorios de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán , A.C. bajo la dirección de la Dra. lvón Mercedes Ramírez Morillo, dentro de la Opción Recursos Naturales, perteneciente al Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas de este Centro. Atentamente, Director de Docencia Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. i J Mérida, Yucatán, México; junio de 2015 DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Declaro que la información contenida en la sección de Materiales y Métodos Experimentales, los Resultados y Discusión de este documento proviene de las actividades de experimentación realizadas durante el período que se me asignó para desarrollar mi trabajo de tesis, en las Unidades y Laboratorios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., y que a razón de lo anterior y en contraprestación de los servicios educativos o de apoyo que me fueron brindados, dicha información, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, le pertenece patrimonialmente a dicho Centro de Investigación. -

Wild Flora for Improved Rural Livelihoods Case Studies from Brazil, China, India and Mexico Wild Flora for Improved Rural Livelihoods
Wild flora for improved rural livelihoods Case studies from Brazil, China, India and Mexico Wild flora for improved rural livelihoods Case studies from Brazil, China, India and Mexico By Sara Oldfield & Martin Jenkins September 2012 Recommended citation: Oldfield, S. & Jenkins, M. 2012. Wild flora for improved rural livelihoods. Case studies from Brazil, China, India and Mexico. Botanic Gardens Conservation International, Richmond, U.K. ISBN: 978-1-905164-41-7 Published by: Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK Design: John Morgan, www.seascapedesign.co.uk Cover image: Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK Executive summary Biological DiVersitY. It is imperatiVe that more action is taken to meet the GSPC and Aichi targets on sustainable plant use, taking into account ecological, economic and social considerations bY 2020. Prioritising resource species for further attention is an important neXt step. At an international leVel plant species that enter global commerce should be a particular focus of attention to ensure sustainabilitY and equitable sharing of trade benefits. VoluntarY certification schemes and regulatorY approaches eXist to enhance sustainabilitY and to an eXtent improVe liVelihoods and these should be promoted and utilised to the full. Left: Fritillaria cirrhosa - an important species in Chinese traditional medicine (C. Leon, RBG Kew) BGCI is grateful to all the eXperts and organisations Right: Tillandsia guatemalensis – a traditionally utilized inVolVed in the studY and to the UK GoVernment for species in Mexico (Isauro Vidal Rodríguez) funding the initiatiVe. The subject matter We haVe attempted to research is compleX, thought-proVoking Wild plants proVide a huge diVersitY of products of and poorlY documented.