Boletin De La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Importance of Body Size in Determining Dominance Hierarchies Among Diverse Tropical Frugivores1
BIOTROPICA 37(1): 96–101 2005 Importance of Body Size in Determining Dominance Hierarchies among Diverse Tropical Frugivores1 Aaron R. French Center for Tropical Research and Department of Biology, 1600 Holloway Avenue, San Francisco State University, San Francisco, California 94132, U.S.A. and Thomas B. Smith2 Department of Ecology and Evolutionary Biology and Center for Tropical Research, Institute of the Environment, Box 951496, University of California, Los Angeles, California 90095-1496, U.S.A. ABSTRACT Most studies examining dominance hierarchies have focused at the intraspecific level. While some examples of interspecific hierarchies have been noted, these have usually been limited to a few species in the same taxonomic group that utilize resources in similar ways. Here, we examine evidence for dominance interference competition among vertebrates comprising a diverse frugivore community, including 19 species of birds, squirrels, and primates in a mature Central African rainforest. A total of 38 fruiting trees from 18 species were observed for 2058 h to record dominance interactions between foraging vertebrates. We show that interference competition occurs within and between taxonomically diverse species of vertebrates at fruiting trees. The resulting cross-taxonomic dominance hierarchy includes larger vertebrates, such as primates and hornbills, as well as smaller ones, such as squirrels and parrots. Within this hierarchy, the dominance rank of each species is highly correlated with body mass, and is shown to significantly affect the number of fruits removed from a given tree. Because a majority of tropical tree species depend on vertebrates to disperse their seeds, and particular vertebrates may preferentially disperse the seeds of specific tree species, results may have important conservation implications for the maintenance of tree diversity in regions where populations of larger frugivores have been depressed or extirpated. -

February 2007 2
GHANA 16 th February - 3rd March 2007 Red-throated Bee-eater by Matthew Mattiessen Trip Report compiled by Tour Leader Keith Valentine Top 10 Birds of the Tour as voted by participants: 1. Black Bee-eater 2. Standard-winged Nightjar 3. Northern Carmine Bee-eater 4. Blue-headed Bee-eater 5. African Piculet 6. Great Blue Turaco 7. Little Bee-eater 8. African Blue Flycatcher 9. Chocolate-backed Kingfisher 10. Beautiful Sunbird RBT Ghana Trip Report February 2007 2 Tour Summary This classic tour combining the best rainforest sites, national parks and seldom explored northern regions gave us an incredible overview of the excellent birding that Ghana has to offer. This trip was highly successful, we located nearly 400 species of birds including many of the Upper Guinea endemics and West Africa specialties, and together with a great group of people, we enjoyed a brilliant African birding adventure. After spending a night in Accra our first morning birding was taken at the nearby Shai Hills, a conservancy that is used mainly for scientific studies into all aspects of wildlife. These woodland and grassland habitats were productive and we easily got to grips with a number of widespread species as well as a few specials that included the noisy Stone Partridge, Rose-ringed Parakeet, Senegal Parrot, Guinea Turaco, Swallow-tailed Bee-eater, Vieillot’s and Double- toothed Barbet, Gray Woodpecker, Yellow-throated Greenbul, Melodious Warbler, Snowy-crowned Robin-Chat, Blackcap Babbler, Yellow-billed Shrike, Common Gonolek, White Helmetshrike and Piapiac. Towards midday we made our way to the Volta River where our main target, the White-throated Blue Swallow showed well. -

Bate's Weaver Survey
REPORT Title: Unheralded disappearance of the Endangered Bates’s weaver, Ploceus batesi, in the Dja Biosphere Reserve in south-eastern Cameroon: Implications for conservation Introduction The rare and endangered Bates’s weaver, Ploceus batesi is an endemic species in Cameroon with a small geographic range which does not exceed 68,800 km2 (BirdLife International 2019). It is estimated to number less than 1500 mature individuals in the wild and is suspected to be in decline at an unquantified rate (del Hoyo et al., 2016). This decline maybe the result of habitat loss or alteration. The most recent spotting of the species was in the Dja Biospehere Reserve (at Somalomo on the north-west boundary of the Reserve in 1995, and at Shwani, 12 km from Somalomo, in 1996; Fotso, 1999 in literature). Other surveys in its narrow belt of occurrence in western and south-eastern Cameroon in 1998-2001 failed to relocate the species (Dowsett-Lemaire, 2007), neither did the most recent survey by del Hoyo et al. (2016). It can thus be qualified as a really rare species but the reasons for its rarity are unclear, and there may be specific habitat requirements that are yet unknown and are limiting its distribution. In this study, the main objective was to obtain data on the presence/absence of Bates’ weaver to direct conservation action on the ground. We undertook a detailed field survey on the north-west boundary of the reserve using point census counts and random walks, and also did some mist netting. We took advantage of camera traps set along a 25 km² study plot of mature forest on the north-west boundary of the reserve by the Congo basin Institute (a regional nexus for interdisciplinary research and scientific excellence in Central Africa www.cbi.ucla.edu). -

Protected Area Management Plan Development - SAPO NATIONAL PARK
Technical Assistance Report Protected Area Management Plan Development - SAPO NATIONAL PARK - Sapo National Park -Vision Statement By the year 2010, a fully restored biodiversity, and well-maintained, properly managed Sapo National Park, with increased public understanding and acceptance, and improved quality of life in communities surrounding the Park. A Cooperative Accomplishment of USDA Forest Service, Forestry Development Authority and Conservation International Steve Anderson and Dennis Gordon- USDA Forest Service May 29, 2005 to June 17, 2005 - 1 - USDA Forest Service, Forestry Development Authority and Conservation International Protected Area Development Management Plan Development Technical Assistance Report Steve Anderson and Dennis Gordon 17 June 2005 Goal Provide support to the FDA, CI and FFI to review and update the Sapo NP management plan, establish a management plan template, develop a program of activities for implementing the plan, and train FDA staff in developing future management plans. Summary Week 1 – Arrived in Monrovia on 29 May and met with Forestry Development Authority (FDA) staff and our two counterpart hosts, Theo Freeman and Morris Kamara, heads of the Wildlife Conservation and Protected Area Management and Protected Area Management respectively. We decided to concentrate on the immediate implementation needs for Sapo NP rather than a revision of existing management plan. The four of us, along with Tyler Christie of Conservation International (CI), worked in the CI office on the following topics: FDA Immediate -

Type Specimens of Birds in the Royal Museum for Central Africa, Tervuren Revised Edition
Type Specimens of Birds in the Royal Museum for Central Africa, Tervuren Revised Edition Michel Louette, Danny Meirte, Annelies Louage and Alain Reygel Zoological Documentation Online Series TYPE SPECIMENS OF BIRDS IN THE ROYAL MUSEUM FOR CENTRAL AFRICA, TERVUREN Michel Louette Danny Meirte Annelies Louage and Alain Reygel Previously published in 2002 by the RMCA, in the series “Zoological Documentation”, vol. 26: Type Specimens in the Royal Museum for Central Africa (Louette, M., D. Meirte, A. Louage & A. Reygel). © Royal Museum for Central Africa, 2010 for this new edition 13, Leuvensesteenweg 3080 Tervuren, Belgium www.africamuseum.be All rights reserved. Any reproduction of this publication, except for private or educational use, by means of print, photocopy or any other medium is strictly prohibited without the written authorization of the RMCA’s Publications Service, Leuvensesteenweg 13, B-3080 Tervuren, Belgium. © 2010 Koninklijk Museum voor Midden-Africa Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Museum voor Midden-Africa, Leuvensesteenweg 13, B-3080 Tervuren. © 2010 Musée royal de l’Afrique centrale. Toute reproduction de cette publication à fin autre que privée ou éducative, que ce soit par impression, photocopie ou tout autre moyen est interdite sans l’autorisation écrite préalable du Service des Publications du Musée royal de l’Afrique central, Leuvense- steenweg 13, B-3080 Tervuren, Belgique. ISBN 978-9-0747-5280-0 Legal Deposit: D/2010/0254/24 Cover : type specimens of Afropavo congensis Photo © RMCA CONTENTS KEY WORDS ....................................................................................................................... -
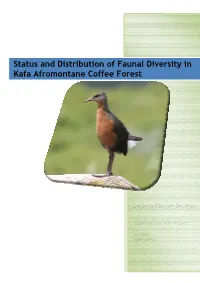
Status and Distribution of Faunal Diversity in Kafa Afromontane Coffee Forest
Status and Distribution of Faunal Diversity in Kafa Afromontane Coffee Forest Leykun Abunie Berhan Submitted to PPP Project July 2008 Addis Ababa Contents Executive Summary .....................................................................................................................4 Introduction..................................................................................................................................6 Literature Review Related to Faunal Diversity and Management...............................................8 Macro Policies and Priorities......................................................................................................8 Environmental Protection Policy.................................................................................................8 Wildlife Development / Management Policy................................................................................9 Analysis of Wildlife Sector in Ethiopia ......................................................................................10 Physical and Ecological Description of the Study Area ............................................................14 Objective of the Present Study...................................................................................................16 Methodology ..............................................................................................................................17 General Approach......................................................................................................................17 -

Systematic Review of Feather Mites of the Genus Sturnotrogus MIRONOV
BULLETIN DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE ENTOMOLOGIE. 76:55-81, 2006 BULLETIN VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUU RWETE NSCHAPPEN ENTOMOLOGIE, 76: 55-81, 2006 Systematic review of feather mites of the genus Sturnotrogus MIRONOV, 1989 (Astigmata: Pteronyssidae) from starlings (Passeriformes: Sturnidae) in Africa and Europe by Sergey V. MIRONOV, Georges WAUTHY Abstract general appearance, representatives of the genus Sturno trogus are medium-sized pteronyssids (adults about 300- We prese nt an improved diagnosis of the genu s Sturnotrogus 500 f..im in length) with relatively well-developed dorsal MIRONOV, 1989 and a key and diagnoses to species detected or poten tially expected on starlings (Sturnidae) in Africa and Europe. Two shields. Mites of this genus are commonly located on species groups, truncatus and subtruncatus, are recog ni zed within ventral surface the vanes of the primary flight feathers. the genus. Five new species of the genus Sturnotrogus are described The genus Sturnotrogus was originally established from starlings in Africa: Sturnotrogus acridorheres sp. n. from (MIRONOV, 1989) for six species removed from the Acridoteres tristis (LINNAEUS , 1766), S. /amprotornis sp. n. from polyphyletic genus Pteron.yssoides HULL , 1931 , which Lamprotornis splendidus (VIEILLOT, 1822) (type host), L. chalcums NORDMANN, 1835, L. cha/ybaeus (HEMPRICH & EHRENBERG , 1828), even after the generic revision of Pteronyssidae (FACCINI L. iris (OUSTALET, 1879), L. nitens (LINNAEUS , 1766), L. purpurop & ATYEO, 1981) continued to incorporate almost all pter tents RUPPELL, 1845, L. corruscus corruscus NoRDMANN , 1835, L. onyssids with free epimerites I in both sexes. At present, chloropterus elisabeth (STRESEMANN, 1924), S. -

The Biodiversity of the Virunga Volcanoes
THE BIODIVERSITY OF THE VIRUNGA VOLCANOES I.Owiunji, D. Nkuutu, D. Kujirakwinja, I. Liengola, A. Plumptre, A.Nsanzurwimo, K. Fawcett, M. Gray & A. McNeilage Institute of Tropical International Gorilla Forest Conservation Conservation Programme Biological Survey of Virunga Volcanoes TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES............................................................................................................................ 4 LIST OF FIGURES.......................................................................................................................... 5 LIST OF PHOTOS........................................................................................................................... 6 EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................... 7 GLOSSARY..................................................................................................................................... 9 ACKNOWLEDGEMENTS ............................................................................................................ 10 CHAPTER ONE: THE VIRUNGA VOLCANOES................................................................. 11 1.0 INTRODUCTION ................................................................................................................................ 11 1.1 THE VIRUNGA VOLCANOES ......................................................................................................... 11 1.2 VEGETATION ZONES ..................................................................................................................... -

Assessing Tropical Forest Restoration After Fire Using Birds As Indicators: an Afrotropical Case Study
Forest Ecology and Management xxx (xxxx) xxx Contents lists available at ScienceDirect Forest Ecology and Management journal homepage: www.elsevier.com/locate/foreco Assessing tropical forest restoration after fire using birds as indicators: An afrotropical case study Marie Laure Rurangwa a,*, Thomas J. Matthews b,c, Protais Niyigaba d, Joseph A. Tobias e, Robert J. Whittaker a,f a School of Geography and the Environment, University of Oxford, Oxford, UK b GEES (School of Geography, Earth and Environmental Sciences) and Birmingham Institute of Forest Research, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK c CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes/Azorean Biodiversity Group and Universidade dos Açores – Depto de Ci^encias Agrariase´ Engenharia do Ambiente, PT-9700-042 Angra do Heroísmo, Açores, Portugal d Wildlife Conservation Society, Rwanda e Department of Life Sciences, Imperial College London, Silwood Park, Ascot, UK f Center for Macroecology, Evolution and Climate, GLOBE Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: The necessity to restore rainforest habitats degraded by anthropogenic fires is widely recognized, however, Afrotropics research on restoration approaches has mainly centred on the recovery of forest structural complexity. There is Assisted natural regeneration insufficient evidence on the efficacy of restoration methods in the recovery of the faunal diversity and features Avian diversity linked to key ecosystem functions. We assessed the taxonomic diversity and functional trait structure of bird Ecological restoration assemblages in undisturbed primary forest and fire-affectedhabitats undergoing natural regeneration, as well as Functional traits Nyungwe forest areas of assisted natural regeneration, in Nyungwe National Park, Rwanda. We compiled bird occurrence data Passive restoration from point-count sampling, and obtained morphological traits for all species in our assemblages using mea surements taken from wild birds and museum specimens. -

Nature Tanzania ‘People and Conservation: Promoting Awareness Raising As a Tool for Bird Conservation in Tanzania’ Project
NATURE TANZANIA ‘PEOPLE AND CONSERVATION: PROMOTING AWARENESS RAISING AS A TOOL FOR BIRD CONSERVATION IN TANZANIA’ PROJECT FINAL TECHNICAL REPORT SUBMITTED TO THE AFRICAN BIRD CLUB JANUARY 2020 1. Acknowledgment Nature Tanzania acknowledges and thanks to the African Bird Club for their financial support on this project. Their commitment to helping Nature Tanzania, youths and students in Tanzania is highly acknowledged. Through this project, Nature Tanzania has been able to build capacity and raise awareness of more than 340 people in Arusha, 234 people in Dar es Salaam and 80 people in Amani Nature Reserve. The Government of Tanzania is highly acknowledged for allowing us to implement this project in Tanzania. We thank the technical support we have received from BirdLife International Tanzania office, the Malihai Clubs of Tanzania, the Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), The Tanzania National Parks (TANAPA) and the Arusha International Conference Centre (AICC) for their technical and additional financial support into this project. BirdLife International Africa is also thanked for its commitment to seeing this project a success. Moreover, a 2019 annual waterbird count was organized and fully funded by the BirdLife’s project in Lake Natron Ramsar Site. The Attraction Birding Club (ABC) is acknowledged for being an active member of bird walks and talks. Students and school administration of FEA, Wisdom college are also thanked for their good participation and eagerness to learn birds. Mr. Emmanuel Richard has been very supportive in assisting the coordination of bird walks activities in Arusha. Dr. Jasson John and the University of Dar es Salaam (UDSM) are acknowledged and thanked for their commitment to organizing and conducting similar activities in Dar es Salaam. -

2018 Uganda Species List
Eagle-Eye Tours Uganda 2018 Species List 1 – 14 August 2018 Bird List - Following IOC (8.2) Birds ‘heard only’ are marked with (H) after the common name, all other species were seen. The following notation after species names is used to show conservation status following BirdLife International: CE = Critically Endangered, EN = Endangered, VU = Vulnerable, NT = Near Threatened. Common name Scientific name Ducks, Geese, Swans (Anatidae) Knob-billed Duck Sarkidiornis melanotos Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca Yellow-billed Duck Anas undulata Guineafowl (Numididae) Helmeted Guineafowl Numida meleagris Crested Guineafowl Guttera pucherani Pheasants and Allies (Phasianidae) Coqui Francolin (H) Peliperdix coqui Crested Francolin Dendroperdix sephaena Red-necked Spurfowl Pternistis afer Grebes (Podicipedidae) Little Grebe Tachybaptus ruficollis Flamingos (Phoenicopteridae) Greater Flamingo Phoenicopterus roseus Storks (Ciconiidae) Yellow-billed Stork Mycteria ibis African Openbill Anastomus lamelligerus Woolly-necked Stork - VU Ciconia episcopus Marabou Stork Leptoptilos crumenifer Ibises, Spoonbills (Threskiornithidae) African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus Hadada Ibis Bostrychia hagedash African Spoonbill Platalea alba Eagle-Eye Tours Uganda 2018 Species List 1 – 14 August 2018 Common name Scientific name Herons, Bitterns (Ardeidae) White-backed Night Heron Gorsachius leuconotus Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax Striated Heron Butorides striata Squacco Heron Ardeola ralloides Western Cattle Egret Bubulcus ibis Grey Heron -

Bird Surveys in the Gamba Complex of Protected Areas, Gabon
Bird Surveys in the Gamba Complex of Protected Areas, Gabon George ANGEHR1, Brian SCHMIDT2, Francis NJIE3, Patrice CHRISTY4, Christina GEBHARD2, Landry TCHIGNOUMBA5 and Martin A.E. OMBENOTORI6 1 Introduction status of protected areas within the complex was revised, and two areas, Loango and Moukalaba- Approximately 2,100 species of birds are known from Doudou, were upgraded to National Parks. An analy- Africa south of the Sahara. Gabon is fairly well known sis by BirdLife International (Christy 2001) found the ornithologically, the first collections having been made Gamba Complex to qualify as one of Gabon’s six by du Chaillu as early as the 1850s. To date, 678 Important Bird Areas (IBAs). Important Bird Areas species have been recorded in the country (Christy are areas that have been determined to be most impor- 2001), or about 30% of the total known for sub- tant for the conservation of birds at the global level, Saharan Africa. Gabon’s bird diversity is relatively lim- based on the distribution of endangered, endemic, ited compared to some other Afrotropical countries, habitat-restricted, and congregatory species. such as Cameroon, which has more than 900 species. Despite its importance, there has been relatively lit- The main factors involved include its relatively small tle published ornithological work on the Gamba size and lack of habitat and topographic diversity. The Complex. Sargeant (1993) was resident at Gamba for natural vegetation of most of Gabon is lowland ever- five years and compiled a bird list for the immediate green and semi-evergreen forest, with only limited area, and as well as lists for other localities within the areas of savanna in the east and south, and its maxi- Complex, including Rabi, the Rembo (River) Ndogo, mum elevation is 1,575 m, compared to 4,095 m for and the east side of the Moukalaba Faunal Reserve, Cameroon.