Tesis Doctoral Dirigida Por El Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hanser Herbst 2018 Michael Köhlmeier 1
HANSER HERBST 2018 MICHAEL KÖHLMEIER 1 »Ein großartiger Erzähler – sowohl der Wahrheit als auch den Unwahrheiten des Lebens auf den Fersen.« VERENA AUFFERMANN, DEUTSCHLANDRADIO KULTUR Wo ist Robert Lenobel? Ist er wirklich verrückt geworden? Seine Frau Hanna ist ganz sicher. Aber Jetti kennt ihn besser, sie kennt ihn schon immer, sie ist seine Schwester. Mit großer erzäh- lerischer Kraft entwirft Michael Köhlmeier ein grandioses Bild unserer Zeit. Im Mai schreibt Hanna an ihre Schwägerin eine Mail nach Dublin: Komm, dein Bruder wird verrückt! Zwei Tage später landet Jetti in Wien. In ihrer ungewöhnlichen Familie ist mit allem zu Michael Köhlmeier rechnen. Robert ist verschwunden. Doch dann Bruder und Schwester Lenobel bekommt Jetti eine Nachricht: »Ich bitte dich noch Roman 544 Seiten. Gebunden einmal, dass Du mit niemandem darüber sprichst!!! Lesebändchen. Farbiges Vorsatzpapier Ich will es so. Ich bin in Israel, dem Land der Ca. € 26,– [D] / € 26,80 [A] ISBN 978-3-446-25992-8 Väter. Aber an die Väter denke ich nicht.« Michael Auch als E-Book erhältlich WG: 112 Gegenwartsliteratur Köhlmeiers packender, zugleich tragischer und Erscheint am 20. August 2018 komischer Roman ist das Epos einer Familie und Das Hörbuch erscheint gleichzeitig beim Hörverlag, gelesen von Michael Köhlmeier SAblanca.com einer Epoche. In den skurrilen, verschlungenen A / Lebensläufen der Geschwister Jetti und Robert, Plakat, 505/ 89188 seiner Frau, ihrer Kinder und Freunde, erzählt Köhlmeier, wie nur er es versteht, von dem, was Startauflage: 75.000 Foto: © Rita Newman Rita © Foto: jeder sein Leben lang mit sich trägt. Lesungen MICHAEL KÖHLMEIER, 1949 in Hard am Bodensee geboren, lebt in Hohenems / Vorarlberg und Wien. -

Novela Social E Política Suxestións Verde Oliva / Historia De Una Maestra / Xavier Alcalá Josefina R
Novela social e política Suxestións Verde Oliva / Historia de una maestra / Xavier Alcalá Josefina R. Aldecoa Localización: N ALC ver Localización: N ART ang La casa de los espíritus / La isla bajo el mar / Isabel Allende Isabel Allende Localización: N ALL cas Localización: N ALL isl Más allá del invierno / Patria / Isabel Allende Fernando Aramburu Localización: N ALL mas Localización: N ARA par El extranjero / La tierra que pisamos / Albert Camus Jesús Carrasco Localización: N CAM ext Localización: N CAR tie La colmena / La familia de Pascual Duarte / Camilo José Cela Camilo José Cela Localización: N CEL col Localización: N CEL fam El monarca de las sombras / Cielos de barro / Javier Cercas Dulce Chacón Localización: N CER mon Localización: N CHA cie Desgracia / Alma rusa / J.M. Coetzee Joseph Conrad Localización: N COE des Localización: N CON alm Cinco horas con Mario / Las ratas / Miguel Delibes Miguel Delibes Localización: N DEL cin Localización: N DEL rat Los santos inocentes / Luz de agosto / Miguel Delibes William Faulkner Localización: N DEL san Localización: N FAU luz El gran Gatsby / Una librería en Berlín / F. Scott Fitzgerald Françoise Frenkel Localización: N FIT gra Localización: N FRE lib Cien años de soledad / El señor de las moscas / Gabriel García Márquez William Golding Localización: N GAR cie Localización: N GOL señ La madre / Mejor hoy que mañana / Maksim Gorki Nadine Gordimer Localización: N GOR mad Localización: N GOR mej El tambor de hojalata / Las tres bodas de Manolita / Günter Grass Almudena Grandes Localización: -

Espacios Para La Subjetividad Femenina En Veo Veo, De Gabriela Bustelo
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2011 El Mundo Plural de la Posmodernidad y las Nuevas Narrativas en España: Espacios Para la Subjetividad Femenina en Veo Veo, de Gabriela Bustelo Morella Ortiz University of Central Florida Part of the Spanish Literature Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Ortiz, Morella, "El Mundo Plural de la Posmodernidad y las Nuevas Narrativas en España: Espacios Para la Subjetividad Femenina en Veo Veo, de Gabriela Bustelo" (2011). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 6661. https://stars.library.ucf.edu/etd/6661 EL MUNDO PLURAL DE LA POSMODERNIDAD Y LAS NUEVAS NARRATIVAS EN ESPAÑA: ESPACIOS PARA LA SUBJETIVIDAD FEMENINA EN VEO VEO, DE GABRIELA BUSTELO by MORELLA ORTIZ B.A. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Foreign Languages and Literatures in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Summer Term 2011 © 2011 Morella Ortiz ii ABSTRACT One of the most salient features of contemporary Spanish fiction is the solid participation of women in literary creation, particularly that of novels. While in the 1970s there were isolated figures, in the 80s and with the consolidation of democracy, the number grew sharply; in the 90s, they multiplied their presence and their quality continues to be outstanding. -

The Pennsylvania State University
The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts THE ARTIST, MYTH AND SOCIETY IN THE CONTEMPORARY SPANISH NOVEL, 1945-2010 A Dissertation in Spanish by Katie Jean Vater © 2014 Katie Jean Vater Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 2014 ! ii The dissertation of Katie Jean Vater was reviewed and approved* by the following: Matthew J. Marr Graduate Program Director Associate Professor of Spanish Dissertation Adviser Chair of Committee William R. Blue Professor of Spanish Maria Truglio Associate Professor of Italian Guadalupe Martí-Peña Senior Lecturer in Spanish Charlotte Houghton Associate Professor of Art History *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT Since the Early Modern period, artists have drawn, painted, and sculpted their way through the pages of Spanish literature. Seventeenth-century Spanish theater reveals both practical and aesthetic value for such characters; while authors, particularly playwrights, utilized artist characters for literary ends, they concurrently allied themselves with real artists fighting for greater social recognition for their work and allowed their artists characters to express those concerns on the page as well as on the stage. The development of the artist novel and the Künstlerroman (the novel of artistic development) in the nineteenth century reflected not only the achievement of social recognition sought by artists of prior generations, but also the development of the Romantic “charismatic myth of the artist,” which would go on to characterize general societal perception of artists (and their literary representations) for the next century. While the artist figure never disappears from Spanish literary production, the scholarly study of such figures wanes in current contemporary investigation. -

The Marketing and Reception of Women Writers in the Twenty-First Century Spanish Nation-State
The Marketing and Reception of Women Writers in the Twenty-First Century Spanish Nation-State Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy by Jennifer Anne Rodriguez January 2016 1 Abstract The Marketing and Reception of Women Writers in the Twenty-First Century Spanish Nation-State By Jennifer Anne Rodriguez This thesis is a comparative study of the marketing and reception of women writers in the twenty-first century Spanish nation-state; more specifically, Galicia, Catalonia, the Basque Country and central Spain. This study analyses and discusses the strategies women writers in the Spanish nation-state use to achieve success and visibility within their respective literary fields, and also takes into account the complex situation that surrounds these women writers. As such, this thesis also discusses issues including language choice and national identity, as well as how women writers negotiate their position with their respective literary fields. Taking a cultural studies approach, this thesis takes eight women writers as case studies: María Xosé Queizán and María Reimóndez (Galicia); Mariasun Landa and Laura Mintegi (the Basque Country); Carme Riera and Maria de la Pau Janer (Catalonia); and Almudena Grandes and Lucía Etxebarria1 (central Spain) and examines the individual strategies they use to market their work and achieve success, associating themselves with canonical authors and careful use of paratexts such as prologues and epilogues. In addition, the reception of their mediated identities and their work is discussed through analysis of reviews and interviews in the press. This thesis shows that that women writers in the Spanish nation-state are engaged constantly in a complex negotiation of various inter-dependent factors. -

University of California
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Hurts So Good: Representations of Sadomasochism in Spanish Novels (1883-2012) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures by Eilene Jamie Powell 2015 © Copyright by Eilene Jamie Powell 2015 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Hurts So Good: Representations of Sadomasochism in Spanish Novels (1883-2012) by Eilene Jamie Powell Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures University of California, Los Angeles, 2015 Professor Jesús Torrecilla, Co-chair Professor Silvia Bermúdez, Co-chair This dissertation analyzes how, for over a century, Spanish novels have used sadomasochism (the derivation of pleasure through physical and/ or psychological pain) to criticize the Catholic Church from an anticlerical position, to denounce Francoism, and to sublimate the political left’s disillusionment with the post-Franco democratic era into an alternative sexual revolution. First, in the introduction, I review sadomasochism theory, both international and Spanish. Next, chapter one shows how Armando Palacio Valdés’s Marta y María (1883), Emilia Pardo Bazán’s Dulce Dueño (1911), and Victor Ripalda’s El pájaro azul (c.1930) use “holy sadomasochism” the confluence of religion and sadomasochism, through religious flagellation to promote an anticlerical agenda, especially in relation to women. Chapter two reveals how Juan Marsé’s Si te dicen que caí (Mexico, 1973. Spain, 1976) and Isaac Rosa’s El vano ayer (2004) use representations of sadomasochism in war and politics to denounce Francoism. Chapter three ii explores the possibility of the use of BDSM (Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism) as a sublimation of the left’s desencanto with the democratic era into an alternative sexual revolution in the post-Franco democratic-era erotic novels Pedro Sempere’s Fritzcollage (1982), Almudena Grandes’s Las edades de Lulú (1989), and Luisgé Martín’s La mujer de sombra (2012). -

MEMORY of the PERIPHERIES: NARRATIVE CONSTRUCTIONS of HISTORY in CONTEMPORARY SPANISH, BASQUE, CATALAN, and GALICIAN NOVELS By
MEMORY OF THE PERIPHERIES: NARRATIVE CONSTRUCTIONS OF HISTORY IN CONTEMPORARY SPANISH, BASQUE, CATALAN, AND GALICIAN NOVELS by David Colbert Goicoa B.A., Columbia University, 1999 M.A., Brown University, 2009 Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Hispanic Studies of Brown University Providence, Rhode Island May 2013 © Copyright 2012 by David Colbert Goicoa iii This dissertation by David Colbert Goicoa is accepted in its present form by the Department of Hispanic Studies as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Enric Bou, Director Date Recommended to the Graduate Council Julio Ortega, Reader Date Jon Kortazar, Reader Date Approved by the Graduate Council Peter M. Weber Date Dean of the Graduate School iv Curriculum Vitae David Colbert Goicoa was born in Boston, Massachusetts in October 1976. He received his B.A. in Spanish Language and Literature from Columbia University in 1999 and his M.A. in Hispanic Studies from Brown University in 2009. Before pursuing graduate studies, he worked as a journalist and language teacher. He is the author of the forthcoming “From Paradise to Parody: The Transformation of the Rural Arcadia in Basque Film” (Bulletin of Hispanic Studies). v Acknowledgements I thank the Program for Cultural Cooperation between Spain’s Ministry of Culture and United States Universities for an invaluable 2010 dissertation research grant. Special thanks to Abby, for bearing all my absences and for being more in favor of the author of this dissertation than could be hoped for. Special thanks also to my father for so many Mondays with Miren. -

Gender and Memory in the Postmillennial Novels of Almudena Grandes
Gender and Memory in the Postmillennial Novels of Almudena Grandes Almudena Grandes is one of Spain’s foremost women’s writers, having sold over 1.1 million copies of her episodios de una guerra interminable, her six-volume series that ranges from the Spanish Civil War to the democratic period; the myriad prizes awarded to her, eighteen in total, confirm her pre-eminence. This book situates Grandes’ novels within gendered, philosophical and mnemonic theoretical concepts that illuminate hidden dimensions of her much-studied work. Lorraine Ryan considers and expands on existing critical work on Grandes’ oeuvre, proposing new avenues of interpretation and understanding. She seeks to debunk the arguments of those who portray Grandes as the proponent of a sectarian, eminently biased Republican memory by analysing the wide variety of gender and perpetrator memories that proliferate in her work. The intersection of perpetrator memory with masculinity, ecocriticism, medical ethics and the child’s perspectives confirms Grandes’ nuanced engagement with Spanish memory culture. Departing from a philosophical basis, Ryan reconfigures the Republican victim in the novels as a vulnerable subject who attempts to flourish, thus refuting the current critical opinion of the victim as overly empowered. The new perspectives produced in this monograph do not aim to suggest that Grandes is an advocate of perpetrator memory; rather, it suggests that Grandes is committed to a more pluralistic idea of memory culture, whereby her novels generate understanding of multiple victim, perpetrator and gender memories, an analysis that produces new and meaningful engagements with these novels. Thus, Ryan contends that Grandes’ historical novels are infinitely more complex and nuanced than heretofore conceived. -

La Obra De Almudena Grandes: Su Relación Con La Literatura Occidental
UNIVERSIDAD DE JAÉN FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS TESIS DOCTORAL LA OBRA DE ALMUDENA GRANDES: SU RELACIÓN CON LA LITERATURA OCCIDENTAL PRESENTADA POR: MARÍA TERESA GARCÍA-SAAVEDRA VALLE DIRIGIDA POR: DR. D. EUGENIO MAQUEDA CUENCA JAÉN, 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 ISBN 978-84-9159-015-6 Mª TERESA GARCÍA-SAAVEDRA VALLE LA OBRA DE ALMUDENA GRANDES: SU RELACIÓN CON LA LITERATURA OCCIDENTAL Tesis doctoral dirigida por: D. Eugenio Maqueda Cuenca UNIVERSIDAD DE JAÉN DPTO. DE LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS 2009 INTRODUCCIÓN 4 CAPÍTULO 1: LA NOVELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 15 1.1 La novela española contemporánea (1975-2000). Tendencias. 16 1.1.1. Las novelistas 24 1.2. La mujer escritora: evolución del feminismo en Europa y en España 28 31 1.3. La literatura femenina 48 CAPÍTULO 2: LA OBRA NARRATIVA DE ALMUDENA GRANDES 49 2.1. Las edades de ALMUDENA 54 2.2. La voz femenina en la narrativa de Almudena Grandes 60 2.3. Las edades de Lulú : la liberación sexual de la mujer 2.3.1. La voz femenina de Lulú 67 2.3.2 Lulú: la mujer y la protagonista 89 97 2.4. Los antihéroes de Te llamaré Viernes 2.4.1. La voz femenina desde un punto de vista masculino 101 122 2.5. Malena es un nombre de tango : la transformación de la mujer española y de Malena 2.5.1. La voz femenina de Malena 125 2.6. Modelos de mujer: el cuento y Almudena Grandes 157 2.6.1. La voz femenina de Modelos de Mujer 163 2.6.2. -
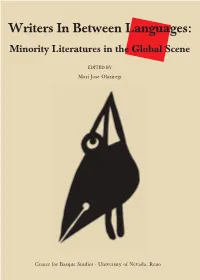
Writers in Between Languages
5 Minority Literatures in the Global Scene Writers In Between Languages: This book is a collection of the contributions made by Basque Writers In Between Languages: writers and American and European academics to the internatio- nal symposium, “Writers in Between Languages: Minority Lite- ratures in the Global Scene,” held May 15–17, 2008 at the Center Minority Literatures in the Global Scene for Basque Studies, University of Nevada, Reno, in the United States. Our symposium attempted to think about the consequen- ces of bilingualism for writ ers in a minority language, like Basque, EDITED BY in that they are located in that “in-between” of different cultural Mari Jose Olaziregi and identity communities and subjected to constant exchange and recognition of differences. One could say that practically all the current 800,000 Basque-speakers or euskaldunak who live on both sides of the Pyrenees in Spain and France are bilingual. And that this bilingualism is formed in conjunction with such widely spoken languages as Spanish and such prestigious languages in literary circles as French; lan guages that, in turn, have been displaced by the enormously central and legitimizing place that English occupies in the current global framework. The sympo- sium attempted, moreover, to debate the consequences implied by linguistic extra-territorialization for many authors in a minority language, the realignment implied by the hegemony of Eng lish for E all other literatures, and the options open to a minority author to DIT E get their voice heard in the World Republic of Letters. Together D BY with the above themes, certain aspects of the academic study of a minority literature such as that of Basque completed the list of Mari Jose subjects we intended to examine. -

CALENDARIO DE EFEMÉRIDES LITERARIAS1 Noviembre
CALENDARIO DE EFEMÉRIDES LITERARIAS1 Noviembre Día 1 Nacimientos 1636 Nicolás Boileau, poeta crítico e historiador francés su obra más influyente es “L’Art poétique”. 1880 Sholem Asch, escritor polaco en lengua yiddish. 1886 Hermann Broch, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo austríaco. Su obra más popular es “Los sonámbulos”. 1907 Homero Manzi, escritor, periodista, guionista y director de cine argentino, autor de varios tangos y milongas muy famosos, entre ellos “Malena“, uno de sus tangos más famosos y uno de los más bellos de todos los tiempos. En él se inspiró Almudena Grandes para dar título a su novela “Malena es un nombre de tango”. 1911 Henry Troyat, escritor e historiador francés de origen ruso, galardonado en 1938 con el premio Goncourt. Era el decano de los académicos franceses. Ingresó en esta institución en 1959 y todavía siguió activo como escritor varias décadas más. Fue autor de más de un centenar de libros, entre novelas, obras de teatro, ensayos y biografías. Su última novela, “La traque”, se publicó en febrero de 2006. Defunciones 1907 Alfred Jarry, poeta y dramaturgo francés, conocido por sus hilarantes obras de teatro, como “Ubú rey” considerada precursora del teatro del absurdo. 1938 Francis Jammes, escritor francés candidato en varias ocasiones a formar parte de la Academia Francesa, sus poemas tenían un fuerte contenido católico. 1971 Gertrud von Le Fort, escritora alemana. Día 2 Nacimientos 1 Calendario de efemérides tomado de la siguiente referencia digital: http://www.bibliofiloenmascarado.com 1 1808 Jules Amédée Barbey d’Aurevilly, novelista y ensayista francés, uno de los más importantes de su época, con obras fascinantes como “Las diabólicas“.