Protagonistas De Una Epopeya Colectiva
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
INTERIOR Arte Rupestre En Galicia.Indd
ARTE RUPESTRE EN GALICIA Edición a cargo de Francisco Villegas Belmonte ARTE RUPESTRE EN GALICIA Primera edición, julio 2013 Buenaventura Aparicio Casado Imagen de portada: Antonio de la Peña Santos Fernando Carrera Ramírez F. J. Costas Goberna Antonio de la Peña Santos © de los textos: Buenaventura Aparicio Casado Antonio de la Peña Santos Fotografías Fernando Carrera Ramírez Xulio Xil © de las fotografías de los petroglifos: Xulio Xil Buenaventura Aparicio Casado Antonio de la Peña Santos © de los calcos de petroglifos: Antonio de la Peña Santos F. J. Costas Goberna © de fotografías, plantas, croquis y calcos de los dólmenes: Fernando Carrera Ramírez © de las fotografías del apartado de antropología: Buenaventura Aparicio Casado Coordinación: Cándido Meixide Figueiras Maquetación: Rosa Escalante Castro © de la edición Edicións do Cumio, S. A. Pol. ind. A Reigosa, parcela 19 36827 Ponte Caldelas, Pontevedra Tel.: 986 761 045 | Fax: 986 761 022 [email protected] | www.cumio.com © Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjanse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos, www.cedro.org) si precisan fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra. ISBN: 978-84-8289-466-9 Impresión: Gráfi cas Varona Depósito legal: VG 491-2013 Impreso en España ÍNDICE Presentación ........................................................................................................... 7 Introducción ............................................................................................................ 9 Arte rupestre en Galicia ............................................................................... 23 A Coruña 12. Coto do Corno (Santa María de Luou, Teo, A Coruña) 69 1. A Foxa Vella ............................................ 14 (Santa María de Leiro, Rianxo, A Coruña) 25 13. -

Relações Entre Escritores Galegos E Brasileiros No Exílio Espanhol: O Testemunho De Lorenzo Varela E De Newton Freitas
357 Relações entre escritores galegos e brasileiros no exílio espanhol: o testemunho de Lorenzo Varela e de Newton Freitas Mª VICTORIA NAVAS SÁNCHEZ-ÉLEZ Universidad Complutense de Madrid No ano de 2005, por ocasião do Dia das Letras Galegas, dedicado ao escritor Loren- zo Varela, realizaram-se muitos trabalhos sobre a sua vida e a sua obra. Contudo, há um aspecto que, na minha opinião, não tem sido desenvolvido com a devida atenção. Trata-se da sua relação com os intelectuais brasileiros. Baseando-me nos textos conhecidos do autor galego –nas revistas que dirigiu, ou naquelas em que participou em Espanha e na América, e nos livros que traduziu– tenciono fazer um inventário das ocasiões em que o mundo brasileiro está presente na sua produção. Para isso, tenho analisado, além das revistas espanholas em que colaborou, as revistas publicadas no México, Romance e em Buenos Aires, De Mar a Mar e Correo Literario, para chegar à conclusão de que não são poucas as ocasiões nas quais a presença brasileira aparece em destaque. 1. LORENZO VARELA (LA HABANA, 1916 - MADRID, 1978) Lorenzo Varela, nome artístico pelo qual é conhecido Xesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez –sinónimo para alguns (Alonso Montero, 1977), para outros (Quintá García, 2005: 9-10) abreviatura do seu nome– nasceu no barco «La Navarre» (Salgado, 1995: 17), a caminho da emigração para La Habana, em 10 de Agosto de 1916. Embora os seus pais fossem naturais do concelho de Monterroso em Lugo1, viveu a sua primeira infância em La Habana e em Buenos Aires, passou a sua adolescência em Lugo e a 1 Para mais informação vide, por exemplo, Lopo (2005: 102-103). -

César Alvajar Diéguez E O Republicanismo Galego En Europa
CÉSAR ALVAJAR DIÉGUEZ E O REPUBLICANISMO GALEGO EN EUROPA Carlos Pereira Martínez Publicado no Anuario Brigantino, nº 25 (2002), pp: 327-386, editado polo Concello de Betanzos. Para Ana María e María Teresa Alvajar López 1. O INICIO DO EXILIO EUROPEO No forzado éxodo provocado pola finalización da Guerra Civil e a derrota das forzas leais á República, un considerable continxente de galegos e galegas, de diversas ideoloxías, cruzaron a fronteira francesa coa idea de establecérense, de serlles posible, nos países latinoamericanos (Castelao, Basilio Álvarez, Manuel García Gerpe, Severino Iglesias Siso, Germán Vidal, Alfredo Somoza, Elixio Villaverde, Elpidio Villaverde...). A maior parte destes refuxiados, inicialmente, será internada inicialmente en campos de concentración franceses; e algúns, como consecuencia da ocupación de Francia por tropas do exército alemán, serían recluídos en campos de exterminio nazis; un destes casos é o do concelleiro de “Unión Republicana” na Coruña, e dirixente da “Liga de los Derechos del Hombre”, Martín Ferreiro Álvarez (natural de Pontevedra), que morrría en Mauthausen, no comando Gusen, en 1941 (Álvarez, 1989: 156, 158; Lamela, 1998: 27, 28; Giadás Álvarez, 2001: 124; Repertorio, 2001: biografía nº 696). Dos republicanos galegos que residirán posteriormente en Europa, poucos ocuparán algún posto de relevancia política. No grupo de galegos militantes de forzas políticas nidiamente republicanas que despois cruzarían o Atlántico, con destino a diversos países americanos, podemos salientar a figura de Bibiano Fernández Osorio-Tafall. Deputado nas Constituíntes de xuño de 1931 pola ORGA pontevedresa, alcalde de Pontevedra e presidente da Deputación Provincial, ocupou altos cargos durante a República, presidindo en Galicia o Comité Central de Autonomía. -

Luis Seoane Y El Arte De Editar: Rescate De 'Botella Al Mar'
Costa, María Eugenia Luis Seoane y el arte de editar: Rescate de 'Botella al Mar' III Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas 8, 9 y 10 de octubre de 2014 Cita sugerida: Costa, M. (2014). Luis Seoane y el arte de editar: Rescate de 'Botella al Mar'. III Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 8, 9 y 10 de octubre de 2014, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7440/ev.7440.pdf Documento disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata. Gestionado por Bibhuma, biblioteca de la FaHCE. Para más información consulte los sitios: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina. Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 DIÁLOGOS TRANSATLÁNTICOS: PUNTOS DE ENCUENTRO. MEMORIA DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS. Federico Gerhardt (Dir.) Volumen IV. Proyectos editoriales de españoles en la Argentina. Federico Gerhardt (Ed.) LUIS SEOANE Y EL ARTE DE EDITAR. RESCATE DE ‘BOTELLA AL MAR’ María Eugenia Costa Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata [email protected] Políticas editoriales y redes trasatlánticas Desde principios del siglo XX, artistas consagrados realizaron ilustraciones para ediciones bibliográficas, pero fue a partir de la década de 1940 cuando comenzó la “etapa moderna” de los libros industriales con imágenes. -

Descargar Ponencia En .Pdf
Prof. Laura Fasano Universidad de Buenos Aires: Doctoranda / Ayudante de Primera CONICET: Becaria doctoral Resumen En las páginas siguientes se intentará plantear algunos avances de la investigación en curso vinculada a la inserción y participación de los exiliados republicanos gallegos en la Federación de Sociedades Gallegas (1939-1950), destacando la potencialidad de los fondos documentales de la Biblioteca Galega de Bos Aires y el Museo de la Emigración Gallega en la Argentina, los cuales constituyen el pilar documental de mi futura tesis doctoral. Las fuentes cualitativas consultadas son variadas: la publicación periódica de la institución en consideración, Galicia, la correspondencia epistolar emitida y recibida, las actas de reuniones, memorias, reglamentos, etc. Exiliados gallegos en la Federación de Sociedades Gallegas: una aproximación a las fuentes documentales 1 En el siguiente trabajo intentaremos abordar algunos aspectos vinculados al proceso de inserción de los exiliados gallegos arribados a Buenos Aires tras la finalización de la Guerra Civil española, en una institución de la colectividad galaica de la ciudad porteña: la Federación de Sociedades Gallegas. Para dicho estudio, ha sido fundamental la consulta de los fondos documentales de esta última entidad, albergados en la Biblioteca Galega de Bos Aires y el Museo de la Emigración Gallega en la Argentina. Por un lado, el semanario Galicia, órgano oficial de la Federación, entre los años 1939-1943. Por otro lado, las Actas de reuniones de la Junta Ejecutiva y la correspondencia emitida y recibida de dicha institución correspondientes al lapso antes mencionado. A través de las publicaciones, examinaremos las actividades desplegadas por los recién llegados en la entidad en consideración, analizando los temas que orientaban sus trabajos. -

Liña Do Tempo
Documento distribuído por Álbum de mulleres Liña do tempo http://culturagalega.org/album/linhadotempo.php 11ª versión (13/02/2017) Comisión de Igualdade Pazo de Raxoi, 2º andar. 15705 Santiago de Compostela (Galicia) Tfno.: 981957202 / Fax: 981957205 / [email protected] GALICIA MEDIEVO - No mundo medieval, as posibilidades que se ofrecen ás mulleres de escoller o marco en que han de desenvolver o seu proxecto de vida persoal son fundamentalmente tres: matrimonio, convento ou marxinalidade. - O matrimonio é a base das relacións de parentesco e a clave das relacións sociais. Os ritos do matrimonio son instituídos para asegurar un sistema ordenado de repartimento de mulleres entre os homes e para socializar a procreación. Designando quen son os pais engádese outra filiación á única e evidente filiación materna. Distinguindo as unións lícitas das demais, as crianzas nacidas delas obteñen o estatuto de herdeiras. - Século IV: Exeria percorre Occidente, á par de recoller datos e escribir libros de viaxes. - Ata o século X danse casos de comunidades monásticas mixtas rexidas por abade ou abadesa. - Entre os séculos IX e X destacan as actividades de catro mulleres da nobreza galega (Ilduara Eriz, Paterna, Guntroda e Aragonta), que fan delas as principais e máis cualificadas aristócratas galegas destes séculos. - Entre os séculos IX e XII chégase á alianza matrimonial en igualdade de condicións, posto que o sistema de herdanza non distingue entre homes e mulleres; o matrimonio funciona máis como instrumento asociativo capaz de crear relacións amplas entre grupos familiares coexistentes que como medio que permite relacións de control ou protección de carácter vertical. - Século X: Desde mediados de século, as mulleres non poden testificar nos xuízos e nos documentos déixase de facer referencia a elas. -

Cadenza Document
PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PONTEVEDRA DICIEMBRE 2020 SEXO Y EDAD SECTORES TOTAL HOMBRES MUJERES SIN AGRI- INDUS- CONS- SERVICIOS EMPLEO CULTURA TRIA TRUCCIÓN MUNICIPIOS <25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45 ANTERIOR AGOLADA 94 1 17 26 2 20 28 4 7 7 69 7 ARBO 215 5 36 72 4 41 57 28 26 23 132 6 BAIONA 903 31 163 194 15 228 272 33 82 58 680 50 BARRO 299 11 54 66 8 77 83 28 41 35 182 13 BUEU 901 21 195 181 17 238 249 101 92 67 584 57 CALDAS DE REIS 776 20 121 185 17 197 236 48 96 88 481 63 CAMBADOS 1.110 46 191 253 37 330 253 80 173 97 702 58 CAMPO LAMEIRO 118 1 17 43 4 22 31 12 15 18 63 10 CANGAS 2.184 40 396 466 41 556 685 169 223 131 1.515 146 CAÑIZA, A 390 11 57 116 9 84 113 43 62 34 219 32 CATOIRA 284 7 49 62 4 77 85 7 52 29 184 12 CERDEDO 69 1 7 27 1 13 20 3 6 7 49 4 COTOBADE 286 4 42 69 6 81 84 13 33 21 200 19 COVELO, O 185 5 24 76 2 28 50 6 21 13 134 11 CRECENTE 139 2 16 44 2 26 49 18 22 14 77 8 CUNTIS 350 5 59 98 4 82 102 20 61 38 212 19 DOZON 32 4 10 1 8 9 4 3 3 17 5 ESTRADA, A 1.312 31 209 300 30 324 418 53 136 129 880 114 FORCAREI 149 5 30 48 1 27 38 4 19 23 86 17 FORNELOS DE MONTES 156 2 27 37 4 39 47 6 8 13 116 13 GONDOMAR 1.078 21 193 262 26 280 296 27 149 135 685 82 GROVE, O 1.092 28 195 232 33 293 311 40 110 52 873 17 GUARDA, A 684 14 136 153 15 175 191 106 57 35 438 48 ILLA DE AROUSA, A 282 5 51 54 10 78 84 28 37 14 188 15 LALIN 1.237 28 178 255 37 331 408 53 223 86 721 154 LAMA, A 196 8 30 54 8 40 56 10 15 10 150 11 MARIN 1.854 32 360 396 46 532 488 122 194 126 1.245 167 MEAÑO 400 14 64 -

Número 75 Do Xornal O Provisional
O Provisional Xornal de Información Xeral do Instituto de Educación Secundaria "María Sarmiento" Ano XXVI - Número 75 Viveiro, 19 de xuño de 2020 PREMIO NACIONAL ÁS MELLORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS - CURSO 2003-04 Sen apenas actividadevidade lectiva presencialesencial Dende a súa fundación, no ano 1932, o noso centro nunca detivera a súa activida- de presencial agás durante períodos da Guerra Civíl. Recuperado o padroado xestor no 1941, cun plantel de só 6 profesores, mantivé- ronse as ensinanzas nunha quenda vespertina durante toda a posguerra. Todo isto lévanos a pensar que vivimos unha etapa histórica cuxas consecuencias sociais están aínda moi lonxe de coñecerse; o ámbito educativo é particularmente sensible polo que se deberán - Alumnado do CM de Electromecánica do Vehículo nunha das clases voluntarias de recuperación - avaliar obxectivamente para a toma de decisións. A crise sanitaria provocada pola sos dos bacharelatos e dos ciclos for- SARS-Cov2, coa necesidade de illamento mativos e cunhas medidas extraordina- social, fixo que a actividade lectiva pre- rias de seguridade sanitaria coma o uso sencial se suspendera ao longo deste úl- de máscaras, pantallas e a toma aleato- timo trimestre do curso 2019/2020. ria de temperatura aos implicados na Só, a partir do 26 de maio, se recupe- vida docente. raron mínimamente as clases presenciais Na práctica, só asistiu ás clases o 30% co alumnado voluntario dos últimos cur- do alumnado convocado. TRES MATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATO Elena Rios Rodríguez, Tania Aguiar Fernández e Manuel Fernández Peláez S U M A R I O acadaron senllas matrículas de honra no Bacharelato (páxina 11) -Xubilación: b v José Díaz López -Entrevista: Aprazados os cambios na dirección Cristian Vale Varela Prorróganse os equipos directivos un ano. -

Licenciado En Filoloxía Galego
XOSÉ GREGORIO FERREIRO FENTE do seu labor á figura do poeta ca o Día das Letras Galegas de monterrosino Lorenzo Varela, sobre 2005. Castelao, Ánxel Fole, Xosé R. Licenciado en Filoloxía Galego- o que publicou traballos de divul- Otero Espasandín ou Valentín Paz- portuguesa e profesor de ensino gación, edicións literarias da súa Andrade son outros escritores aos secundario da materia de Lingua obra e ensaios especializados. Así que Gregorio Ferreiro Fente, como e Literatura Galega. Como inves- mesmo, é autor de dous libros estudoso do feito literario galego, tigador, dedicou parte importante sobre o escritor ao que se lle dedi- lles prestou tamén atención. Homenaxe a Lorenzo Varela Xosé Gregorio Ferreiro Fente pasado 25 de novembro de 2003 cum- de Homenaxe. Sesenta e seis escritores falan de príronse 25 anos da morte de Lorenzo Lorenzo Varela (florilexio de textos sobre a vida, Varela. Con tal motivo, mes e medio antes a obra e o home) e presentaríase en Monterroso Odesta data, diversas persoas decidimos constituír, o sábado 29 de novembro, día no que, finalmente, a iniciativa do profesor Xesús Alonso Montero, tería lugar a citada xornada de homenaxe a Lorenzo unha comisión que tivese por obxecto organi- Varela. Seguramente que ningunha das persoas asis- zar unha xornada de homenaxe ao ilustre poeta tentes aos actos daquel día sabía que meses despois galego. Postos xa ao traballo, nunha das reunións a Real Academia Galega acabaría tomando o acor- preparatorias xurdiu a iniciativa de elaborar unha do de dedicarlle ao poeta galego o Día das Letras pequena publicación que servise a un tempo de Galegas correspondente ao ano 2005. -

Banda De Música Municipal De Agolada M
ORGANIZA Banda de Música Municipal de Agolada Concerto presentación do director Asociación Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada M. Adrián Pazos Alonso Casa Amarela s/n Pol. Ind. Agolada, Pontevedra [email protected] 618808169 COLABORA Sábado 13 de Maio 20:30 h. Entrada de balde Auditorio Manuel Costa Casares, Agolada M. Adrián Pazos Alonso Nace na Estrada (Pontevedra) no ano 1987. ¿Gustaríache aprender a tocar un Comeza os seus estudos de trompeta na E.M.S.C.R. e máis tarde nos Conservatorios de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña. Durante 3 anos perfecciona os seus estudos trompetísticos na E.A.E.M. de Galicia con Javier instrumento? Simó e na O.X.S.G. con J. Aigi Hurn. Unha vez licenciado realiza un master de especialización orquestal coa Orquesta Apúntate a nosa escola… da Real Filharmonía de Galicia e o outro de trompeta na Orchestra da Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma, Italia). Colabora con Orquestas como a R.F.G, Orquesta da E.A.E.M. de Galicia, O.S.V. Nome e Apelidos ……………………………………………… 430, Orquesta Sinfónica de Ávila, O.X.S.G, Nova Orquesta Galega das Artes… Enderezo …………………………………………………………. Estudia dirección de banda con Mestres como Juan Lois Diéguez, David Fiuza, Rafael Agulló…e ten dirixido a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla (da Nº de Teléfono ………………………………………………... que foi director asistente) Banda de Música de Antas de Ulla, Banda do Conservatorio de Música de Ribadavia, Banda Infantil e Banda Xuvenil de Salceda Correo electrónico …………………………………………... de Caselas, Ensemble de clarinetes de Santa Cruz de Ribadulla… Foi profesor do Conservatorio de Cambados, da Escola de Música de Tenorio, da Escola de Música Alfaia e da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. -
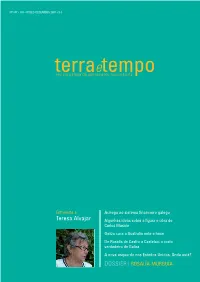
Teresa Alvajar
terratempo port147_148 3/2/09 14:29 Página 1 Nº 147 • 148 • XULLO-DECEMBRO 2008 • 9 € Nº 147 • 148 XULLO-DECEMBRO 2008 ROSALÍA-MURGUÍA | DOSSIER Entrevista a Achega ao sistema financeiro galego Teresa Alvajar Algunhas ideas sobre a figura e obra de Carlos Maside Galiza cara a Australia onte e hoxe De Rosalía de Castro a Castelao: o rosto verdadeiro de Galiza A nova esquerda nos Estados Unidos. Onde está? DOSSIER | ROSALÍA-MURGUÍA terratempo port147_148 3/2/09 14:29 Página 2 Nº 147 • 148 • XULLO-DECEMBRO 2008 Opinión sumario [ María Pilar García Negro ] 4 [ Xoán Carlos Garrido Couceiro ] Publicacións • [email protected] • 981 570 265 Entrevista Teresa Alvajar 6 [ Carme Vidal Laxe e Xoán Carlos Garrido Couceiro ] Revista Terra e tempo Economía 6 Achega ao sistema financeiro galego Unha das actividades da Fundación Bautista 19 [ Clodomiro Monteiro Martínez ] Álvarez de Estudos Nacionalistas é a edi- O turismo: unha actividade estratéxica para ción de revistas, primordialmente da cabeceira 26 o desenvolvemento económico de Galiza histórica Terra e Tempo editada pola Unión do [ Xesús Pereira López ] Povo Galego (UPG) desde 1965 até o 2003. Terra e Tempo Cultura O , desde xullo de 2004, pasa a editarse dun xeito autónomo da UPG, o que lle permite un ritmo de traballo Algunhas ideas sobre a figura e a obra de propio. Ao mesmo tempo segue a liña editorial que viña mantendo desde a súa fundación, animado polo ideario nacionalista, e 35 Carlos Maside de aí que recuperemos a súa numeración que, sumando os das diferentes etapas (105 na súa primeira, 1965-1994, e 24 na 26 [ Rosalía Pazo Maside ] segunda, 1995-2003), arrancou de novo a partir do número 130. -

El Exilio De Castelao En Norteamérica (Textos Y Documentos) Castelao’S Exile in North America (Texts and Documents)
* El exilio de Castelao en Norteamérica (Textos y documentos) Castelao’s Exile in North America (Texts and Documents) Carmen MEJÍA RUIZ Universidad Complutense de Madrid [email protected] RESUMEN En este estudio se indaga en la estancia de Castelao, como exiliado, en Nueva York; se enfoca su labor a favor de la República y del Galleguismo, así como su posterior abatimiento. Se pretende con él abrir una línea de investiga- ción sobre el exilio gallego en Norteamérica. PALABRAS CLAVE: Exilio, libertad, desesperanza, lucha, soledad. MEJÍA, C. (2004): «El exilio de Castelao en Norteamérica (Textos y documentos)». Madrygal (Madr.). 7: 79-92. RESUMO Neste estudo indágase na estadía de Castelao, como exiliado, en Nova York; enfócase o seu labor a favor da República e do Galeguismo, así como o seu posterior abatimento. Con este traballo quérese abrir unha líña de in- vestigación sobre o exilio galego en Norteamérica. PALABRAS CHAVE: Exilio, liberdade, loita, soedade, desacougo. MEJÍA, C. (2004): «O exilio de Castelao en Norteamérica (Textos e documentos)». Madrygal (Madr.). 7: 79-92. ABSTRACT The purpose of the following research is about Castelao’s stay as exile, in New York. Our main approach is con- cerning Castelao’s idea in favour of Spanish Republic and Galleguismo, with his consequent depression. We are trying to open a new way in order to investigate about the Galician exile in North America. KEY WORDS: Exile, freedom, depression, fight. MEJÍA, C. (2004): «Castelao’s exile in North America (Texts and documents). Madrygal (Madr.). 7: 79-92. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Castelao en Norteamérica 3. Noticias de la llegada de Castelao a Nueva York 4.