Tenamaxtli, El Comienzo De Una Lucha Sin Concluir 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stear Dissertation COGA Submission 26 May 2015
BEYOND THE FIFTH SUN: NAHUA TELEOLOGIES IN THE SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CENTURIES By ©Copyright 2015 Ezekiel G. Stear Submitted to the graduate degree program in the Department of Spanish and Portuguese and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson, Santa Arias ________________________________ Verónica Garibotto ________________________________ Patricia Manning ________________________________ Rocío Cortés ________________________________ Robert C. Schwaller Date Defended: May 6, 2015! ii The Dissertation Committee for Ezekiel G. Stear certifies that this is the approved version of the following dissertation: BEYOND THE FIFTH SUN: NAHUA TELEOLOGIES IN THE SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CENTURIES ________________________________ Chairperson, Santa Arias Date approved: May 6, 2015 iii Abstract After the surrender of Mexico-Tenochtitlan to Hernán Cortés and his native allies in 1521, the lived experiences of the Mexicas and other Nahuatl-speaking peoples in the valley of Mexico shifted radically. Indigenous elites during this new colonial period faced the disappearance of their ancestral knowledge, along with the imposition of Christianity and Spanish rule. Through appropriations of linear writing and collaborative intellectual projects, the native population, in particular the noble elite sought to understand their past, interpret their present, and shape their future. Nahua traditions emphasized balanced living. Yet how one could live out that balance in unknown times ahead became a topic of ongoing discussion in Nahua intellectual communities, and a question that resounds in the texts they produced. Writing at the intersections of Nahua studies, literary and cultural history, and critical theory, in this dissertation I investigate how indigenous intellectuals in Mexico-Tenochtitlan envisioned their future as part of their re-evaluations of the past. -

By John P. Schmal
By John P. Schmal 1 Northern Uto-Aztecan Southern Uto-Aztecan (13 Languages) – (48 Languages) of primarily U.S.-based (Hopi, Comanche & México: Paiute 2. Aztecan/Náhuatl Sonoran (19 Languages) of 1. (29 Languages) – northeastern México (Mayo, These languages are Opata, Yaqui, Cora, Huichol, spread through many Tarahumara & Tepehuán – states of México, in groups in Sonora, Sinaloa, particular the central Nayarit, Chihuahua and and eastern sections. Durango) Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/16. 2 } Nueva Galicia and Nueva Vizcaya were north of the area that made up the Aztec Empire (which was conquered by the Spaniards in 1521). The Aztecs had no military influence in these northern areas before 1521, but they did have trading relationships with some of the indigenous groups. Source: University of California at Irvine: https://eee.uci.edu/programs/humcore/images/Conquest/1-Aztec_Empire_Map.png Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 3 Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 4 Source: http://www.city-data.com/forum/illegal-immigration/1449547-mexicans-native-americans- 5 5.html 6 Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 7 The Spanish province of Nueva Galicia embraced 180,000 kilometers and included most of present-day Jalisco, Nayarit, Aguascalientes and Zacatecas. Across this broad range of territory, a wide array of indigenous groups lived during the Sixteenth Century. Domingo Lázaro de Arregui, in his Descripción de la Nueva Galicia - published in 1621 - wrote that 72 languages were spoken in the Spanish colonial province of Nueva Galicia. -

©2018 Travis Jeffres ALL RIGHTS RESERVED
©2018 Travis Jeffres ALL RIGHTS RESERVED “WE MEXICAS WENT EVERYWHERE IN THAT LAND”: THE MEXICAN INDIAN DIASPORA IN THE GREATER SOUTHWEST, 1540-1680 By TRAVIS JEFFRES A dissertation submitted to the School of Graduate Studies Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in History Written under the direction of Camilla ToWnsend And approVed by _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ New Brunswick, New Jersey October, 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION “We Mexicas Went Everywhere in That Land:” The Mexican Indian Diaspora in the Greater Southwest, 1540-1680 by TRAVIS JEFFRES Dissertation Director: Camilla ToWnsend Beginning With Hernando Cortés’s capture of Aztec Tenochtitlan in 1521, legions of “Indian conquistadors” from Mexico joined Spanish military campaigns throughout Mesoamerica in the sixteenth century. Scholarship appearing in the last decade has revealed the aWesome scope of this participation—involving hundreds of thousands of Indian allies—and cast critical light on their motiVations and experiences. NeVertheless this Work has remained restricted to central Mexico and areas south, while the region known as the Greater SouthWest, encompassing northern Mexico and the U.S. Southwest, has been largely ignored. This dissertation traces the moVements of Indians from central Mexico, especially Nahuas, into this region during the sixteenth and seventeenth centuries and charts their experiences as diasporic peoples under colonialism using sources they Wrote in their oWn language (Nahuatl). Their activities as laborers, soldiers, settlers, and agents of acculturation largely enabled colonial expansion in the region. However their exploits are too frequently cast as contributions to an overarching Spanish colonial project. -
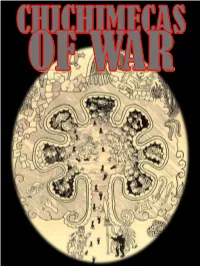
Chichimecas of War.Pdf
Chichimecas of War Edit Regresión Magazine Winter 2017 EDITORIAL This compilation is a study concerning the fiercest and most savage natives of Northern Mesoamerica. The ancient hunter-gatherer nomads, called “Chichimecas,” resisted and defended with great daring their simple ways of life, their beliefs, and their environment,. They decided to kill or die for that which they considered part of themselves, in a war declared against all that was alien to them. We remember them in this modern epoch not only in order to have a historical reference of their conflict, but also as evidence of how, due to the simple fact of our criticism of technology, sharpening our claws to attack this system and willing to return to our roots, we are reliving this war. Just like our ancestors, we are reviving this internal fire that compels us to defend ourselves and defend all that is Wild. Many conclusions can be taken from this study. The most important of these is to continue the war against the artificiality of this civilization, a war against the technological system that rejects its values and vices. Above all, it is a war for the extremist defense of wild nature. Axkan kema tehuatl nehuatl! Between Chichimecas and Teochichimecas According to the official history, in 1519, the Spanish arrived in what is now known as “Mexico”. It only took three years for the great Aztec (or Mexica) empire and its emblematic city, Tenochtitlán, to fall under the European yoke. During the consolidation of peoples and cities in Mexica territory, the conquistadors’ influence increasingly extended from the center of the country to Michoacán and Jalisco. -

Francisco Tenamaxtli
Francisco Tenamaxtli Es el indígena cazcán que no cesó en ningún momento por defender los derechos de sus semejantes durante los procesos de conquista y colonización de estas tierras del occidente del país. Es un personaje cuyos esfuerzos b8licos moldearon la geografía social y política de nuestros días y cuyos meritos históricos carecen del merecido reconocimiento. Mismo que debe hacerse cada vez más extensivo por su importante y fundamental valor histórico en Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes; su trascendencia en la historia de México y por la defensa de los derechos humanos por la vía bélica y civil. Tenamaxtli es un nombre de raíz náhuatl, Francisco de Santamaría en su “Diccionario de Mejicanismos” precisa que proviene de "Tetl", que significa piedra, y "Namictia" que significa irregular, y que entre los indígenas eran los tres soportes de piedra sobre los cuales se colocaba el Comalli o Comal, o la olla para cocinar. Por extensión un fogón se llamaba "tenamaxtle", por lo que su nombre esta relacionado con el crepitar del fuego. A la llegada de los españoles, el territorio que hoy conocemos como México, estaba habitado por dos grandes imperios, así como cientos de comunidades y poblados de cientos de etnias distintas. En la zona que ahora conocemos como "Los Altos", se asentaron algunos mexicas o aztecas que habían incursionado en esta región en el siglo XII, enfrentándose a los tecuexes, zacatecos y chichimecas cuachichil. Estos mexicas que quedaron en la meseta alteña fueron conocidos como "Cazcanes". Por lo que no se deben confundir con los chichimecas (confusión común entre los españoles) que eran tribus cazadoras, recolectoras seminómadas. -

Descargar Documento
PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE IBEROAMÉRICA Por qué Francisco Tenamaztle es considerado un precursor en la defensa de derechos humanos Documento de Trabajo Alfonso Hernández Barrón N.º 31-2020 Email: [email protected] ISBN: 978-84-88754-90-5 Documento de Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica Trabajo Universidad de Alcalá Nº 31-2020 Por qué Francisco Tenamaztle es considerado un precursor en la defensa de derechos humanos A mi padre Alfonso Hernández Barrón* RESUMEN Francisco Tenamaztle ha sido reconocido por distintas instituciones y personal académico como pionero en la defensa de los derechos humanos, por lo que este ensayo propone hacer una revisión de los hechos que involucran a este líder cazcán y reflexionar el por qué se le debe considerar defensor de la dignidad humana. Para ello, se hará un recuento histórico de las acciones y decisiones que ejecutó Francisco Tenamaztle; se estudiará la definición de defensor de derechos humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se hará un análisis de cómo fue evolucionando este concepto a lo largo de la Historia, especialmente desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; y finalmente, se determinará por qué es un precursor de la defensa de los derechos humanos. PALABRAS CLAVE Derechos Humanos, Francisco Tenamaztle, pueblos originarios, derechos de los pueblos originarios. ABSTRACT Francisco Tenamaztle has been recognized by different institutions and academic personnel as a pioneer in the defense of human rights, so this essay proposes to review the facts that involve this Cazcán leader and reflect on why he should be considered an advocate of the human dignity. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA RIVERSIDE Spiritual Geographies of Indigenous Sovereignty Connections of Caxcan with Tlachialoyantepec
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Spiritual Geographies of Indigenous Sovereignty Connections of Caxcan with Tlachialoyantepec and Chemehuevi with Mamapukaib A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History by Daisy Ocampo December 2019 Dissertation Committee: Dr. Clifford E. Trafzer, Chairperson Dr. Rebecca Kugel Dr. Robert Perez Copyright by Daisy Ocampo 2019 The Dissertation of Daisy Ocampo is approved: Committee Chairperson University of California, Riverside Acknowledgements I wish to thank many people, tribes, and institutions for all their support, knowledge, and patience. Thank you firstly to my three committee-members: Cliff Trafzer, Rebecca ‘Monte’ Kugel, and Robert Perez. I must especially acknowledge Cliff Trafzer for providing me all of the guidance I needed every step of the way. On behalf of my family and Caxcan people from El Remolino, thank you for believing in this research project, in the power of our sacred places, and the value of our rich knowledge. I wish to express my gratitude to the California Center for the Native Nations, Rupert Costo for Native American Affairs and the gracious support from the Graduate Assistant in Areas of National Need (GAANN) Fellowship. This report also would not have been possible without the Native American Land Conservancy, 29 Palms Band of Mission Indians and the Mike Family. To Matt Leivas, who kindly offered me his knowledge through the rich oral histories he possesses while also taking the time to introduce me to the people of Chemehuevi Indian Reservation including his sister June Leivas, I extend many thanks to them all for we share the common bond of a mutual deep respect for our sacred sites. -

Republic of Indios
chapter 5 Republic of Indios For the truculent old conquistador Jerónimo López, Spanish authority in Mesoamerica seemed to hang ‘by a thread of wool’ in the summer of 1541.1 On the 4th of July rebellious Caxcan communities that lived along New Spain’s north-western frontier defeated a relatively large Spanish force led by Pedro de Alvarado, then the most experienced and celebrated Spanish commander in Mesoamerica, who died in the subsequent retreat. Following this unexpected victory, the uprising gained large numbers of new adherents from neighbour- ing communities and acquired a millenarian tone with avowedly anti-Spanish and anti-Christian aims. As the invigorated insurgents advanced towards the Spanish outpost of Guadalajara they dispatched emissaries to instigate cor- responding rebellions in the heart of New Spain.2 Despite the bluster about Spanish feats of arms during the Conquest, it was clear to most Spaniards in Mexico City that they would not survive if the great indigenous polities of cen- tral Mesoamerica took up arms against them. Contrary to López’s fears, however, the Caxcan uprising of 1541, known to posterity as the ‘Mixtón War,’ never spread south of Xuchipila – the semi- nomadic rebels’ craggy stronghold – into the settled polities at the core of New Spain. Instead, when the viceroy, Antonio de Mendoza, announced his inten- tion to lead an expedition to subdue the uprising, the response of most indig- enous authorities resembled that of don Francisco de Sandoval Acazitli, prince of Tlalmanalco and hegemon of the polities of Chalco – the granary of Mexico City: 1 ene, Vol. iv, Doc. -

Sección General
SECCIÓN GENERAL RELACIONES 116, OTOÑO 2008, VOL. XX IX RELACIONES 116, OTOÑO 2008, VOL. XXI X CONQUISTA Y ENCOMIENDA EN LA NUEVA GALICIA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI: “bárbaroS” y “civilizadoS” en laS FRONTERAS AMERICANAS Salvador Álvarez* El Colegio de Michoacán Luego de la ruina de la capital de los aztecas, la oposición guerrera se extinguió muy rápidamente. Así, en unos pocos años los españoles se enseñorearon, casi sin enfrentar resistencia armada alguna, del conjunto de las poblaciones que ha- bitaban las ricas tierras de las altas cuencas y valles de la llamada “Mesoamérica nuclear”. En contraste, cuando los españoles alcanzaron las regiones mesoame- ricanas de alta cultura, pero menor densidad demográfica, los conquistadores debieron afrontar guerras interminables y sangrientas. Allí los españoles debie- ron recurrir al concurso de grandes contingentes de indios provenientes de las regiones de alta civilización de la Mesoamérica nuclear, los cuales fungieron re- currentemente como “aliados de guerra” de los españoles en el resto de sus con- quistas en la Nueva España. Este proceso se repitió luego en la Nueva Galicia, en donde la presencia a la vera de los españoles de contingentes formados por dece- nas de miles de indios provenientes de las regiones de alta civilización mesoame- ricana, no solamente condenó a las poblaciones aborígenes a una larga y san- grienta conquista a la cual no fueron capaces de resistir, sino que terminó por desestructurar y trastocar por entero sus antiguas formas de vida. (Conquista, civilizaciones, indios, Nueva Galicia, expansión territorial) ALIADOS INDIOS Y FRONTERAS DE GUERRA La conquista y las civilizaciones mesoamericanas n 1520, en su segunda Carta de Relación, Hernán Cortés in- formaba a Carlos V acerca de los sucesos principales de su E empresa. -

La Construcción De Paisajes Políticos En La Pintura Del Nuevo Reino De Galicia
La construcción de paisajes políticos en la Pintura del Nuevo Reino de Galicia Víctor Manuel Téllez Lozano1 [email protected] Cynthia Maricela Miranda García2 [email protected] Víctor Manuel Fregoso García3 The construction of political landscapes [email protected] in the Painting of the New Kingdom of DOI: https://dx.doi.org/10.31836/lh.20.7092 ◆ Galicia Resumen Este trabajo discute la importancia de un indígena y sus prácticas culturales. De documento cartográfico del siglo XVI con igual modo se discute cómo estos aspec- influencias de los códices mesoamerica- tos fueron convertidos por los españoles nos que muestra la transformación de un en atributos negativos que justificaban su territorio caracterizado por la resistencia conquista a toda costa. Palabras cave: etnohistoria, códices, cartografía, resistencia indígena, Nueva Galicia. Abstract This article explains the importance of the part of indigenous peoples and their a 16th-century cartographic document cultural practices. It then discusses how clearly influenced by Mesoamerican co- these aspects were transformed by the dices that reveals the transformation of Spanish into negative attributes so as to a territory characterized by resistance on justify a conquest at any cost. Keywords: ethnohistory, codices, cartography, indigenous resistance, Nueva Galicia. 1 Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios Socio-Urbanos. México. Liceo 210, Zona Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 2 El Colegio de Michoacán, México. 3 Universidad de Guadalajara, -

Contenido María Isabel Terán Elizondo Alberto Ortiz Víctor Manuel Chávez Ríos María Del Carmen Fernández Galán Montemayor
Perspectivas históricas y filosóficas del DISCURSO NOVOHISPANO María Isabel Terán Elizondo Alberto Ortiz Víctor Manuel Chávez Ríos María del Carmen Fernández Galán Montemayor coordinadores Perspectivas históricas y filosóficas del discurso novohispano MARÍA ISABEL TERÁN ELIZONDO ALBERTO ORTIZ VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ RÍOS MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GALÁN MONTEMAYOR coordinadores Perspectivas históricas y filosóficas del discurso novohispano Segunda edición, Texere Editores, Zacatecas, 2015 © Contenido MARÍA ISABEL TERÁN ELIZONDO ALBERTO ORTIZ VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ RÍOS MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GALÁN MONTEMAYOR © Características gráficas TEXERE EDITORES Responsables de la edición JUDITH NAVARRO SALAZAR MAGDALENA OKHUYSEN CASAL Diseño de forros MÓNICA PAULINA BORREGO LOMAS Comunicación y lectura MARTHA ALEJANDRA RAMÍREZ ALVA Vinculación MIGUEL ÁNGEL VIRGILIO AGUILAR DORADO ISBN: 978 607 8028 78 8 Contenido Religiosidad y evangelización Las apariciones del apóstol Santiago en la guerra del Miztón O de cómo el apóstol combatió a caballo a favor de los encomenderos neogallegos ENRIQUETA M. OLGUÍN 15 Las diferencias entre el alabado franciscano y el agustino RENÉ CARLOS PACHECHO JIMÉNEZ 29 La discreción de los espíritus en la mística novohispana. Siglo XVII DORIS BIEÑKO DE PERALTA 53 Miguel Sánchez, el ecléctico inconsciente OMAR MEJÍA VERGARA 65 Fervor mariano en el imaginario colectivo novohispano. Zacatecas, siglo XVIII LAURA GEMMA FLORES GARCÍA LIDIA MEDINA LOZANO 75 Arte, arquitectura y urbanismo Urbanismo hispanoamericano. La fundación de -

Modern Editions of Colonial Spanish Sources for Indian Ethnohistory at the Newberry Library
Modern Editions of Colonial Spanish Sources for Indian Ethnohistory at the Newberry Library edited by Andrew Friedman Contained within is a bibliography of post-colonial editions of colonial-era, Spanish-language primary sources. Within each chapter, sources are sorted according to their country of publication. For instance, a modern printing of a source about the Quiché Maya of Guatemala, published in Mexico City, would be located under the Mexico heading of the Guatemala chapter within the Central America section. The entries under each heading are ordered chronologically with respect to date of publication. (This bibliography is an ongoing project. More sources will be added as they are located and verified.) INDEX NEW WORLD General Sources. 6 NORTH AMERICA Canada. .44 United States. .46 The Caribbean. .70 MEXICO General Sources. 73 Baja California. 132 Campeche. 137 Chiapas. 140 Chihuahua. .147 Guerrero. 148 Hidalgo. 149 Jalisco. .151 Mexico City. .153 Mexico State. 157 Michoacán. .158 Morelos. 162 Nayarit. .163 Oaxaca. 164 Puebla. 171 Querétaro. .175 Sinaloa. 176 Sonora. 177 Tlaxcala. 182 Veracruz. 186 Yucatan. 187 CENTRAL AMERICA General Sources. 198 Costa Rica. 204 Guatemala. .207 Honduras. .222 Nicaragua. 224 Panama. 226 SOUTH AMERICA General Sources. 228 Argentina. .253 Bolivia. 267 Brazil. 276 Chile. .278 Colombia. .291 Ecuador. 300 Guayana. .314 Paraguay. 315 Peru. 318 Uruguay. .347 Venezuela. 350 NEW WORLD New World - General Argentina León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. Ayer 108 Tratado de confirmaciones reales, 1630, con introducción de Diego .L4 Luis Molinari. 1630 1922 In: Biblioteca argentina de libros raros Americanos ; t. 1 Buenos Aires : Talleres s.a.