Javier Tesis Completa 2 Mayo%5B1770%5D (1)%
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Franz Jalics EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Franz Jalics EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN EDICIONES SIGUEME Franz Jalics Nace en Budapest el año 1927. Tras la Se- gunda Guerra Mundial ingresa en la Compa- ñía de Jesús. A finales de los años cincuenta trabaja como profesor de teología dogmática y teología fundamental en Chile y Argentina. Desde 1963 se dedica a dirigir Ejercicios es- pirituales, primero en Argentina, después en Estados Unidos y Alemania. Jalics se propone enseñar a llevar una vida contemplativa. En particular, considera que la oración de Jesús es el camino accesible para llegar a la contemplación en la vida cotidiana. Entre sus obras podemos citar Aprendiendo a orar, Aprendiendo a compartir la fe, Cambios en la fe y El encuentro con Dios, publicados en 1984, y Der kontemplative Weg, 2006. NIIFVA Al IAN7A 1/.? NUEVA ALIANZA 142 FRANZ JALICS EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN Introducción a la vida contemplativa y a la invocación de Jesús CUARTA EDICIÓN EDICIONES SÍGUEME SALAMANCA 2017 Imagen de cubierta: Acuarela de José M aría de la Torre, 1971 Tradujeron Beatriz Romero y Helga Heineken sobre el original alemán Konlemplative Exerzitien: Eine Einfuhrung ¡n die konlemplative Lebenshaltung und in das Jesusgebet © Echter Verlag, Würzburg 21994 © Ediciones Sígueme S.A.U, 1998 C/ García Tejado 23-27 - E-37007 Salamanca / España Tel.: (+34) 923 218 203 - Fax: (+34) 923 270 563 [email protected] www.sigueme.es ISBN: 978-84-301-1330-9 Depósito legal: S. 356-2017 Impreso en España / Unión Europea Imprenta Kadmos, Salamanca CONTENIDO Introducción .................................................................................. 9 1. E l primer tiempo: ¿Qué son los ejercicios?....................... 25 2. El segundo tiem po: La relación triple.............................. -
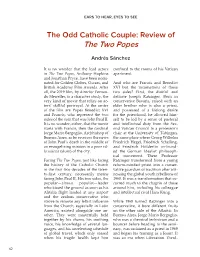
The Two Popes
EARS TO HEAR, EYES TO SEE The Odd Catholic Couple: Review of The Two Popes Andrés Sánchez It is no wonder that the lead actors confined to the rooms of his Vatican in The Two Popes, Anthony Hopkins apartment. and Jonathan Pryce, have been nomi- nated for Golden Globes, Oscars, and And who are Francis and Benedict British Academy Film Awards. After XVI but the incarnations of those all, the 2019 film, by director Fernan- two sides? First, the dutiful and do Meirelles, is a character study, the delicate Joseph Ratzinger. Born in very kind of movie that relies on ac- conservative Bavaria, raised with an tors’ skillful portrayal. At the center elder brother who is also a priest, of the film are Popes Benedict XVI and possessed of a lifelong desire and Francis, who represent the two for the priesthood, he allowed him- sides of the coin that was John Paul II. self to be led by a sense of pastoral It is no wonder, either, that the movie and intellectual duty from the Sec- starts with Francis, then the cardinal ond Vatican Council to a professor’s Jorge Mario Bergoglio, Archbishop of chair at the University of Tübingen, Buenos Aires, as he receives the news the same place where Georg Wilhelm of John Paul’s death in the middle of Friedrich Hegel, Friedrich Schelling, an evangelizing mission in a poor vil- and Friedrich Hölderlin co-found- la miseria (slum) of the city. ed the German Idealist philosoph- ical movement. There Professor Facing The Two Popes, just like facing Ratzinger transformed from a young the history of the Catholic Church reform-minded priest into a conser- in the first two decades of the twen- vative guardian of tradition after wit- ty-first century, necessarily means nessing the global youth rebellions of facing John Paul II. -

The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises
GUIDES The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises Franz Jalics 15 Publisher: CRISTIANISME I JUSTÍCIA Roger de Llúria, 13 08010 Barcelona (Spain) +34 93 317 23 38 [email protected] www.cristianismeijusticia.net ISSN: 2014-6558 March 2021 Editor: Santi Torres Rocaginé Translated by David Brooks Layout: Pilar Rubio Tugas The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises Franz Jalics Presentation: The Contemplative Proposal of Jalics ........................................ 5 1. Introduction ..................................................................................................... 14 2. The General Concept of the Ignatian Exercises ............................................ 15 3. The Three Principles and Foundations .......................................................... 22 4. Two Completely Different Tasks ..................................................................... 24 5. The New Method of Praying [SE 238-260] ..................................................... 26 6. The Evaluation of the Three Methods of Praying ......................................... 31 7. The Election in Contemplative Time .............................................................. 32 8. Summation in Nine Points .............................................................................. 34 We are publishing in this Notebook the article of Franz Jalics entitled “The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises”, published in German by the journal Geist und Leben (1998). In order to give it context and provide some paths which -

Pope Francis: Untying the Knots Free
FREE POPE FRANCIS: UNTYING THE KNOTS PDF Paul Vallely | 240 pages | 24 Sep 2013 | Bloomsbury Publishing PLC | 9781472903709 | English | London, United Kingdom Pope Francis: Untying the Knots by Paul Vallely – review | Biography books | The Guardian Not much in the extraordinary history of the Church has been weirder than the election of Pope Francis six months ago. For a start, it followed in the wake of Pope Benedict's all-but-unheard-of abdication. Then we were greeted with the spectacle of an Argentinian who not only liked jumping on buses and paying hotel bills in person Pope Francis: Untying the Knots someone who was also an improvised baby-kissing up-close-and- personal type who had taken the unprecedented step of adopting the name of arguably the greatest saint in the history of Christendom, the guy who talked to the birds and embraced Lady Pope Francis: Untying the Knots. He was also the first pope from the Americas. No sooner was Francis elected than there were accusations he had been tainted by the regime. It does seem true, in fact, going on Paul Vallely's admirably organised quickie of a biography, that as head of the Argentinian Jesuits, Francis had censured two Jesuits, Orlando Yorio and Franz Jalics, and told them they had to stop their liberation theology style work in the slums of Buenos Aires. They defied him and they were subsequently in arbitrarily arrested by military Pope Francis: Untying the Knots and tortured. Francis did not, of course, instigate this but his authoritarian opposition to these priests of the left would not have helped and may have influenced the thugs. -

Pope Francis After One Year Paul Vallely Author, Pope Francis
TRANSCRIPT Pope Francis after One Year Paul Vallely Author, Pope Francis: Untying the Knots John Allen, Jr. The Boston Globe MICHAEL CROMARTIE: Thank you, ladies and gentlemen. Welcome. For those of you who are new, welcome to the Faith Angle Forum. We’ve been doing the Faith Angle Forum since 1999. This is our 24th forum. Now, ladies and gentlemen, our first speaker, Paul Vallely, the author of a wonderful new book called Pope Francis: Untying the Knots that has been raved about by every reviewer. He’s also written an important essay in the magazine The Independent. We have about 30 copies of this. It’s called “A Rebel Pope, One Year In,” and it’s over here near the coffee. Feel free to take one. Paul’s book has been called by The New Yorker as “indispensable.” It’s been called “riveting” by The Guardian, and The Sunday Times said “in terms of seriousness of purpose and depth of understanding,” it is “head and shoulders above” all the other books written about Pope Francis. You see the rest of his bio in your packets. He’s a man who has traveled widely, written often on these topics, and we’re delighted he came all the way from England to be with us this morning. Paul, you’re on. Thank you for coming. PAUL VALLELY: Yes, thank you very much, Michael, for inviting me. It’s a great gathering. I was talking to people last night and saying we need something like this in the UK, because that kind of interface between the secular press and the religious world is one where the gap is even wider in the UK than it is here. -

15 May 2020 Monthly Year 4
0520 15 May 2020 Monthly Year 4 The ‘Weakness’ of Christ: An argument for his truth Starting anew after the COVID-19 Emergency The Heart of ‘Querida Amazonia’: ‘Overflowing en route’ .05 O Do Nothing: A precious and arduous activity Africa: A continent on the move The Mediterranean: A frontier of peace OLUME 4, N 4, OLUME V The Donatist Temptation: Controversy in Catholic China 2020 2020 ‘The Life of the World to Come’ Raphael: Lights and shadows in the life of a genius Daniel Pennac and Federico Fellini: Life is dream Europe and the Virus CoronaCheck and Fake News BEATUS POPULUS, CUIUS DOMINUS DEUS EIUS Copyright, 2020, Union of Catholic Asian Editor-in-chief News ANTONIO SPADARO, SJ All rights reserved. Except for any fair Editorial Board dealing permitted under the Hong Kong Antonio Spadaro, SJ – Director Copyright Ordinance, no part of this Giancarlo Pani, SJ – Vice-Director publication may be reproduced by any Domenico Ronchitelli, SJ – Senior Editor means without prior permission. Inquiries Giovanni Cucci, SJ, Diego Fares, SJ should be made to the publisher. Giovanni Sale, SJ, Claudio Zonta, SJ Federico Lombardi, SJ Title: La Civiltà Cattolica, English Edition Emeritus editors ISSN: 2207-2446 Virgilio Fantuzzi, SJ Giandomenico Mucci, SJ ISBN: GianPaolo Salvini, SJ 978-988-79391-7-7 (ebook) 978-988-79391-8-4 (kindle) Contributors Published in Hong Kong by George Ruyssen, SJ (Belgium) UCAN Services Ltd. Fernando de la Iglesia Viguiristi, SJ (Spain) Drew Christiansen, SJ (USA) P.O. Box 69626, Kwun Tong, Andrea Vicini, SJ (USA) Hong -

15 May 2020 Monthly Year 4
0520 15 May 2020 Monthly Year 4 The ‘Weakness’ of Christ: An argument for his truth Starting anew after the COVID-19 Emergency The Heart of ‘Querida Amazonia’: ‘Overflowing en route’ .05 O Do Nothing: A precious and arduous activity Africa: A continent on the move The Mediterranean: A frontier of peace OLUME 4, N 4, OLUME V The Donatist Temptation: Controversy in Catholic China 2020 2020 ‘The Life of the World to Come’ Raphael: Lights and shadows in the life of a genius Daniel Pennac and Federico Fellini: Life is dream Europe and the Virus CoronaCheck and Fake News BEATUS POPULUS, CUIUS DOMINUS DEUS EIUS Copyright, 2020, Union of Catholic Asian Editor-in-chief News ANTONIO SPADARO, SJ All rights reserved. Except for any fair Editorial Board dealing permitted under the Hong Kong Antonio Spadaro, SJ – Director Copyright Ordinance, no part of this Giancarlo Pani, SJ – Vice-Director publication may be reproduced by any Domenico Ronchitelli, SJ – Senior Editor means without prior permission. Inquiries Giovanni Cucci, SJ, Diego Fares, SJ should be made to the publisher. Giovanni Sale, SJ, Claudio Zonta, SJ Federico Lombardi, SJ Title: La Civiltà Cattolica, English Edition Emeritus editors ISSN: 2207-2446 Virgilio Fantuzzi, SJ Giandomenico Mucci, SJ ISBN: GianPaolo Salvini, SJ 978-988-79391-7-7 (ebook) 978-988-79391-8-4 (kindle) Contributors Published in Hong Kong by George Ruyssen, SJ (Belgium) UCAN Services Ltd. Fernando de la Iglesia Viguiristi, SJ (Spain) Drew Christiansen, SJ (USA) P.O. Box 69626, Kwun Tong, Andrea Vicini, SJ (USA) Hong -
With Dehon in the 21St Century for the Life of The
THE SPIRITUAL PATH FOR LAY DEHONIANS WITH DEHON IN THE 21ST CENTURY Loved by God, in communion, for the life of the world YEAR FOUR FOR THE LIFE OF THE WORLD That they may have life and have it in abundance (John 10.10) Rome, 2016 Contributors to the development of the Project of the Spiritual Path are many people, both confreres and lay Dehonians, to whom we express our gratitude: Working Group: Fr. Adérito Gomes Barbosa (POR), Fr. Bruno Pilati (ITS), Fr. Ramón Domínguez Fraile (ESP), Fr. Josef Gawel (POL), Fr. Vincenzo Martino (ITM), Fr. Fernando Rodrigues Fonseca (POR), Fr. Ricardo Jorge Freire (POR), Paola de Angelis (lay consecrated, IT) e Serafina Ribeiro CM. Project coordinators: Year I: Fr. Adérito Gomes Barbosa scj Fr. Ramón Domínguez Fraile scj Spaain and Portugal Year II: Fr. Cláudio Weber scj Latin America Year III: Fr. Bruno Pilati scj Italy Year IV: Fr. John van den Hengel scj English language area Redaction of Year IV: Fr. John van den Hengel scj, Fr. Delio Ruiz scj (PHI), Br. Duane Lemke scj (USA), Fr. P. J. McGuire scj (USA), Fr. Heinz Lau scj (GER), Fr. Bruno Pilati (ITS). YEAR IV – PRESENTATION Loved by God, in communion, for the life of the world We are happy to present to you the Fourth Year of the Spiritual Path for the formation of Lay Dehonians. Several groups already use the first and second year, which deal with familiarity with the spirituality of Father Dehon and with the faith experience of Fr. Dehon. Year Three is still being translated in the different languages. -

“Pope Francis After One Year”
ABRIDGED TRANSCRIPT “Pope Francis After One Year” John L. Allen, Jr. The Boston Globe Paul Vallely Author, Pope Francis: Untying the Knots March 24, 2014 MICHAEL CROMARTIE: Our first speaker [is] Paul Vallely, the author of a wonderful new book called Pope Francis: Untying the Knots that has been raved about by every reviewer. PAUL VALLELY: I just want to tell you something about how I came to write the book, and I want to highlight three things about it, which I think would be useful to you, in watching the way that the papacy developed. It grew out of a paradox, essentially. When the Pope stepped out on that balcony in St. Peter’s, we were swiftly told, those that didn’t know, that he was a man who took the subway, not chauffeur-driven cars. He turned down his lavish palace in Argentina, as he’s now done in Rome, and he cooked his own food in a two-room apartment. So things that come from Buenos Aires are being reproduced in Rome. So on the balcony, an icon of simplicity and of hope, a new pope in plain white. He wanted to be blessed by the people before he would bless them. He wore a plain metal cross instead of one made of gold and jewels. And he said that the Church of Rome was one which presides in charity over all the other churches, and the scholars watching, whether they were Catholic or Orthodox or Protestant, knew immediately that this was a quote from a first century saint, Ignatius of Antioch, and decoded it signaled an intent to restore collegiality inside the Church, but also between the churches, undermining a thousand years of papal monarchy. -

Pursuing the Truth in Love AMERICA ’S MISSION for the 21 ST CENTURY Matt Malone of MANY THINGS
JUNE 3-10, 2013 $3.50 THE NATIONAL CATHOLIC WEEKLY Pursuing the Truth in Love AMERICA ’S MISSION FOR THE 21 ST CENTURY Matt Malone OF MANY THINGS PUBLISHED BY JESUITS OF THE UNITED STATES his December marks the 50th matters concerning individuals or anniversary of “Inter Mirifica,” the community. The proper exer - EDITOR IN CHIEF the “Decree on the Means of cise of this right demands, howev - Matt Malone , S.J. T er, that the news itself that is com - MANAGING EDITOR Social Communication” promulgated by the Second Vatican Council. The municated should always be true Robert C. Collins, S.J. and complete, within the bounds decree is one of the guiding lights for DIGITAL EDITOR of justice and charity. In addition, America . The reflections on our mis - Maurice Timothy Reidy the manner in which the news is sion and identity in this issue are heavi - LITERARY EDITOR communicated should be proper Raymond A. Schroth, S.J. ly indebted to the insights contained in and decent. This means that in that landmark decree. The following are both the search for news and in POETRY EDITOR James S. Torrens, S.J. excerpts. reporting it, there must be full Matt Malone, S.J. respect for the laws of morality and ASSOCIATE EDITORS for the legitimate rights and dignity Kevin Clarke Among the wonderful technologi - of the individual. For not all Kerry Weber cal discoveries which men of talent, knowledge is helpful, but “it is Luke Hansen, S.J. especially in the present era, have charity that edifies....” EDITOR AT LARGE made with God’s help, the Church Since public opinion exercises James Martin, S.J. -
Making of Pope Francis
JNANADEEPA PJRS ISSN 0972-3331 22/1 Jan-June 2018: 11-32 Making of Pope Francis Jacob Naluparayil MCBS Smart Companion, Kochi Abstract: Jorge Mario Bergoglio known as Pope Francis today is a unique gift to God. He stepped in at a moment when the Church was feeling very low with a dwindling self-esteem, fragile and defenseless, her moral authority challenged from within and out. He was chosen by God to guide his Church as a sacrament of God’s mercy and forgiving love and to rejuvenate the Church to be powerful witness of God’s kingdom. A brief life sketch of Pope Francis and an analysis of the events and experiences that molded and formed Pope Francis, a leader of unprecedented courage and qualities would show that this person is gifted to the Church by the Lord to renew the Church and re-awaken its mission to be the light and the salt of the earth. His self-awareness of his weaknesses and strengths, his complete trust in the providential care of the Lord and renewing power of the Spirit, his lived experience of Ignatian spiri- tuality help him to guide the Church through dialogue, discernment and de-centralization. Pope Francis has brought in revolutionary change in Church, attitudes, approach and style in relating with those within the Church as well as outside the Church. In spite of considerable resistance, such attitudinal and stylistic changes have evoked greater confidence, hope and enthusiasm in the ordinary believers and a greater acceptance of Pope’s spiritual and moral leadership by the entire world. -

Spiritualità Cristiana E Teologia Spirituale
www.mysterion.it Rivista di Ricerca in Teologia Spirituale ANNO 12 NUMERO 2 (2019) The Study of Christian Spirituality e la Teologia Spirituale JOINT CONFERENCE SOCIETY FOR THE STUDY OF CHRISTIAN SPIRITUALITY (SSCS) FORUM DEI PROFESSORI DI TEOLOGIA SPIRITUALE IN ITALIA (FPTSI) Metodologie in evoluzione Evolving Methodologies N, ikita ANDREJEVS – Debbie ARMENTA – Francesco ASTI – Tibor BARTÓK – Giuseppe BUFFON – Emma CAROLEO – Gilberto CAVAZOS-GONZÁLEZ – John DUPUCHE – Bernadette FLANAGAN – Mary FROHLICH – Jesús M. GARCÍA – Denise GOODWIN – Elisabeth HENSE – J. August HIGGINS – Daniel P. HORAN – Cindy LEE – Jan Krzysztof MICZYN´ SKI – Bernadette MILES – Noelia MOLINA – Michael O’SULLIVAN – Lluis OVIEDO – Annie PAN YI JUNG – Lícia PEREIRA DE OLIVEIRA – David B. PERRIN – Yvonne DOHNA SCHLOBITTEN – Glen G. SCORGIE – Raymond STUDZINSKI – Valdis TE¯RAUDKALNS – Sibylle TRAWÖGER – David VOLGGER – Matthew WICKMAN – Rossano ZAS FRIZ DE COL Rivista web semestrale di Ricerca in Teologia Spirituale www.mysterion.it Rivista di Ricerca in Teologia Spirituale ANNO 12 NUMERO 2 (2019) Sommario 125 Presentazione 127 Presentation Conferenze di apertura / Key notes 129 MARY FROHLICH, Spirit, Spirituality, and Contemplative Method 140 JESÚS MANUEL GARCÍA GUTIÉRREZ, Evoluzione del metodo della teologia del vissuto cristiano in Occidente Approcci alla spiritualità di comunità religiose / Approaches to the Spiritualtiy of Religious communittes 173 GIUSEPPE BUFFON, Dal corpo alla mente. Metamorfosi della spiritualità missionaria nell’era dei grandi viaggi 181