Escuderomartinezramona.Pdf (4.017Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Di Rector Gen Eral Del Centro Sct Veracruz Carretera Xalapa-Veracruz Km 0+700 C.P
Subsecretaríade Gestión para la Ambiental Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental DI RECTOR GEN ERAL DEL CENTRO SCT VERACRUZ CARRETERA XALAPA-VERACRUZ KM 0+700 C.P. 91190, COL. SAHOP, XALAPA, VER. TEL. 01 (228) 186 90 56 CORREO E. [email protected] PRESENTE Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular (MIA-P), correspondiente al proyecto denominado "Construcción de un Puente sobre el camino: Potrero Nuevo - El Salto - Los Reacomodos, ubicado en el km 9+700, en el municipio de Tlalixcoyan, en el Estado de Veracruz" (proyecto), presentado por el Centro SCT Veracruz (promovente), con ubicación en el Municipio de Tlalixcoyan, en el Estado de Veracruz. RESUl TAN DO: l. Que el 24 de octubre de 2018, fue recibido en la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de Veracruz y remitido el 26 del mismo mes y año a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el oficio ·número SCT-6.29-5248 fechado el 09 de octubre del mismo año, a través del cual el promovente presentó la MIA-P correspondiente al proyecto para ser sometida al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA}, misma que quedó registrada con la clave 30VE2018VD129. Que el 30 de octubre de 2018, fue ingresado en la Delegación Federal de esta n. Seq;etaría en el Estado de Veracruz y remitido el 09 de noviembre del mismo año a es'ltá DGIRA, el oficio número SCT-6.29-5476 fechado el 25 de octubre del mismo año, fediante el cual, el promovente ingresó la publicación del extracto del proyecto, el íCUal fue publicado el 30 de octubre de 2018 en la página 5A de la Sección General del "Construcción de un Puente sobre el camino: Potrero Nuevo - El Salto - Los Reacomodos, ubicado en el km 9+700, en el municipio de T/alixcoyan, en el Estado de Veracruz" Centro SCT Veracruz Página 7 de 37 Avenida Ejército Nacional No. -

Listado De Zonas De Supervisión
Listado de zonas de supervisión 2019 CLAVE NOMBRE N/P NOMBRE DEL CENTRO DEL 30ETH MUNICIPIO Acayucan "A" clave 30FTH0001U 1 Mecayapan 125D Mecayapan 2 Soconusco 204Q Soconusco 3 Lomas de Tacamichapan 207N Jáltipan 4 Corral Nuevo 210A Acayucan 5 Coacotla 224D Cosoleacaque 6 Oteapan 225C Oteapan 7 Dehesa 308L Acayucan 8 Hueyapan de Ocampo 382T Hueyapan de Ocampo 9 Santa Rosa Loma Larga 446N Hueyapan de Ocampo 10 Outa 461F Oluta 11 Colonia Lealtad 483R Soconusco 12 Hidalgo 521D Acayucan 13 Chogota 547L Soconusco 14 Piedra Labrada 556T Tatahuicapan de Juárez 15 Hidalgo 591Z Acayucan 16 Esperanza Malota 592Y Acayucan 17 Comejen 615S Acayucan 18 Minzapan 672J Pajapan 19 Agua Pinole 697S Acayucan 20 Chacalapa 718O Chinameca 21 Pitalillo 766Y Acayucan 22 Ranchoapan 780R Jáltipan 23 Ixhuapan 785M Mecayapan 24 Ejido la Virgen 791X Soconusco 25 Pilapillo 845K Tatahuicapan de Juárez 26 El Aguacate 878B Hueyapan de Ocampo 27 Ahuatepec 882O Jáltipan 28 El Hato 964Y Acayucan Acayucan "B" clave 30FTH0038H 1 Achotal 0116W San Juan Evangelista 2 San Juan Evangelista 0117V San Juan Evangelista 3 Cuatotolapan 122G Hueyapan de Ocampo 4 Villa Alta 0143T Texistepec 5 Soteapan 189O Soteapan 6 Tenochtitlan 0232M Texistepec 7 Villa Juanita 0253Z San Juan Evangelista 8 Zapoapan 447M Hueyapan de Ocampo 9 Campo Nuevo 0477G San Juan Evangelista 10 Col. José Ma. Morelos y Pavón 484Q Soteapan 11 Tierra y Libertad 485P Soteapan 12 Cerquilla 0546M San Juan Evangelista 13 El Tulín 550Z Soteapan 14 Lomas de Sogotegoyo 658Q Hueyapan de Ocampo 15 Buena Vista 683P Soteapan 16 Mirador Saltillo 748I Soteapan 17 Ocozotepec 749H Soteapan 18 Chacalapa 812T Hueyapan de Ocampo 19 Nacaxtle 813S Hueyapan de Ocampo 20 Gral. -

Estudio De Impacto Social Tercera Convocatoria, Ronda 2 CNH-R02-C03/2016
Estudio de Impacto Social Tercera Convocatoria, Ronda 2 CNH-R02-C03/2016 ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL TERCERA CONVOCATORIA RONDA 2 CNH-R02-C03/2016 SECRETARÍA DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO SOCIAL Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL Noviembre 2016 Estudio de Impacto Social Tercera Convocatoria, Ronda 2 CNH-R02-C03/2016 ÍNDICE GLOSARIO ..................................................................................................................... 4 I. PRESENTACIÓN ........................................................................................................... 5 1.1 Marco jurídico ................................................................................................................ 5 1.2 Contexto ......................................................................................................................... 6 1.3 Metodología y alcance .................................................................................................. 16 1.3.1 Marco conceptual: vulnerabilidad, grupos en situación de vulnerabilidad e impactos sociales ..................................................................................................................................... 17 1.3.2 Estrategia metodológica .................................................................................................. 20 a) Identificación y caracterización de grupos en situación de vulnerabilidad ................................... 21 II. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL DE LAS 15 ÁREAS CONTRACTUALES DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LA RONDA 2 -

Sistema Lagunar Alvarado
Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha: PARA USO INTERNO DE LA OFICINA Enrique Portilla Ochoa DE RAMSAR. Instituto de Investigaciones Biológicas DD MM YY Universidad Veracruzana Av. Luis Castelazo s/n Col. Industrial Las Animas Km 2.5 carretera Xalapa-Veracruz C.P.91190 Xalapa, Veracruz, Mexico Designation date Site Reference Tel/Fax:(52) 228 8125757 [email protected] 2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó: 2 de diciembre/2003 3. País: México 4. Nombre del sitio Ramsar: Sistema Lagunar Alvarado 5. Mapa del sitio incluido a) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): sí b) formato digital (electrónico) (optativo): sí NOTA: Se adjuntan mapas del Sistema Lagunar de Alvarado: vegetación y uso de suelos, geología, tipos de suelo, clima, Sistemas de Información Geográfica y pérdida de manglar. 6. Coordenadas geográficas: Coordenadas extremas del polígono: 18º 53’ 00’’ y 18º 25’ 00’’ de latitud Norte y 95º34’ 00’’ y 96º 08’ 00’’ de longitud Oeste. Coordenadas del punto central: 18º 39’ 00’’ de latitud Norte, y 95º 51’ de longitud oeste. 7. Ubicación general: Esta gran planicie de inundación se localiza en la zona costera central del Estado de Veracruz, en los municipios de Alvarado, Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Acula, Tlacotalpan, Ixmatlahuacan Veracruz, México (Portilla-Ochoa et al., 2003).La localidad importante más cercana es el Puerto de Veracruz a 70 Km. al NO. Municipios No. de habitantes Alvarado 49499 Tlalixcoyan 36610 Ignacio de la Llave 17753 Acula 5011 Tlacotalpan 14946 Ixmatlahuacan 6047 Tabla 1. -

Programacion De Municipios
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 Cosautlán de Ixhuatlán del Cazones de Camerino Z. Mixtla de 10:00-10:29 Xalapa Banderilla Tlapacoyan Tezonapa Tlacotalpan Sochiapa Texistepec Álamo Temapache Cerro Azul Cosamaloapan Carvajal Sureste Herrera Mendoza Altamirano Amatlán de los Chiconquiaco 10:30-10:59 Xico Villa Aldama Coatepec Tlacolulan Mecayapan Soconusco Sayula de Alemán Las Choapas Castillo de Teayo Chalma Chiconamel Coxquihui Naolinco Reyes (Y CMAS) Chinampa de 11:00-11:29 Acajete Actopan José Azueta Tlaquilpa Tlacojalpan Pajapan Chinameca Cosoleacaque Santiago Sochiapa Chontla Coacoatzintla Chicontepec Coyutla Naranjal Gorostiza Las Vigas de Manlio Fabio Ixhuatlán de 11:30-11:59 Las Minas Altotonga Calcahualco Angel R. Cabada Hidalgotitlán Jesús Carranza Uxpanapa Coetzala Comapa Coahuitlán Cuitláhuac Nautla Ramírez Altamirano Madero Ixhuacán de los 12:00-12:29 Astacinga Ayahualulco Atzacan Medellín de Bravo Acayucan Zaragoza Agua Dulce Playa Vicente Colipa Córdoba El Higo Ixhuatlán del Café Fortín Oluta Reyes Tlacotepec de Martínez de la 12:30-12:59 Landero y Coss Jalcomulco Atlahuilco Atzalan Alvarado Jáltipan Santiago Tuxtla Tuxtilla Tequila Cotaxtla Huatusco Ilamatlán Oteapan Mejía Torre Camarón de 13:00-13:29 Alpatláhuac Lerdo de Tejada Los Reyes Boca del Río Soledad Atzompa Zongolica Tlalixcoyan Tonayán Citlaltépetl Huayacocotla Ignacio de la Llave -

Pan Proceso Electoral Interno 2020
PROCESO ELECTORAL INTERNO 2020 - 2021 ='COMISION r PAN A EtJECTORi'L FECHA 30 DE ENERO DE 2021 ACUERDO COEEVERIAYTOS/PRCDNC/001 ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE PRECANDIDATURA A LA PLANILLA ENCABEZADA POR LA C. ELVIA ILLESCAS LOYO, PARA EL AYUNTAMIENTO DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ, CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE PRECANDIDATURA A AVUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE REGISTRARA EL PARTIDO ACCION NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. EL PLENO DE LA COMISION ELECTORAL ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN VERACRUZ, EN RELACION CON EL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE CANDIDATO A LAS ALCALDIAS ACAJETE, ACAYUCAN, ACTOPAN, AGUA DULCE, ALAMO TEMAPACHE, ALPATLAHUA, ALTO LUCERO, ALTOTONGA, ALVARADO, AMATLAN, ANGEL R. CABADA, ANTIGUA LA, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, BANDERILLA, BEN ITO JUAREZ, BOCA DEL RIO, CAMERINO Z. MENDOZA, CAMARON DE TEJEDA, CARLOS A. CARRILLO, CARRILLO PUERTO, CASTILLO DE TEAYO, CATEMACO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CHICONQUIACO, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHOAPAS LAS, CHOCAMAN, CHONTLA, CITLALTEPEC, COATEPEC, COATZACOALCOS, COMAPA, CORDOBA, COSAMALOAPAN, COSCOMATEPEC, COSOLEACAQUE, COTAXTLA, COXQUIHUI, CUICHAPA, CUITLAHUAC, EMILIANO ZAPATA, FILOMENO MATA, FORTIN, HIDALGOTITLAN, HUATUSCO, IXHUACAN DE LOS REYES, IXHUATLANCILLO, IXTACZOQUITLAN, JUAN RODRIGUEZ CLARA, JALTIPAN, JILOTEPEC, JOSE AZUETA, LANDERO Y COSS, LERDO DE TEJADA, MALTRATA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MARTINEZ DE LA TORRE, MEDELLIN DE BRAVO, -

Población Total Por Ejido Y Localidad Según Principales
CUADRO No. 1 Población total por ejido y localidad según principales características PARTE A continuación POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION MUNICIPIO UBICACION POBLACION DE & A 14 DE 6 A 14 DE 15 AÑOS DE 15 AÑOS EJIDO MUNICIPAL DE TOTAL HOMBRES MUJERES AÑOS QUE AÑOS QUE NO V MAS Y MAS LOCALIDAD LA LOCALIDAD EJIDAL SABE LEER SABE LEER AlFABETA ANALFABETA Y ESCRIBIR Y ESCRIBIR PALOTAL EL TLALIXCOYAN PASO DE LA BOCA TLALIXCOYAN EN LOCALIDADES DE 1 Y 2 VIVIENDAS EJIDO PASO DEL BOTE 225 116 109 PRAXEDIS GUERRERO (PASO DEL BOTE) TLALIXCOYAN 225 108 EJIDO PIEDRAS NEGRAS 603 432 371 403 MAGDALENA. LA TLALIXCOYAN 39 22 MATA DE LOS 2 TOROS TLALIXCOYAN 544 289 PROVIDENCIA. LA O EL TRIUNFO TLALIXCOYAN 144 75 SAN JOSE LOS HORNOS TLALIXCOYAN VIGAS, LAS TLALIXCOYAN EN LOCALIDADES DE 1 Y 2 VIVIENDAS EJIDO RECIDON 7 15 PALMA REAL TLALIXCOYAN 7 15 EN LOCALIDADES DE 1 Y 2 VIVIENDAS EJIDO ROJAS 53 34 15 LAGUNA DE ROJAS TLALIXCOYAN 53 34 15 EJIDO SAN JOAQUIN 163 92 71 31 LIMON. EL TLALIXCOYAN 163 92 71 31 EJIDO SANTA ANA 379 200 179 76 MATA DE CAÑA TLALIXCOYAN 379 200 179 76 EJIDO SUCHIL 304 154 150 55 155 SUCHIL, EL TLALIXCOYAN 3Q4 154 150 55 155 EJIDO TARCUAYA 233 123 110 35 137 TARCUAYA TLALIXCOYAN 233 123 110 35 3 137 EN LOCALIDADES DE 1 Y 2 VIVIENDAS EJIDO TENACAICO 176 162 69 13 GARRAPATA TLALIXCOYAN 27 25 9 TENACALCO TLALIXCOYAN 147 135 58 133 EN LOCALIDADES DE 1 Y 2 VIVIENDAS 4 2 2 2 2 EJIDO TLALIXCOYAN 1 672 854 301 824 JICARAL, EL TLALIXCOYAN 232 116 30 MOSTE, EL TLALIXCOYAN 174 99 28 PITA, LA TLALIXCOYAN 35 15 20 POZUELO TLALIXCOYAN 730 361 388 101 PUEBLO NUEVO TLALIXCOYAN 200 93 101 25 SAN AGUSTIN TLALIXCOYAN 25 TEPEHUA. -

Universidad Veracruzana
UNIVERSIDAD VERACRUZANA INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y PESQUERÍAS MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LOS SISTEMAS LAGUNARES DE ALVARADO, BUEN PAÍS Y CAMARONERA, VERACRUZ, MÉXICO T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: Maestro en Ecología y Pesquerías PRESENTA: Alejandro Muñoz Aldape BOCA DEL RÍO, VERACRUZ JUNIO 2011. I UNIVERSIDAD VERACRUZANA INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y PESQUERÍAS MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LOS SISTEMAS LAGUNARES DE ALVARADO, BUEN PAÍS Y CAMARONERA, VERACRUZ, MÉXICO T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: Maestro en Ecología y Pesquerías PRESENTA: I.A. Alejandro Muñoz Aldape COMITÉ TUTORAL: Director de Tesis Dr. Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano Tutores Dr. Javier Bello Pineda Dra. Patricia Arceo Briseño Dr. Alejandro Granados Barba M. en C. Gilberto Silva López BOCA DEL RÍO, VERACRUZ JUNIO 2011. II I Dedicado a: A mi madre y amiga Luz Aldape, que siempre me brindó su amor incondicional, apoyo y comprensión para realizar mis metas en la vida. A mi esposa Isabel por ser una compañera de vida que siempre me ha brindado su amor, cariño y apoyo. A Martha y Lupe que son tías, amigas y cómplices de las experiencias que he tenido en mi vida. A toda la familia y amigos que se encuentran presentes en mi corazón que me brindaron su apoyo para realizar este sueño. Gracias. II Agradecimientos Un agradecimiento especial a mi director de tesis Dr. Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano, por su apoyo, observaciones y la confianza depositada en mi investigación. -

Actualización De La Disponibilidad Media Anual De Agua En El Acuífero Los Naranjos (3010), Estado De Veracruz
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA EN EL ACUÍFERO LOS NARANJOS (3010), ESTADO DE VERACRUZ CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 2020 Actualización de la Disponibilidad de agua en el Acuífero Los Naranjos, estado de Veracruz Contenido 1. GENERALIDADES. .................................................................................................................................................... 2 Antecedentes ................................................................................................................................................................... 2 1.1. Localización ...................................................................................................................................................... 2 1.2. Situación administrativa del acuífero ............................................................................................. 4 2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD. ........................................................ 4 3. FISIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................ 5 3.1. Clima ..................................................................................................................................................................... 5 3.1.1. Temperatura media anual. .............................................................................................................. -

Proceso Electoral Interno 2020 - 2021 Comision * Or(Anizadqra L 4 Fecha 30 De Enero De 2021
PROCESO ELECTORAL INTERNO 2020 - 2021 COMISION * OR(ANIZADQRA L 4 FECHA 30 DE ENERO DE 2021 ACUERDO COEEVER/AYTOS/PRCDNC/012 ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS A LA PLANILLA ENCABEZADA POR LA C. MARIA DE LOS ANGELES ESCOBAR LAGUNES, PARA EL AYUNTAMIENTO DE PASO DE OVEJAS, VERACRUZ, CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE REGISTRARA EL PARTIDO ACCION NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. EL PLENO DE LA COMISION ELECTORAL ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN VERACRUZ, EN RELACION CON EL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE CANDIDATO A LAS ALCALDIAS ACAJETE, ACAYUCAN, ACTOPAN, AGUA DULCE, ALAMO TEMAPACHE, ALPATLAHUA, ALTO LUCERO, ALTOTONGA, ALVARADO, AMATLAN, ANGEL R. CABADA, ANTIGUA LA, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, BANDERILLA, BENITO JUAREZ, BOCA DEL RIO, CAMERINO Z. MENDOZA, CAMARON DE TEJEDA, CARLOS A. CARRILLO, CARRILLO PUERTO, CASTILLO DE TEAYO, CATEMACO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CHICONQUIACO, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHOAPAS LAS, CHOCAMAN, CHONTLA, CITLALTEPEC, COATEPEC, COATZACOALCOS, COMAPA, CORDOBA, COSAMALOAPAN, COSCOMATEPEC, COSOLEACAQUE, COTAXTLA, COXQUIHUI, CUICHAPA, CUITLAHUAC, EMILIANO ZAPATA, FILOMENO MATA, FORTIN, HIDALGOTITLAN, HUATUSCO, IXHUACAN DE LOS REYES, IXHUATLANCILLO, IXTACZOQUITLAN, JUAN RODRIGUEZ CLARA, JALTIPAN, JILOTEPEC, JOSE AZUETA, LANDERO Y COSS, LERDO DE TEJADA, MALTRATA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MARTINEZ DE LA TORRE, MEDELLIN -
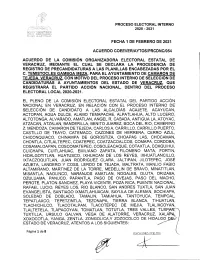
Proceso Electoral Interno 2020 - 2021
PROCESO ELECTORAL INTERNO 2020 - 2021 FECHA I DE FEBRERO DE 2021 ACUERDO COEEVERIAYTOS/PRCDNC/054 A#'pIDrr F I A f'UIO*1M f'DtAMI7AFfDA CI Cr'Tr'AI CTATAI re II Lti IVII.JIu1 t ULJ%JP IIL. I %IIS.I IP I P I IJI VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS A LAS PLANILLAS ENCABEZADAS POR EL C. TEMISTOCLES GAMBOA MEZA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA, VERACRUZ, CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE REGISTRARA EL PARTIDO ACCION NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. EL PLENO DE LA COMISION ELECTORAL ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN VERACRUZ, EN RELACION CON EL PROCESO INTERNO DE SELECCION DE CANDIDATO A LAS ALCALDIAS ACAJETE, ACAYUCAN, ACTOPAN, AGUA DULCE, ALAMO TEMAPACHE, ALPATLAHUA, ALTO LUCERO, ALTOTONGA, ALVARADO, AMATLAN, ANGEL R. CABADA, ANTIGUA LA, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, BANDERILLA, BEN ITO JUAREZ, BOCA DEL RIO, CAMERINO Z. MENDOZA, CAMARON DE TEJEDA, CARLOS A. CARRILLO, CARR!LLO PUERTO, CASTILLO DE TEAYO, CATEMACO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CHICONQUIACO, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHOAPAS LAS, CHOCAMAN, CHONTLA, CITLALTEPEC, COATEPEC, COATZACOALCOS, COMAPA, CORDOBA, COSAMALOAPAN, COSCOMATEPEC, COSOLEACAQUE, COTAXTLA, COXQUIHUI, CUICHAPA, CUITLAHUAC, EMILIANO ZAPATA, FILOMENO MATA, FORTIN, HIDALGOTITLAN, HUATUSCO, IXHUACAN DE LOS REYES, IXHUATLANCILLO, IXTACZOQUITLAN, JUAN RODRIGUEZ CLARA, JALTIPAN, JILOTEPEC, JOSE AZUETA, LANDERO Y COSS, LERDO DE TEJADA, MALTRATA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, -

Entidad Municipio Localidad Long Lat
Entidad Municipio Localidad Long Lat Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa CAÑAMAZAL 962938 183357 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa EL CEDRO 962759 183401 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa EL CONEJO 962716 183210 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa EL DORADO 963053 183451 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa LOS ALMENDROS 962809 183408 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa MIGUEL HIDALGO 962823 183320 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa SAN EVARISTO 963138 183425 Oaxaca San Andrés Teotilálpam LINDA VISTA 963913 175748 San Juan Bautista Valle Oaxaca Nacional CERRO MIRADOR 962142 175358 San Juan Bautista Valle Oaxaca Nacional RANCHO LAREDO 962044 175228 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan ACTOPAN 963709 193013 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan AGUA FRÍA 963036 193618 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan ALEJANDRO DOMÍNGUEZ LEÓN 962235 192914 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan ALSAN 962416 193731 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan ARROYO DE PIEDRA 962839 192659 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan ATÉXCATL 964156 192818 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BALDERAS 963135 192750 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BETANIA 962434 193308 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BOCANITA DE LA ESPERANZA 963440 192820 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BUENAVISTA 963744 193252 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BUENOS AIRES 963055 192743 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BUENOS AIRES 962806 194129 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan BUENOS AIRES DOS 962338 192829 Veracruz de Ignacio de la Llave Actopan CALICHE