Guitiriz, Lugo)…
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Xg635 Arriva
Montedónigas O Barqueiro Moreiras Vilar Vicedo Loiba Porto O Viso A Calvela San A Ponte Román Ladrido Espasante Folgueiro L.8822 L.8823 San Cibrao de Abaixo L.10820 L.8833 Alto do Bardaos Cruceiro Celeiro L.8822 O Baleo Folgueiro de Abaixo L.8821 Ortigueira Xove Lago Sirenas VIVEIRO E.A Mera Seiramar Cervo Senra Cuiña Cuartel Xunqueira O BURELA E.A Mera Muchacho Magazos de Arriba San BURELA Hospital Freires VIVEIRO da Costa Claudio Landrove Pousadoiro de Abaixo Devesos Toxeiras Cangas de Foz Campo A Redoada do Hospital Nois Cruz Fazouro Encarnada Vilares Neves A Barqueira Vilares E. Merille Gran Parada Bardelas A Revolta Descanso Forxán Lourido Cruz das L.8833 Leiras Marzán Abad L.8819 Ourol FOZ E.A Moeche Ourol Foz Inst. Vilaxuxe Vilanova Colmiños San M. Barreiros Reinante Corredoira Rochela A Devesa O Pinar Vilar RIBADEO E.A Lamas Mosende Mañente L.8819 L.8832 L.8828 L.9280 San Sadurniño Xan Branco Ponte C.C. Xubia Bustelo L.8819 L.8832 Ribadeo Mourela Espiñeira Bouza L.9280 L.8833 Freixo de Foz RIBADEO A Revolta Linares Saíñas FERROL Freixeiro Casa Broz Leganitos L.8822 Ferrolana A Gañidoira Celeiro FERROL E.A P. España Reme Vilamar Paleira Porto de A Cabana Lourenzá Abaixo VEGADEO E.A MURAS Arroxo Cruce L.10820 Voltiña Vilafernando As Pontes L.8823 Folgueiras MONDOÑEDO E.A Vilamor Ría de Abres Armada L.8819 L.8832 L.8833 AS PONTES Mondoñedo Vilarbetote MONDOÑEDO Os Remedios DE GARCÍA Mirador Roupar Fulgueira San Tirso RODRÍGUEZ Rasa de Abres Cabreiros L.8823 L.8821 Pobo San Vicente San Martiño Sasdónigas Galgao Ponte Xesta Pedrido Quende Candamil Gontán Ouruz Abadín L.8832 L.8829 L.8820 CORUÑA E.A L.8833 L.8824 Candia Xermade Penaparda Paredes Castro Maior A Pontenova Penaparda Birloque Martiñán Marquesina Santa Mesoiro Carrizo L.8834 Apolonia Ponte L.8823 Touzas Martiñán Feáns Pasaxe L.8826 L.8821 Momán Santalla L.8819 Carral Cruce Corbite Perillo L.8831 L.8827 A Liga Santalla L.8832 Goiriz Castiñeira Graxal L.8833 Toxeiras Mourence Vilaxe Pol. -

Situación Actual Del Ferrocarril En Lugo
Informe sobre el Ferrocarril en la provincia de Lugo Miguel Rodríguez Bugarín Septiembre de 2016 COLECCIÓN: Documentos do Eixo Atlântico EDITA: Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular DIRECTOR: Xoán Vázquez Mao AUTOR: Miguel Rodríguez Bugarín (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Universidad de A Coruña ) DESENHO E MAQUETAÇÃO: Antia Barba Mariño IMPRESIÓN: ISBN: Versión impresa: 978-989-99606-6-4 Versión digital: 978-989-99606-7-1 © Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, 2016 ÍNDICE 1.0 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................5 2.0 ANTECEDENTES ...............................................................................................13 3.0 BREVE APUNTE HISTÓRICO ..............................................................................17 3.1. Nacimiento y desarrollo del Ferrocarril en Lugo hasta .nales del S. XX .......19 3.1.1. Línea A Coruña-Palencia ...........................................................22 3.1.2. Línea Vigo - Monforte ...............................................................27 3.2. Los planes para la modernización del Ferrocarril en España: su aplicación a Lugo ........................................................................................................28 3.2.1. Plan de Transporte Ferroviario (PTF) ..........................................28 3.2.2. Plan Director de Infraestructuras (PDI) ................... ....................29 3.2.3. Plan de Infraestructuras Ferroviarias (PIF) ................................. -
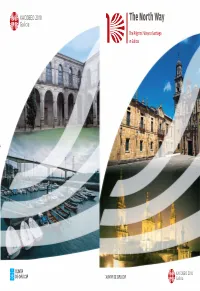
The North Way
PORTADAS en INGLES.qxp:30X21 26/08/09 12:51 Página 6 The North Way The Pilgrims’ Ways to Santiago in Galicia NORTE EN INGLES 2009•.qxd:Maquetación 1 25/08/09 16:19 Página 2 NORTE EN INGLES 2009•.qxd:Maquetación 1 25/08/09 16:20 Página 3 The North Way The origins of the pilgrimage way to Santiago which runs along the northern coasts of Galicia and Asturias date back to the period immediately following the discovery of the tomb of the Apostle Saint James the Greater around 820. The routes from the old Kingdom of Asturias were the first to take the pilgrims to Santiago. The coastal route was as busy as the other, older pilgrims’ ways long before the Spanish monarchs proclaimed the French Way to be the ideal route, and provided a link for the Christian kingdoms in the North of the Iberian Peninsula. This endorsement of the French Way did not, however, bring about the decline of the Asturian and Galician pilgrimage routes, as the stretch of the route from León to Oviedo enjoyed even greater popularity from the late 11th century onwards. The Northern Route is not a local coastal road for the sole use of the Asturians living along the Alfonso II the Chaste. shoreline. This medieval route gave rise to an Liber Testamenctorum (s. XII). internationally renowned current, directing Oviedo Cathedral archives pilgrims towards the sanctuaries of Oviedo and Santiago de Compostela, perhaps not as well- travelled as the the French Way, but certainly bustling with activity until the 18th century. -

Orde DOG Venres, 10 De Xullo De 2020
DOG Núm. 137-Bis Venres, 10 de xullo de 2020 Páx. 27770 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE SANIDADE ORDE do 10 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse- llería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020. Así mesmo, mediante a Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no citado Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de pre- vención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. -

Orden DOG Miércoles, 5 De Agosto De 2020
DOG Núm. 156-Bis Miércoles, 5 de agosto de 2020 Pág. 31270 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE SANIDAD ORDEN de 5 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención en los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. Mediante la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, se dio publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. El objeto de dicho acuerdo fue establecer las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y hasta el levantamiento de la declaración de la situación de emergencia sani- taria de interés gallego efectuada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020. Mediante sucesivos acuerdos del Consello de la Xunta, de 25 de junio, de 17, de 24 y de 30 de julio de 2020, se introdujeron determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el Acuerdo de 12 de junio de 2020. Además, mediante la Orden de 30 de junio de 2020 se demoró el restablecimiento de las actividades de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, y de las fiestas, verbenas y otros eventos populares, así como de las atracciones de ferias, en los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ou- rol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. -

Xunta De Galicia Concellos
VENRES, 20 DE DECEMBRO DE 2019 N.º 291 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA Alejo Benito Alonso solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65314. As obras solicitadas consisten na construción dunha vivenda unifamiliar e peche perimetral, no predio con referencia catastral 27019A037000250001YJ, na zona de policía do rego Lagoa, no lugar de Anido, na parroquia de Nois, no concello de Foz (Lugo). O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Foz ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe. Lugo, 13 de decembro de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral. R. 3799 Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA O Concello de Muras solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.68324. As obras solicitadas consisten na humanización do Campo da Feria do Viveiró e na execución dunha rede de colectores de saneamento no núcleo da Igrexa e instalación dunha depuradora no lugar da Igrexa, na parroquia Santa María do Viveiró, no concello de Muras (Lugo). -

Galician Gastronomy a Brief Guide to Galician Products Europe Galicia
GALICIAN GASTRONOMY A BRIEF GUIDE TO GALICIAN PRODUCTS EUROPE GALICIA SPAIN GALICIAN GASTRONOMY A BRIEF GUIDE TO GALICIAN PRODUCTS Galicia, Spain alicia, the final destination of the Way of St. James Galicia (Spain) is where the Greeks si- G tuated the end of the ancient world, and a place where Homer Marina of the town of Baiona in the south of Galicia. The Roman wall of Lugo (a world heritage site). said the sun ended its journey before returning to the east for the dawning of a new day. Located to the south of the With an area of 29,575 sq. kilometres, about Since 1981, Galicia has had its own auto- Celtic Sea and to the north of the Medite- the size of Belgium, Galicia has a population nomous parliament and Government, with rranean with Santiago de Compostela as of 2.7 million inhabitants, with its most a wide range of powers within the framework its centre and capital, Galicia has forged populated cities being Vigo and A Coruña. of the Spanish State. a culture in the crossing point of those Its temperate climate and rich soil have two worlds. made possible the development of such products as Galician wines, which are known North of Portugal in the northwest of Spain internationally for their quality. it is a small autonomous community of great human and cultural wealth, which But Galicia is also a country that is open to also contains innovative industries, vested the sea, with a coastline of 1,309 kilometres in traditions that produce high quality distinguished for its unique “rias” salt water products. -

XG843 Esquema Carlos
Porto Montedónigo Espasante Moreiras O Vicedo Loiba S. Román O Viso Espasante San Cibrao O Baleo Folgueiro Ortigueira de Abaixo Celeiro Area Xove Ponte Bardaos Escourido Mera Alto Lago Cervo do Río Cruceiro Cobo Mera de Cuíña VIVEIRO E.A Arriba Muchacho BURELA E.A Campo do Xunqueira H. da Hospital VIVEIRO Costa C. Encarnada Toxeiras Cangas de Foz A Barqueira A Redoada Nois Bardelas Merille Fazouro Louridos Gran Abad Parada Ourol Moeche FOZ E.A Vilanova San M. FERROL Rochela Vilar Mosende Barreiros Reinante Prospes Espiñeira L.10274 Cornide O Pinar P. Xubia Xan Branco de Foz RIBADEO E.A San Sadurniño AS PONTES Saíñas Leganitos Celeiro Narón FERROL E.A A Mourela DE GARCÍA A Gañidoira RIBADEO Inferniño Linares Lastra Vista L.10280 L.10269 Alegre RODRÍGUEZ Paleira Lourenzá L.10268 L.10278 As Pontes Arroxo Chamostelo Muras Xermade MONDOÑEDO Armada Voltiña Roupar MONDOÑEDO E.A Vilamar Lavandeira As Neves A Capela Piñeiral As Pontes L.10274 L.10283 Cabanas Fulgueira Rasa Pontedeume San L.10285 Quende L.10270 Entrexardíns Vicente L.10268 Xermade L.10283 L.10276 Xesta L.10273 Parque L.10277 L.10274 A CORUÑA E.A L.10269 L.10278 L.10280 Castro L.10271 Natural Candamil Maior Abadín Os Castros Gontán Chuac Fragas Candia Materno do Eume O Carrizo VILALBA E.A A Liga Martiñán Mourence Touzas Carral Guadalupe Goiriz Guadalupe VILALBA BETANZOS Ventorro L.10282 Alba Betanzos Parrocha Torre Sta. Mondoi Lengua Dereita Porzomillos Insua Vilar de Costoia Lamela Fontefría Oza Pardiñas Guitiriz dos Ríos Moscosa Pígara Cabra Reborica Granxa Alto da Cruz Trasanquelos -

Handicraft Routes a Mariña Lucense Handicraft in a Mariña Lucense
Handicraft Routes A Mariña Lucense Handicraft in A Mariña Lucense The know-how of our ancestors is reflected in the traditional trades which are still alive in our territory nowadays. This precious cultural feature, together with the value of the unique products, made and decorated by hand, make handicrafts a great way to go deep into the local culture and take home a little piece of it. The artisanship, completely connected with A Mariña Lucense history and nature, define a great setting in the territory with almost 40 different arts and crafts. Values as contemporary as recycling, or the reuse of materials, or the importance of consuming local products, have come to us together with traditional trades such as pottery, carpentry, stonework, net- maker, jewellery, screen printing, fashion or restoration, among others. What are the Handicraft Routes? They are a series of itineraries whose main protagonists are A Mariña Lucense’s artisans; through these routes the visitors will learn about artisans’ trades, their workshops, and their daily work: the designs, the raw materials, production or commercialization. In the Handicraft Routes we also recommend you to enjoy the natural, cultural and gastronomical resources in the nearby area, in order to perform a real immersion in the local lifestyle and making the most of your journey, allowing the visitors to adapt the routes to their schedules and preferences. We suggest you a slow tourism experience, a travel philosophy that avoid hurries and promotes the easygoing pace discovering a destination, and especially learning about the local culture. A Mariña Lucense has many and unique tourist resources. -
The Northernway
Gijón Avilés THE NORTHERN WAY Luarca cut on the dotted line cut onthedotted Ribadeo Sebrayu A Caridá Lourenzá Güemes Santander Santoña NOTES Castropol El Astillero Po Ribadesella Ribeseya El Portarrón Hondarribia Santillana del Mar MY Colindres Comillas Castro- Urdiales SanVicente de la Barquera Bustío (Unquera) Irún Abadín Kobaron Donostia- San Sebastián Potugalete Gernika-Lumo Deba Zarautz Abres Bilbao Markina-Xemein Vilalba Trabada Baamonde 22.5 km 31.5 km 44.15km 35.8 km 27.8 km 24.8 km Sobrado dos Monxes Arzúa Arca Santiago de Compostela 22 km 19.1 km 22.4 km 40 km 20.9 20 km 25 km 29.4 km 19 km 29.5 km 32.2 km 23 km 30.6 km 31. km 26.6 km 25.6 km 16 11.5 23.5 km 49.15 km 17 km 39.8 km 23.1 km 11.2 18 16.8 19.6 km 29.8 km 24.8 km 24.2 km 21.3 km 22.8 km 24.6 km ESTABLISHMENTS THAT OFFER ACCOMMODATION TO PILGRIMS ROUTE PROFILE AUTONOMOUS REGION OF GAMA AUTONOMOUS REGION OF GALICIA ABADÍN BOIMORTO THE BASQUE COUNTRY SANTOÑA PUBLIC HOSTELS GONTÁN PUBLIC HOSTEL TELLEIRA DE BAIUCA PUBLIC HOSTEL GÜEMES LUGO PROVINCE EL ASTILLERO VILALBA ARZÚA GUIPÚZCOA PROVINCE PENAGOS RIBADEO VILALBA PUBLIC HOSTEL RIBADISO PUBLIC HOSTEL SANTANDER RIBADEO PUBLIC HOSTEL ARZÚA PUBLIC HOSTEL Santiago de Compostela 253 m O Pedrouzo - 280 m Arzua - 380 m Sobrado dos Monxes 530 m Baamonde - 405 m - 480 m Vilalba Abadín - 485 m - 80 m Lourenzá Ribadeo - 8 m A Caridá - 56.075 m - 72.796 m Luarca - 40.989 m Cadaveco Soto de Luiña - 17.107 m - 13.373 m Avilés Gijón - 11.326 m Sebrayo - 53.738 m San Esteban de Leces 43.950 m Llanes - 55.294 m Unquera - 25.581 m - -

Xdo. Contencioso/Admtvo. N. 1 Lugo
XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1 LUGO AUTO: 00066/2020 Modelo: N44150 C/ARMANDO DURÁN,S/N,PLANTA 3,EDIFICIO JUZGADOS,27071-LUGO (TF.982294784-83-82 /FAX.982294781) Correo electrónico: Procedimiento: MSN AUTORIZACION/RATIFICACION MEDIDAS SANITARIAS 0000121 /2020 / Sobre: ADMON. AUTONOMICA De D/Dª: CONSELLERIA DE SANIDADE Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD Procurador D./Dª: Contra D./Dª Abogado: Procurador D./Dª AUTO Nº66/2020 En Lugo, a quince de julio de dos mil veinte. ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el día de hoy, se ha recibido, procedente de Decanato, en virtud de lo acordado por Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Lugo, de la misma fecha, solicitud de ratificación de las medidas sanitarias acoradas en la Orden de 10 de julio de 2020 dictado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia; petición sobre la que, una vez incoado el presente procedimiento a, y conferido trámite de audiencia al Ministerio Fiscal, que no se opone a la medida interesada, procede resolver FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.-Sobre los antecedentes de interés I.- En virtud de ORDEN de 5 de julio de 2020 se establecen determinadas medidas de prevención en los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. -La Disposición Tercera regula las restricciones a la movilidad y a las agrupaciones de personas para la protección de la salud de las personas ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible: “1. -

XG635010102 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital Da Costa - Burela Ida Lmmcxv Non Festivos Anual 09:30 12:00 Non Non XG635010103 XG6350101 Ferrol E.A
Código de expedición Código de ruta Nome da ruta Sentido Frecuencia semanal Tipo días Temporada anual Comentario Hora saída Hora chegada Expedición a demanda Integrada XG635010102 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida LMMcXV Non festivos Anual 09:30 12:00 Non Non XG635010103 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida D Todos Anual 11:30 14:00 Non Non XG635010104 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida LMMcXV Festivos Anual 11:30 14:00 Non Non XG635010105 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida Diario Todos Anual 12:30 15:00 Non Non XG635010106 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida LMMcXVS Non festivos Anual 17:30 20:00 Non Non XG635010107 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Ida LMMcXV Non festivos Anual 19:00 21:30 Non Non XG635010108 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Volta LMMcXV Non festivos Anual 06:30 09:00 Non Non XG635010109 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Volta Diario Todos Anual 09:00 11:30 Non Non XG635010110 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Volta LMMcXVS Todos Anual 15:00 17:30 Non Non XG635010111 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Volta LMMcXV Non festivos Anual 16:30 19:00 Non Non XG635010112 XG6350101 Ferrol E.A. - Hospital da Costa - Burela Volta D Todos Anual 16:30 19:00 Non Non XG635020101 XG6350201 Lugo E.A. - Meira - Ribadeo E.A. Ida SD Todos Anual 11:15 13:05 Non Non XG635020102 XG6350201 Lugo E.A.