"Supremos" Y "Patriarcas"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliografía De Augusto Roa Bastos
BIBLIOGRAFÍA DE AUGUSTO ROA BASTOS LIBROS NARRATIVA Antología personal. México: Nueva Imagen, 1980 Augusto Roa Bastos: antología narrativa y poética: documentación y estudios. Barcelona: Anthropos, 1991 Baldío, El. Madrid: Alfaguara, 1993 Cándido López. Parma: F. M. Ricci, 1976 Carlos Colombino. [Paraguay]: C. Colombino, 1990 Contar un cuento y otros relatos. Buenos Aires: Kapelusz, 1984 Contravida. Madrid: Alfaguara, [1995] Cuentos completos. [Asunción, Paraguay]: El Lector, [2003] Cuentos completos. [Barcelona]: Debolsillo, 2010 Cuerpo presente y otros cuentos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1972 Fiscal, El. Madrid: Alfaguara, [1994] Fiscal, El. Madrid: Promoción y Ediciones, [1997] Fiscal, El. [Barcelona]: Debolsillo, 2008 Hijo de hombre. Madrid: Revista de Occidente, [1969] Hijo de hombre. Barcelona: Círculo de lectores, [1972] Hijo de hombre. Buenos Aires: Losada, [1973] Hijo de hombre. Barcelona: Argos Vergara, D.L. 1979 Hijo de hombre. [Barcelona]: Seix Barral, 1984 Hijo de hombre. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, cop. 1984 Hijo de hombre. [Madrid]: Espasa-Calpe, D.L. 1993 Hijo de hombre. Barcelona: Plaza & Janés, 1994 Hijo de hombre. Barcelona: RBA, D.L. 1994 Hijo de hombre. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, [1994] Hijo de hombre. Madrid: Alfaguara, [1997] Hijo de hombre. [Barcelona]: Debolsillo, 2008 Hijo de hombre. [Barcelona]: RBA, 2011 Instituto Cervantes. Departamento de Bibliotecas y Documentación. Página 1 Juegos 1: Carolina y Gaspar, Los. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1979 Lucha hasta el alba. [Barcelona]: Ediciones B, 2000 Madama Sui. Madrid: Alfaguara, [1996] Madera quemada. Santiago de Chile: Edit. Universitaria, 1972 Metaforismos. Barcelona: Edhasa, 1996 Moriencia. [Caracas]: Monte Ávila, [1969] Moriencia. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1984 Naranjal ardiente, El. -

Roa Bastos: Una Mitología Del Desconsuelo
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 29 Article 15 1989 Roa Bastos: Una mitología del desconsuelo Julio Ortega Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas Ortega, Julio (Primavera 1989) "Roa Bastos: Una mitología del desconsuelo," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 29, Article 15. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss29/15 This Estudio is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. ROA BASTOS: UNA MITOLOGIA DEL DESCONSUELO Julio Ortega Brown University 1. Entre las grandes novelas latinoamericanas, las de Augusto Roa Bastos carecen de edad: se diría que son contemporáneas de los orígenes del relato colectivo, debido a que han levantado una mitología del desconsuelo, como si levantaran la tierra misma de la historia paraguaya, esa geografía circular de la dictadura, la guerra, el colonialismo, y el exilio. Pero también esas novelas son contemporáneas de Terra Nostra de Carlos Fuentes y El otoño del patriarca de García Márquez; porque, al final, el relato es la pupila de la historia: la despierta y ya no la deja olvidar. 2. El Chaco es una memoria sangrante. Es, en ese sentido, un architexto: contiene la página, la tinta, y el alfabeto de su novelización; y se inscribe más allá de sus propias evidencias, como si careciese de un punto final, como si fuese un desgarramiento, una fisura, que no ha de cerrarse. -

The Genesis of Augusto Roa Bastos' Yo El Supremo
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 29 Article 6 1989 The Genesis of Augusto Roa Bastos' Yo el supremo Helene Weldt Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas Weldt, Helene (Primavera 1989) "The Genesis of Augusto Roa Bastos' Yo el supremo," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 29, Article 6. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss29/6 This Estudio is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. THE GENESIS OF AUGUSTO ROA BASTOS' YO EL SUPREMO Helene Weldt Columbia University Many critics have discussed the important role that the study of the genesis of a literary work plays in its interpretation. In Le texte et l'avant-texte: les brouillons d'un poéme de Milosz, Jean Bellemin-Noel points out that the analysis of the genesis of a work entails a careful comparison of its "pre-texts" (rough drafts, fragments of a work published prior to the work itself, etc.) with the work printed in its "final form," in order to observe its process of elaboration.1 Raymonde Debray-Genette indicates that this task should discover systematic variations from pre- text to text (the general laws that govern omissions, additions, alterations, etc.), and not simply describe individual variations, although at times these may be of great interest. -

Literature, 1900 to the Present Day
Literature, 1900 to the Present Day Victoria Carpenter University of Bedfordshire 1 General Focusing on the historical novels of Isabel Allende, Antonio Benítez-Rojo, Carmen Boul- Caroline Houde, El imaginario colombino: ego- losa, Ariel Dorfman, Sergio Galindo, Augusto escritura, creación literaria y memoria histó- Roa Bastos, Fernando del Paso, Mayra Santos- rica en Carpentier, Posse y Roa Bastos, Buenos Febres, Marcela Serrano, Sara Sefchovich, Luisa Aires, Biblos, 252 pp., examines the narratives Valenzuela, and Mario Vargas Llosa, the study of Columbus’s arrival in Americas, consider- brings together multidisciplinary perspectives ing the works of Alejo Carpentier, Abel Posse, on social justice and interrogates the role mas- and Augusto Roa Bastos from Bourdieu’s socio- querade, disguise, and subversion play in the critical perspective. The volume opens with a social justice discourse. detailed review of the critiques of NNH (nueva Alejandro José López, El arte de la novela novela histórica), and proceeds to examine the en el post-boom latinoamericano, Cali, Univer- ‘polyphonic history’ (42) of Columbus’s travels. sidad del Valle, 165 pp., establishes a theoretical Manifiestos … de manifiesto: provocación, framework of the post-Boom by comparing and memoria y arte en el género-síntoma de las van- complementing it with the existing perspect- guardias literarias hispanoamericanas, 1896– ives on the Boom—the process riddled with 1938, ed. Osmar Sánchez Aguilera, Mexico City, conceptual and contextual obstacles.The three Bonilla Artigas, 216 pp., interrogates the nature writers whose work is chosen as an example of of the manifesto in Latin American literature, the post-Boom are Manuel Puig, Antonio Skár- with a focus on the avant-garde. -
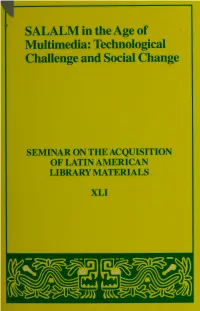
SALALM in the Age of Multimedia : Technological Challenge and Social
SALALM in the Age of Multimedia: Technological Challenge and Social Change SEMINAR ON THE ACQUISITION OF LATIN AMERICAN LIBRARY MATERIALS XLI HAROLD B. LbE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSE PKOVO, UTAH SALALM in the Age of Multimedia SALALM Secretariat Benson Latin American Collection The General Libraries The University of Texas at Austin SALALM in the Age of Multimedia: Technological Challenge and Social Change Papers of the Forty-First Annual Meeting of the SEMINAR ON THE ACQUISITION OF LATIN AMERICAN LIBRARY MATERIALS New York University New York Public Library NYU/Columbia Consortium for Latin American Studies June 1-5, 1996 Peter A. Stern, Editor SALALM Secretariat Benson Latin American Collection The General Libraries The University of Texas at Austin ISBN: 0-917617-58-4 Copyright © 1998 by SALALM, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America HAROLD B. Lbb LIBRARY 8RJGHAM YOUNG UNIVERSITY — PflOVO, UTAH 11 Contents Preface IX Acknowledgments xi I. Media and Politics 1. The Internet, the Global Commercial Communication Revolution, and the Democratic Prospect Robert W. McChesney 2. Internetworking as a Tool for Advocacy and Research: The Case of Chiapas News, 1994-1996 Molly Molloy 12 3. Native Americans and Information Technology: Connection and Community Michele M. Reid and Susan Shaw 24 4. Providing Instruction on the Research Use of the Internet for Political Science and Human Rights Studies Sarah Landeryou 3 II. Media and the Arts 5. Collective Memory of a Continent: The Theater of Latin America Louis A. Rachow 37 6. The Boom Wasn't Just Novels: Audiovisual Archives and Modern Latin American Culture Jerry W. -
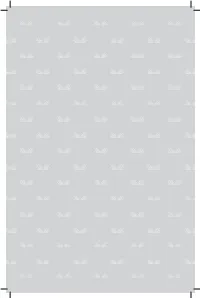
The New Essential Guide to Spanish Reading
The New Essential Guide to Spanish Reading Librarians’ Selections AMERICA READS SPANISH www.americareadsspanish.org 4 the new essential guide to spanish reading THE NEW ESSENTIAL GUIDE TO SPANISH READING: Librarian’s Selections Some of the contributors to this New Essential Guide to Spanish Reading appeared on the original guide. We have maintained some of their reviews, keeping the original comment and library at the time. ISBN 13: 978-0-9828388-7-7 Edited by Lluís Agustí and Fundación Germán Sánchez Ruipérez Translated by Eduardo de Lamadrid Revised by Alina San Juan © 2012, AMERICA READS SPANISH © Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Sponsored by: All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner. This is a non commercial edition and is not for sale. For free copies of this book, contact the Trade Commission of Spain in Miami at: TRADE COMMISSION OF SPAIN 2655 LeJeune Rd, Suite 1114 CORAL GABLES, FL 33134 Tel. (305) 446-4387 e-mail: [email protected] www.americareadsspanish.org America Reads Spanish is the name of the campaign sponsored by the Spanish Institute for Foreign Trade and the Spanish Association of Publishers Guilds, whose purpose is to increase the reading and use of Spanish through the auspices of thousands of libraries, schools and booksellers in the United States. Printed in the United States of America www.americareadsspanish.org the new essential guide to spanish reading 5 General Index INTRODUCTIONS Pg. -

The Significance of Birds in the Works of Augusto Roa Bastos
Studies in 20th & 21st Century Literature Volume 33 Issue 1 Article 5 1-1-2009 The Significance of Birds in the Works of Augusto Roa Bastos Helene C. Weldt-Basson Michigan State University Follow this and additional works at: https://newprairiepress.org/sttcl Part of the Latin American Literature Commons, and the Modern Literature Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Weldt-Basson, Helene C. (2009) "The Significance of Birds in the Works of Augusto Roa Bastos," Studies in 20th & 21st Century Literature: Vol. 33: Iss. 1, Article 5. https://doi.org/10.4148/2334-4415.1692 This Article is brought to you for free and open access by New Prairie Press. It has been accepted for inclusion in Studies in 20th & 21st Century Literature by an authorized administrator of New Prairie Press. For more information, please contact [email protected]. The Significance of Birds in the Works of Augusto Roa Bastos Abstract Birds have occupied a central role in the works of the Paraguayan writer, Augusto Roa Bastos (1917-2005), from the beginning of his literary career. In texts ranging from his early poetry to his complete short stories, compiled in 2003, the bird motif repeatedly resurfaces, raising the question of the relevance of birds in Roa Bastos’s oeuvre. This article argues that birds are used symbolically throughout Roa Bastos’s poetry and prose works, by drawing upon their significance within Guarani myths and literature. The article focuses on several symbolic associations for birds in Guarani culture, including their relationship to oral language, their prophetic value, their association with thunderstorms, and their view of the owl as an ambiguous creature that signifies both death and ebirr th. -

Augusto Roa Bastos Don Quijote En El Paraguay Miguel Rubio Van Gogh En El Espacio Del Mito Carlos Áreán El Arte Prehispánico
Hispanoamericanos Augusto Roa Bastos Don Quijote en el Paraguay Miguel Rubio Van Gogh en el espacio del mito Carlos Áreán El arte prehispánico en Mesoamérica Gabriel Vargas Lozano Filósofos españoles exiliados en México Poemas de Joseph Brodski, Roberto Juarroz y Hugo Mujica. Textos sobre Dostoyevski, Machado y las vanguardias argentina y brasileña -JUiMemos Hispanoamericanas HAN DIRIGIDO ESTA PUBLICACIÓN Pedro Laín Entralgo Luis Rosales José Antonio Maravall DIRECTOR Félix Grande SUBDIRECTOR Blas Matamoro REDACTOR JEFE Juan Malpartida SECRETARIA DE REDACCIÓN María Antonia Jiménez SUSCRIPCIONES Maximiliano Jurado Teléf.: 583 83 96 REDACCIÓN Instituto de Cooperación Iberoamericana Avda. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 MADRID Teléfs.: 583 83 99, 583 84 00 y 583 84 01 DISEÑO Manuel Ponce IMPRIME Gráficas 82, S.A. Lérida, 41 - 28020 MADRID Depósito Legal: M. 3875/1958 ISSN: 00-H250-X - ÑIPO: 028-90-002-5 Omernóg )anoamericanbs 480 Invenciones y ensayos 7Don Quijote en el Paraguay AUGUSTO ROA BASTOS 17 Nueve poemas HUGO MUJICA 21 Van Gogh en el espacio del mito MIGUEL RUBIO 45 La perfección indefensa JUAN MALPARTIDA 53 Poesía vertical ROBERTO JUARROZ 63 El cello MARÍA ESTHER VÁZQUEZ 69 El arte prehispánico en Mesoamérica CARLOS AREÁN 85 Un poema de JOSEPH BRODSKI 89 Las vanguardias argentina y brasileña frente al espejo MAY LORENZO ALCALÁ SuadernoSj 480 ílispianoamericano s Notas 103 Antonio Machado, el pensador HÉCTOR VILLANUEVA 107 Puntualizaciones retrospectivas y otros datos sobre Antonio Machado FRANCISCO VEGA DÍAZ 119 Cincuenta años del exilio español: la filosofía GABRIEL VARGAS LOZANO 125 Xicotencal, príncipe americano MERCEDES BAQUERO ARRIBAS 133 Kiosko argentino BLAS MATAMORO 139 Dostoyevski y el nihilismo ENRIQUE CASTAÑOS Lecturas 145 América en sus libros J.M. -

Roa Bastos, Compilador Da História Paraguaia Karina De Castilhos Lucena UFRGS Neste 2017 Em Que Se Comemora O Cinquentenário D
Roa Bastos, compilador da história paraguaia Karina de Castilhos Lucena UFRGS Resumo: Este texto esboça um breve panorama da história paraguaia para expor como Augusto Roa Bastos (Assunção, 1917 – 2005) registrou essa história em sua ficção, em especial nos romances Hijo de hombre (1960) e Yo el Supremo (1974). Palavras-chave: Augusto Roa Bastos; História do Paraguai; Romance. Resumen: Este texto plantea un breve panorama de la historia paraguaya para exponer cómo Augusto Roa Bastos (Asunción, 1917 – 2005) registró esta historia en su ficción, especialmente en las novelas Hijo de hombre (1960) y Yo el Supremo (1974). Palabras clave: Augusto Roa Bastos; Historia de Paraguay; Novela. Neste 2017 em que se comemora o cinquentenário de Cem anos de solidão (1967) e se lembra que, se estivesse vivo, Gabriel García Márquez (Colômbia, 1927 – 2014) faria 90 anos; este ano que assistiu à morte de um magnífico escritor, Ricardo Piglia (Argentina, 1941 – 2017); este ano do centenário de outro grande, Juan Rulfo (México, 1917 – 1986); neste 2017 tão difícil em termos políticos, está passando quase despercebida1 outra efeméride: o nascimento de Augusto Roa Bastos, ocorrido há exatos 100 anos, em Assunção, Paraguai. Tentamos corrigir essa lacuna com este texto, que tem o objetivo de mostrar como Roa Bastos esteve atento à história paraguaia e 1 Quase despercebida porque a Folha de São Paulo lembrou-se do autor em matéria de 13 de janeiro: <http://sylviacolombo.blogfolha.uol.com.br/2017/01/13/roa-bastos-100-anos-e-uma-necessaria- homenagem/>. A Biblioteca Nacional Argentina está exibindo uma mostra sobre o trabalho de Roa Bastos como roteirista de cinema: <https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/augusto-roa-bastos-el- supremo-guionista-1>. -

Guia De Numeros Publicados
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 28 Article 32 1988 Guia de Numeros Publicados Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas (Otoño 1988) "Guia de Numeros Publicados," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 28, Article 32. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss28/32 This Otras Obras is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. 227 LIBROS RECIBIDOS Belli, Carlos Germán. Más que señora humana. Montevideo: Ediciones de Uno, 1987. 45 pp. Bordao, Rafael. Acrobacia del abandono. Madrid: Editorial Betania, 1988. 33 pp. Bordao, Rafael. Proyectura. Madrid: Editorial Catoblepas, 1986. 67 pp. Calderón, Héctor. Conciencia y lenguaje en el Quijote y El obsceno pájaro de la noche. Madrid: Editorial Pliegos, 1987. 231 pp. Chang-Rodríguez, Raquel, Malva Filer, E. Voces de Hispanoamérica (Antología literaria). Boston: Heinle & Heinle, 1987. 560 pp. Higgins, James. A History of Peruvian Literature. Liverpool: Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 1987. 379 pp. Horno-Delgado, Asunción, Eliana Ortega, Nina M. Scott, and Nancy Saporta Sternbach, eds. Breaking Boundaries: Latina Writings and Critical Readings. Amherst: The University of Massachussetts Press, 1989. 268 pp. Jara, Rene y Hernán Vidal. Presentación. Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso militar. Buenos Aires: Alianza Editorial/ Institute for the Study of Ideologies and Literatures, University of Minnesota, 1987. -

Augusto Roa Bastos El Fuego En Las Manos Augusto Roa Bastos O Fogo Nas Mãos
AUGUSTO ROA BASTOS EL FUEGO EN LAS MANOS AUGUSTO ROA BASTOS O FOGO NAS MÃOS Miguel Ángel Fernández* RESUMEN: En este artículo se busca analizar el contexto sociopolítico y cultural de la literatura paraguaya en la contemporánea, tomando la obra de Augusto Roa Bastos como representativa de una perspectiva según la cual las vanguardias históricas dejaron sus huelas. Al lado de otros nombres, también significativos para las letras paraguayas y situados en el entorno del proyecto de este escritor, se destaca un proyecto artístico valorativo de la lengua en sus estructuras lingüísticas, con fuerte acento en el valor simbólico del lenguaje, en el que Augusto Roa Batos fue maestro y paradigma incomparable. Palabras-clave: Literatura paraguaya; vanguardias históricas; Augusto Roa Bastos; Josefina Plá. RESUMO: Este artigo procura analisar o contexto sociopolítico e cultural da literatu- ra paraguaia na contemporânea, tomando a obra de Augusto Roa Bastos como representativa de uma perspectiva segundo a qual as vanguardas históricas deixaram suas marcas. Ao lado de outros nomes, também significativos paras as letras paraguaias, situados no entorno do projeto deste escritor, destaca-se um projeto artístico valorativo da língua em suas estruturas linguísticas, com forte acento no valor simbólico da linguagem, no que Augusto Roa Batos foi mestre e paradigma incomparável. Palavras-chave: Literatura paraguaia; vanguardas históricas; Augusto Roa Bastos; Josefina Plá. La obra entera de Augusto Roa Bastos es considerada hoy como uno de los hechos capitales de la literatura contemporánea. Después de una primera fase “en la década del ‘40", en que produjo algunos de los más bellos textos poéticos de la literatura paraguaya, su narrativa arranca con la publicación de un espléndido libro de cuentos, El trueno entre las hojas, en 1953. -

El Hombre Y El Agua En La Obra De Augusto Roa Bastos
EL HOMBRE Y EL AGUA EN LA OBRA DE AUGUSTO ROA BASTOS En las primeras piginas de Hijo de hombre, el viejo Macario, profeta y memoria viviente de Itap6, se dirige a los nifios del pueblo en una de sus vacilantes parabolas en las que mezcla la historia y el mito, y les dice: <<El hombre, mis hijos, es como un rio. Tiene barranca y orilla. Nace y desemboca en otros rios: alguna utilidad debe prestar. Mal rio el que muere en un estero. Este aforismo es en cierto modo el principio y dclave de la novela. Marca la significaci6n del destino paralelo de los dos protagonistas del relato: el de Crist6bal Jara, rio que nace y desem- boca en otros rios; el de Miguel Vera, quiza mal rio que se muere en un estero. El objeto del presente estudio es ver precisamente en qu6 me- dida y en qu6 forma el rio (y el estero), cormo mediatizaci6n de los per- sonajes y de su acci6n, se constituye en uno de los nicleos generadores de la narrativa de Augusto Roa Bastos. 1. OBJETO Y METODOLOGIA 1.1. El referente paraguayo Hablar del hombre y el rio en la obra de un escritor paraguayo es hablar de una evidencia, casi una tautologia. Como 10o.seria hablar del indio y la sierra en la literatura peruana, o del, hombre y la ciudad en los escritores de Buenos Aires. En la obra literaria, la .sierra, o la gran ciudad, o el rio, remiten a un contexto natural, a un mundo percibido, imaginado y representado al que se refiereni ;necesariamente el emisor y el receptor peruanos, portefios o paraguayos.; En este caso, lo que nos interesa mas particularmente en la obra ;de Augusto Roa Bastos es el referente paraguayo.