Retablos Barrocos Enel Arcedianato Df Segovia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
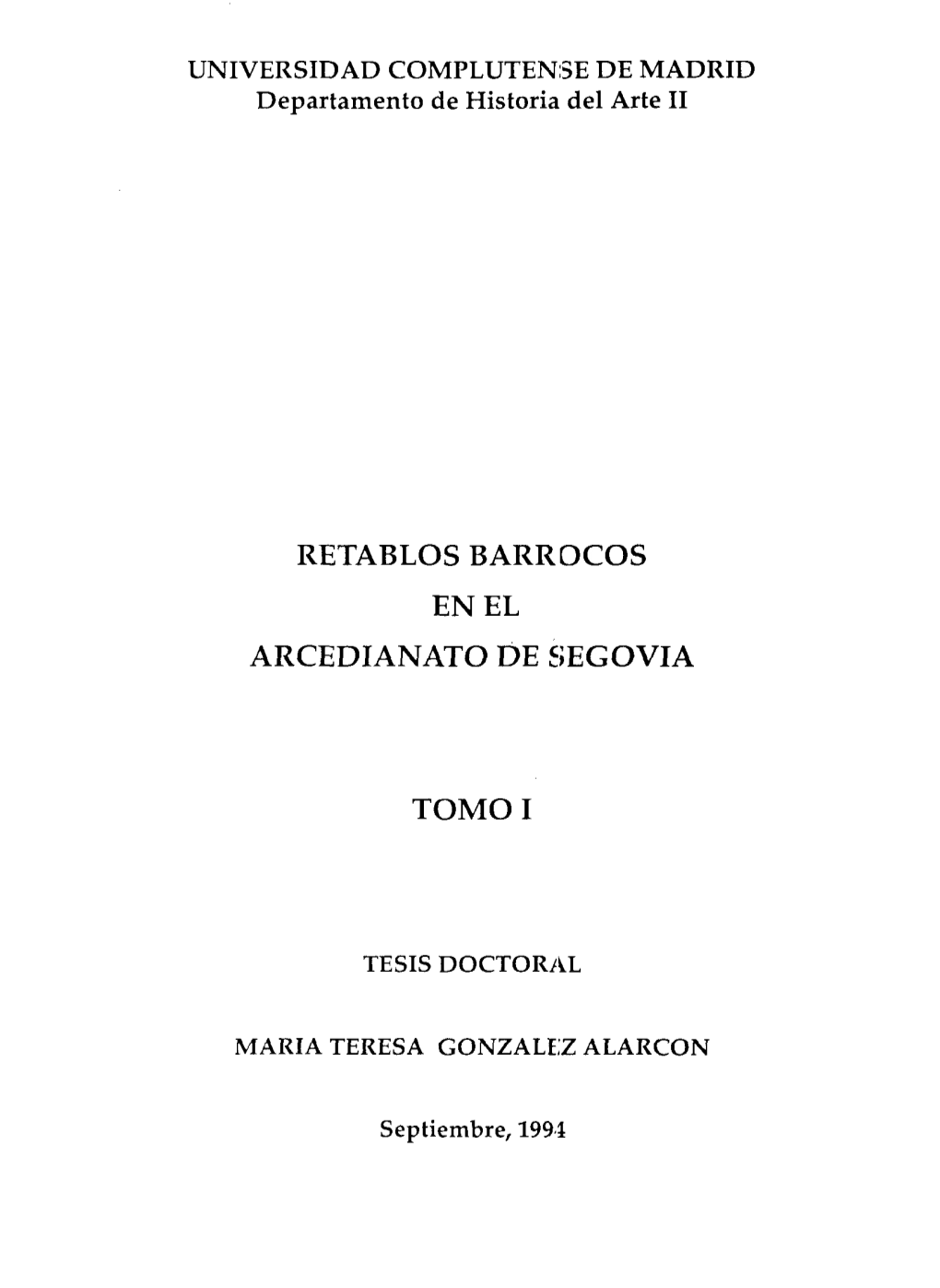
Load more
Recommended publications
-

Actos De SEGOVIA Del BORME Núm. 28 De 2020
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 28 Martes 11 de febrero de 2020 Pág. 6703 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos SEGOVIA 63794 - TRANSPORTISTAS UNIDOS SEGOVIANOS SCL. Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: TRANSPORTISTAS UNIDOS SEGOVIANOS SL. Ceses/Dimisiones. Vcp.Cons.Rec: SONCETRANS LOGISTICA SL. Mie.Cons.Rec: SONCETRANS LOGISTICA SL. Pre.Cons.Rec: CELSO SONLLEVA FUENTES. Mie.Cons.Rec: CELSO SONLLEVA FUENTES. Sec.Cons.Rec: DANIEL ENRIQUE CACERES SERNA. Mie.Cons.Rec: DANIEL ENRIQUE CACERES SERNA. Nombramientos. Adm. Solid.: CELSO SONLLEVA FUENTES;SONLLEVA ITUERO CELSO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo Rector a Administradores solidarios Como consecuencia de la transformación de esta sociedad de sociedad cooperativa limitada en sociedad de responsabilidad limitada se modifica la totalidad de los estatutos sociales. Cambio de denominación social. TRANUSE 2020 SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 277 , F 139, S 8, H SG 2614, I/A 28 (21.01.20). 63795 - ESPIRDO MINGORREO SL. Ampliación de capital. Capital: 151.357,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.440.527,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los Estatutos : Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 305 , F 97, S 8, H SG 3390, I/A 15 (31.01.20). 63796 - ASADOR MARIBEL SOCIEDAD LIMITADA. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 29º de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 287 , F 83, S 8, H SG 6628, I/A 2 (31.01.20). 63797 - LOS ARROYUELOS DE VEGANZONES SL. Ceses/Dimisiones. Presidente: CUESTA ALVARO ARTURO. Consejero: CUESTA ALVARO ARTURO. Secretario: CUESTA BENITO ABEL. Consejero: CUESTA BENITO ABEL;CUESTA ALVARO JESUS;ADRADOS CUESTA ANGEL. -

Partido De Segovia
m • ••- $ M.;*v,r? XA3vCI%EZ mwm ': W EXPRESIÓN CARGOS &^^mw^ AS IMPRENTA p LIBRERÍA g-TT-e) OBJETOS DE ESCRITORIO DE lOÍNtDiElRtOl SEOOVIA.. Esteestablecimiento, tan antiguocomp acreditado, montado á la altura de los mejores en su clase, sigue dedicándose á la impresión de toda clase de obras d'e lujo y sencillas, facturas, membretes, esquelas de funeral, partes de enlace, impresos para Ayuntamientos, periódi• cos, cédulas de examen y comunión, carteles para funciones religioías, cartas | de Misa nueva, etc., cuyos trabajos pue• den los señores Sacerdotes encargar á esta Casa, 'en la seguridad de que serán hechos y remitidos con toda urgencia. Se hacen libros para colecturía, así .j&) corno también se encuadernan los Bole- fc ' ~S hünes Eclesiásticos á precios económicos TALLERES. I l_ DESPACHO. Reina U.a Juana, 1. | (Juan Bravo, uüm. 40 K . iJ K _-_ Ü ^(^^¡^^^=|=4^t-^^C(52)^ '¿h% f -A GUIA COMPLETA ' DEL ERSONÍL ECLESIiSTICO DE LA DIÓCESIS DE SEGC MEXPRESidKDESüSCARÍHIS confeccionado por . , CIRÍACO RAMÍREI FElMPEl — TIPÓOfiAFO SEGÓ VI A. ÉSTABL. TIPOGR. DE ONDEÍtO, Plaza de!aReinaD.^luana, 1, y Juan Bravo, 40. 1808. l^v í • -í> :HSr-^v -^--#-..:ir^>- Voí?^ - rv V mm m% de la fuencisla ¿] PATRÓN A DE LA CIUDAD Y TIERRA DESEGOVIA. O'^yf DIÓCESIS DE SEGOTM. lino, Sí, Dr, 0, José Ramón Quesada y Gascóiv xs&aí — ILMO. CABILDO CATEDRAL. dignidades: IDeán M. I. Sr. Dr. D. José María Fernán• dez Alonso, Alfonso XII, 12. arcipreste M. I. Sr. Dr. D. Bartolomé Rodrí• guez y Ramírez. arcediano.... M. I. Sr. Lka D. Salvador Guadilla, Canongía Nueva, 19. -

Segovia 2021
CATÁLOGO DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN SANITARIA A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO SEGOVIA ¡MENOS DUDAS, MÁS INFORMACIÓN! Centro coordinador de urgencias 24h 900 300 799 Activistas de la salud 2021 > Centro coordinador de urgencias: 900 300 799 < CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS ............................................................. 900 300 799 AMBULANCIAS .................................................................................. 976 991 199 / 902 499 799 INFORMACIÓN .................................................................................. 976 768 999 / 902 499 600 ÁREA DEL CLIENTE ......................................................................areadelcliente.dkvseguros.com Podrás hacer en Internet las gestiones administrativas más habituales, va- lorar los consultorios médicos, realizar quejas, sugerencias o reclamaciones, pedir cita médica online. etc. AUTORIZACIONES Internet ...................................................................................areadelcliente.dkvseguros.com Teléfono ...........................................................................................976 768 999 / 902 499 600 TAC, resonancia magnética y densitometría ósea ..............976 768 997 / 902 499 005 WEB DKV MUTUALIDADES .........................................................dkvseguros.com/mutualistas SERVICIOS DE SALUD DIGITAL App Quiero cuidarme Más ..................................................................................dkv.es/qcmas Accede a consultas por videoconferencia, -

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Actualizado a 27 De Abril De 2021
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Actualizado a 27 de abril de 2021 MUNICIPIO Planeamiento Aprobación Inicial A. Definitiva Publicación BOCyL Publicación BOP A Abades P.D.S.U. 27/03/1998 N.U.M. 27/07/2005 (BOP: 15/08/2005) 18/01/2008 29/01/2008 18/02/2008 ED 01: ensanche de viales existentes y apertura de nuevo vial en la parcela catastral 3801402UL9330S0001GM, Calle Cam 09/08/2012 (BOCyL: 24/08/2012 29/11/2012 07/01/2015 MP nº 01: cambio de clasificación de la parcela 12 del polígono 14, de Suble a SR 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 02: corrección de errores de la alineación del camino del arroyo 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 03: modificación del trazado del vial de la AA nº 9 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 04: Cambio de calificación de parcelas 07, 08, 09 y 99 de la manzana catastral 31005 de CE a CU 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 05: corrección de errores alineación calle Herreros 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 06: condiciones de altura y ocupación de las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias en 29/07/2017 (BOCyL: 18/10/2017) 05/06/2019 18/06/2019 Adrada de Pirón sin planeamiento general Adrados P.D.S.U. -

Calendario 2021
UNIDAD MÓVIL AGRÍCOLA (UMA) CALENDARIO 2021 DIA HORARIO POBLACION LUGAR DE INSPECCIÓN NOTAS 3 de MAYO 2021 08:30 a 13:30 MONTEJO DE LA V. DE LA S. Habitual 4 de MAYO 2021 08:30 a 09:30 VILLALBILLA DE MONTEJO Habitual 4 de MAYO 2021 11:00 a 13:30 URUEÑAS Habitual 5 de MAYO 2021 08:00 a 12:00 PERORRUBIO Habitual 6 de MAYO 2021 08:30 a 10:30 MADERUELO Habitual 6 de MAYO 2021 12:00 a 14:00 LA SALCEDA Habitual 7 de MAYO 2021 08:30 a 09:30 CASTRO DE FUENTIDUEÑA Habitual 7 de MAYO 2021 10:30 a 11:30 LAGUNA DE CONTRERAS Habitual 7 de MAYO 2021 12:30 a 13:30 FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA Habitual 10 de MAYO 2021 08:30 a 12:00 GRAJERA Habitual 10 de MAYO 2021 13:00 a 14:00 TORRECABALLEROS Habitual 11 de MAYO 2021 08:30 a 13:30 CAMPO DE SAN PEDRO Habitual 12 de MAYO 2021 08:00 a 13:30 TORREIGLESIAS Habitual 13 de MAYO 2021 08:00 a 13:30 CABEZUELA Habitual 14 de MAYO 2021 08:00 a 09:30 LASTRAS DE CUELLAR Habitual 14 de MAYO 2021 11:00 a 13:00 TUREGANO Habitual 17 de MAYO 2021 08:00 a 13:00 SAN PEDRO DE GAILLOS Habitual 18 de MAYO 2021 08:00 a 13:30 CANTALEJO Habitual 19 de MAYO 2021 08:30 a 11:00 ALDEHORNO Habitual 19 de MAYO 2021 11:30 a 13:30 COBOS DE FUENTIDUEÑA Habitual 20 de MAYO 2021 08:00 a 09:00 FUENTEPIÑEL Habitual 20 de MAYO 2021 10:00 a 13:30 VEGANZONES Habitual 21 de MAYO 2021 08:30 a 13:00 ALDEALENGUA DE SANTA MARIA Habitual 24 de MAYO 2021 08:00 a 10:00 REBOLLAR Habitual 24 de MAYO 2021 11:00 a 13:30 REBOLLO Habitual 25 de MAYO 2021 08:00 a 10:30 SEBULCOR Habitual 25 de MAYO 2021 11:30 a 13:30 NAVA DEL CONDADO Habitual 26 de MAYO 2021 08:00 a 09:30 ADRADOS Habitual 26 de MAYO 2021 11:00 a 13:30 ESPIRDO Habitual 27 de MAYO 2021 08:30 a 13:30 RIAZA Habitual 28 de MAYO 2021 08:30 a 10:30 ENCINAS Habitual 28 de MAYO 2021 11:30 a 13:30 DURUELO Habitual 31 de MAYO 2021 08:30 a 12:00 BOCEGUILLAS Habitual Se inspeccionarán vehiculos agricolas, vehiculos especiales de obras y servicios [consultar condiciones técnicas ] cuya velocidad por construcción sea superior a 25 km/h y ciclomotores de 2 ruedas. -

Lee/Descarga
Campañas y recursos de apoyo a la pequeña empresa local OFERTAS DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO ECYL ENFERMER@ PARA RESIDENCIA DE MAYORES. Localidad: Real Sitio de San Ildefonso. Enfermer@ para residencia de mayores. * contrato indefinido * horario a elegir por candidat@. Si desea incorporarse a la oferta, puede hacerlo a través de la Oficina virtual de Empleo o acudiendo a su Oficina de Empleo (Vía Roma, SEGOVIA) con el código de oferta: 08-2020-11448. REPARTIDOR/A. ECYL. Oferta de empleo de Preparación y Reparto de productos de panadería en Garcillán, jornada completa, desde las 4 a.m., contrato indefinido. Interesados enviar currículum a [email protected] CONDUCTOR/ DE RETROEXCAVADORA. ECYL. Oferta de empleo de Conductor de Retroexcavadora en Sepúlveda, 12 meses, jornada completa, con experiencia. Interesados enviar currículum a [email protected] ENFERMERO/A. Enfermer@ para residencia de mayores en Rapariegos. 3h/día por la mañana de lunes a viernes. Para más información acuda a Oficina Virtual. EMPLEO RURAL Honorse COCINERA PARA BAR RESTAURANTE CUIDADOR/A (CUÉLLAR) Más información y enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas de empleo Nordeste (Codinse) LIMPIADORA PARA ALOJAMIENTOS RURALES ALQUILER DE HOSTAL RESTAURANTE OFICIAL DE PRIMERA EN CONSTRUCCIÓN CAMARERA DE BARRA Y SALA JORNADA COMPLETA LIMPIADORA CON VEHÍCULO PROPIO INTERNA PARA EL CUIDADO DE UNA SEÑORA MAYOR OPERARIO DE ALMACÉN OPERARIO DE ALMACÉN 1 MECÁNICO DE AUTOMÓVIL CON EXPERIENCIA AYUDANTE DE COCINA Y LIMPIEZA CAMARERO DE BARRA Y SALA MEDIA JORNADA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD CON EXPERIENCIA Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de promoción económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. -

Xii Ruta Del Torto
XII RUTA DEL TORTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS SEXO CLUB POBLACION PROVINCIA 1 OSCAR MARTIN DE LA ORDEN H SEGOVIA SEGOVIA 2 HUGO CABRERO GILA H CABEZUELA-BIKE SEGOVIA SEGOVIA 3 ALVARO MORENO FERNÁNDEZ H SEGOVIA SEGOVIA 4 CARLOS VELÁZQUEZ GÓMEZ H CANTIMPALOS SEGOVIA 5 CARLOS ARNANZ GÓMEZ H CANTIMPALOS SEGOVIA 6 ROSA MOLES ÁLVARO M LAS KAMELIAS SEGOVIA SEGOVIA 7 JAVIER ROMANO GARCINUÑO H EL ESPINAR SEGOVIA 8 OSCAR DEL OLMO GARCÍA H LA LASTRILLA SEGOVIA 9 PATRICIO PINELA MERINO H CANTIMPALOS SEGOVIA 10 GREGORIO GIL TEJEDOR H UNION CICLISTA CANTIMPALOS C,D TORREIGLESIAS SEGOVIA 11 JAKUB STANISLAW CIESLIK H C.C.DIPUTACION DE LEON BEMBIBRE NAVAS DE ORO SEGOVIA 12 MARIA ANTONIA JORDÁN DAVÍA M BTT LAS KAMELIAS PALAZUELOS DE ERESMA SEGOVIA 13 GUSTAVO MENDOZA ARRANZ H CANTIMPALOS SEGOVIA 14 PABLO PÉREZ FERNÁNDEZ H PALAZUELOS DE ERESMA SEGOVIA 15 JOSE CARLOS GARCIA RENGEL H GARCILLAN GARCILLAN SEGOVIA 16 RAUL HIGUERA ENCINAS H VALDEMORO MADRID 17 ALBERTO BERZAL MARTIN H CLUB MTB PARACUELLOS MADRID MADRID 18 IMANOL FLORES SOLA H PEÑAFIEL TEAM PEÑAFIEL VALLADOLID 19 ISMAEL GARCÍA BERMEJO H CICLISTAS DEL CARMOCHO SEGOVIA SEGOVIA 20 ANTONIO MANUEL LÓPEZ TAPIA H VALDEMORO MADRID 21 RAÚL PINA HERRANZ H ALDEA REAL SEGOVIA 22 FRANCISCO HERRERO CASAS H CARBONERO BIKE CARBONERO EL MAYOR SEGOVIA 23 FRANCISCO JAVIER PEDRIZA ROLDAN H LA BIELA MOZONCILLO SEGOVIA 24 JAVIER OLMOS MATUTE H BERNUY DE PORREROS SEGOVIA 25 ALVARO BARROSO CAÑAS H SEGOVIA SEGOVIA 26 ANA LORENA PIEDRABUENA MEDINA M LANGAYO VALLADOLID 27 SARA SENIN SANZ M NAVALMANZANO SEGOVIA 28 RAMÓN PÉREZ ARAUJO H FUENTESAUCO ZAMORA 29 JORGE HERRANZ GOMEZ H LA AVELLANA ESCALONA DEL PRADO SEGOVIA 30 SAMUEL GALA MERINO H LA AVELLANA ESCALONA DEL PRADO SEGOVIA 31 CESAR PASCUAL AREVALO H C.D. -

Evolución Histórica De Segovia 1900-1936 Rubén De La Fuente Núñez
Evolución histórica de Segovia 1900-1936 Rubén de la Fuente Núñez Trabajo Académico de Tercer Ciclo Director: Dr. Luis Enrique Otero Carvajal Departamento de Historia Contemporánea Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense de Madrid Septiembre de 2007 Evolución histórica de Segovia 1900-1936 Rubén de la Fuente Nuñez 1 Evolución histórica de Segovia 1900-1936 Rubén de la Fuente Nuñez ÍNDICE 1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. ..…………………...................…...11 1.1 La elección del objeto de estudio: Segovia 1900-1936. 1.2 Microhistoria e historia urbana. 1.3 Objetivos y metodología de la investigación. 2. SEGOVIA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. …………………...................……19 2.1 División urbana. 2.2 La realidad supera la ficción. 2.3 Tiempos de Cambio. 2.4 Escuadra y cartabón. 2.5 La voz del campo. 2.6 Industria y Comercio. 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGOVIANA. ………...................…………………...53 3.1 Distribución espacial. 3.2 Estructura de la población: Segovia, año de 1905. 3.3 Aproximación al fenómeno de la emigración hacia Segovia. 3.3.1 Características de la emigración segoviana. 3.3.2 Origen. 3.3.3 Formas de inserción de la inmigración. 4. CONTINUIDAD O CAMBIO: SEGOVIA, AÑO DE 1930. …………...................………….85 4.1 Estructura de la población. 4.2. Etapas de la inmigración. 4.3 Origen. 4.4 Formas de inserción de la inmigración. 4.5 Unos llegan, otros se van. 2 Evolución histórica de Segovia 1900-1936 Rubén de la Fuente Nuñez 5. EL UNIVERSO PROFESIONAL………………………...................………………………113 5.1 Jornaleros, obreros y el universo del trabajo agrícola. 5.2 Sirvientes. 5.3 Militares y Religiosos. -

Impacto Ambiental De La Ganadería Intensiva Porcina En La Provincia De Segovia
IMPACTO AMBIENTAL DE LA GANADERÍA INTENSIVA PORCINA EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA Octubre 2019 IMPACTO AMBIENTAL DE LA GANADERÍA INTENSIVA PORCINA EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA INFORME TÉCNICO ELABORADO POR GAMA GRUPO DE ALTERNATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES, S.L.: Orlando Parrilla Domínguez, Ingeniero Técnico Forestal, consultor ambiental. Miguel Ángel Ceballos Ayuso, Geógrafo Urbanista, especialista en medio ambiente y territorio. Pedro María Herrera Calvo, Biólogo y Máster en evaluación de impacto ambiental y gestión ambiental. Santiago Martín Barajas, Ingeniero Agrónomo, especialista en impacto ambiental y territorio. GAMA S.L. Octubre 2019 IMPACTO AMBIENTAL DE LA GANADERÍA INTENSIVA PORCINA EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN, OBJETO DEL INFORME Y CONTEXTO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE LA GANADERÍA INTENSIVA PORCINA EN SEGOVIA ................................................................................................ 7 1.1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE INFORME ................................................................... 7 1.2. LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA GANADERÍA INTENSIVA..................................................................... 11 1.3. LA CABAÑA DE GANADO PORCINO EN SEGOVIA EN EL CONTEXTO REGIONAL .......................................... 16 2. MARCO LEGAL DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS INTENSIVAS PORCINAS EN CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES CONDICIONANTES LEGALES. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SU GESTIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL................................................................................. -
Mapa 03 100000 Etrs89 Ar
Cerezo R S I de Abajo E O Castroserna de Abajo C R R ER IO R Puebla de Pedraza E A R ZU N D IOOA ELO E O La Pinilla Rosuero L A A R G R Y AN A R Veganzones Rebollo E O La Matilla S R O G Valleruela IO Villarejo D R N G Y U UA A O E de Sepúlveda Castroserna J N E L T R Las Casas Altas A O La Fuente de Arriba Valleruela Ventosilla C Siguero A La Rades de Pedraza R S I Berzal L O I L Muñoveros L Sigueruelo A N Tejadilla Ó T O I A Pajares de Pedraza R Arevalillo Casla R El Arenal U T de Cega D ur ég Revilla Sanchopedro ano Orejanilla El Guijar A A Y La Velilla O R SEGOVIA R D a O E Arahuetes n Y L Valdevacas e Otones de O A d á D S Rades de Huerta r Benjumea E M P L U Pedraza Abajo H L O A Caballar R S C O O Cubillo Arconcillos P Requijada Colladillo Arcones R Á R D I O Castillejo E La Mata N A O L Cañicosa O L I I Torreiglesias R D R O S Matamala Carrascal Matabuena La Mata La Cuesta Valle de San Pedro Chavida Galindez Aldeasaz Castilla Torre Val de Berrocal San Pedro Gallegos Losana y León de Pirón Martincano Cotanillo Ceguilla Tenzuela La Salceda Adrada Navafría de Pirón Pelayos del Arroyo Santo Domingo de Pirón Collado Hermoso Brieva Sotosalbos O Y Basardilla O R A R R O R I L O A E R O U O V IÑ I A Y E T O G R J E O A V C I O L E O E Madrid I J D O R NDOS E POLE AYO D Aldehuela Torrecaballeros AYO DE EDEL SAN M La Torre Tizneros RIO CIGUIÑUELA Cabanillas IO PIRÓ del Monte R N AMBRONES IO C O R EL MERE YO D NDE Trescasas RO RO AR Sonsoto GUADALAJARA Palazuelos de Eresma R I O MADRID E San Ildefonso Parque R Robledo E o la Granja S M A -

MODIFICACIÓN Nº 2 Abril De 2018
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL DE SEGOVIA MODIFICACIÓN Nº 2 Abril de 2018 EQUIPO REDACTOR Miguel Ángel Infante Echevarría Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Municipios Alejandro González Salamanca Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios Santos García Sanz Delineante de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Municipios Ignacio Ocón Lozano Técnico Ambiental de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Municipios Normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Segovia Modificación nº 2 ÍNDICE MEMORIA I.- MEMORIA INFORMATIVA II.- MEMORIA VINCULANTE III.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA IV.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL V.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL (NSP) DE SEGOVIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NORMATIVA URBANÍSTICA TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 1º Introducción Art. 1.- Marco legal Art. 2.- Ámbito de aplicación Art. 3.- Vigencia Art. 4.- Interpretación CAPÍTULO 2º Clasificación del suelo en la provincia de Segovia. Art. 6.- División urbanística del territorio Art. 7.- Régimen jurídico del suelo CAPÍTULO 3º Calificación del suelo: regulación de usos Art. 8.- Catálogo de actividades Art. 9.- Usos básicos Art. 10. Regulación de los usos del suelo CAPÍTULO 4º Instrumentos de ejecución de las determinaciones de estas Normas Art. 11.- Instrumentos de ejecución: clases de proyectos Art. 12.- Proyectos de actividades e instalaciones Art. 14.- Proyectos de parcelación, división o segregación de terrenos Art. 15.- Proyectos de urbanización Art. 16.- Proyectos de obras Art. 17.- Condiciones generales de los proyectos técnicos CAPÍTULO 5º Intervención administrativa en el uso del suelo. La licencia urbanística Art. -

Demarcación Asistencial De Enfermería Área Segovia
ANEXO I I - DEMARCACIONES ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA ÁREA DE SEGOVIA C.S - Consultorio Núcleo de población Nº 1 Segovia Nº 2 Segovia Nº 3 Segovia Nº 4 Segovia Nº 5 Segovia Nº 6 Segovia Nº 7 Segovia Nº 8 Segovia ZBS SEGOVIA I Nº 9 Segovia Nº 10 Segovia Nº 11 Segovia Nº 12 Segovia Nº 13 Segovia Nº 14 Segovia Nº 15 Segovia Nº 16 Segovia Nº 1 Segovia Nº 2 Segovia Nº 3 Segovia Nº 4 Segovia Nº 5 Segovia Nº 6 Segovia ZBS SEGOVIA II Nº 7 Segovia Nº 8 Segovia Nº 9 Segovia Nº 10 Segovia Nº 11 Segovia Nº 12 Segovia Nº 13 Segovia Nº 1 Segovia Nº 3 Segovia Nº 4 Segovia Nº 5 Segovia Nº 6 Segovia ZBS SEGOVIA III Nº 7 Segovia Nº 8 Segovia Nº 9 Segovia Nº 10 Segovia Nº 12 Segovia Nº 13 Segovia Nº 1 Cuéllar Nº 2 Cuéllar Nº 3 Cuéllar Arroyo de Cuéllar Nº 4 Chañe Fresneda de Cuéllar Dehesa Dehesa Mayor Escarabajosa de Cuéllar Nº 5 Frumales Fuentes de Cuéllar Lovingos ZBS CUÉLLAR Moraleja de Cuéllar Chatun Nº 6 Gomezserracín Campo de Cuéllar Nº 7 Narros de Cuéllar Samboal Pinarejos Nº 8 Sanchonuño Torregutierrez Nº 9 San Cristobal de Cuéllar Vallelado Nº 10 Cuéllar Nº 11 Cuéllar Cabezuela Puebla de Pedraza Nº 1 Rebollar Rebollo Valdesimonte Nº 2 Cantalejo Nº 3 Cantalejo Carrascal del Río Burgomillodo Cobos de Fuentidueña Nº 4 Navalilla San Miguel de Bernuy Valle de Tabladillo Barrio de Arriba Aldeacorvo Aldeonsancho Nº 5 Fuenterrebollo San Pedro de Gaíllos ZBS CANTALEJO Sebúlcor Otones de Benjumea Nº 6 Sauquillo de Cabezas Turégano Aldeasaz Arevalillo de Cega Berrocal Caballar Carrascal Nº 7 Cubillo Cuesta (La) Guijar (El) Muñoveros Valdevacas Veganzones