Las Termas Y Balnea Romanos De Lusitania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
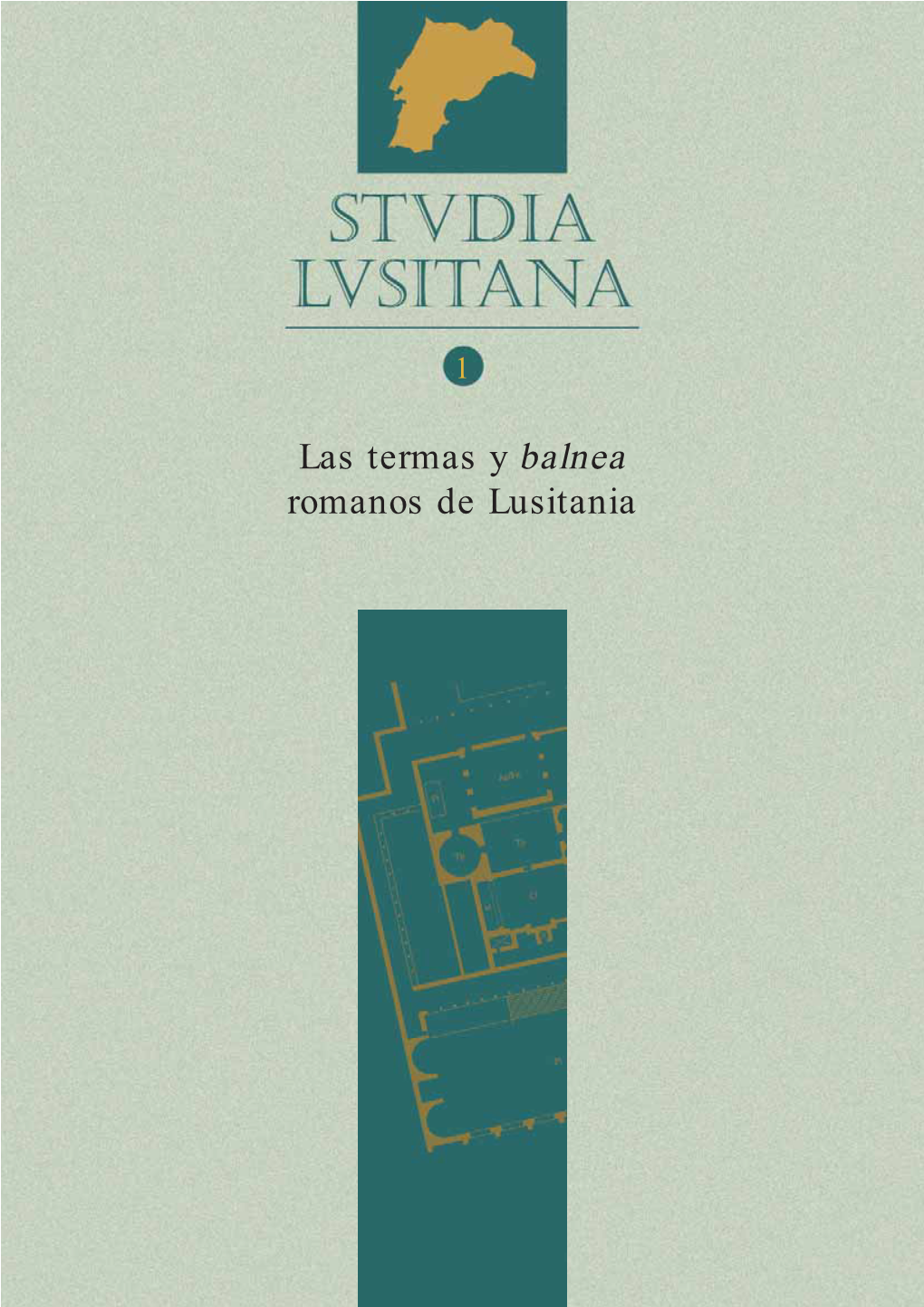
Load more
Recommended publications
-

Urban Transformations in the Late Antique West Materials, Agents, and Models
This volume is the fruit of a highly productive international research gathering academic and HVMANITAS SVPPLEMENTVM • ESTUDOS MONOGRÁFICOS professional (field- and museum) colleagues to discuss new results and approaches, recent ISSN: 2182-8814 finds and alternative theoretical assessments of the period of transition and transformation of classical towns in Late Antiquity. Experts from an array of modern countries attended and Apresentação: esta série destina-se a publicar estudos de fundo sobre um leque variado de presented to help compare and contrast critically archaeologies of diverse regions and to temas e perspetivas de abordagem (literatura, cultura, história antiga, arqueologia, história da debate the qualities of the archaeology and the current modes of study. While a number arte, filosofia, língua e linguística), mantendo embora como denominador comum os Estudos of papers inevitably focused on evidence available for both Spain and Portugal, we were Clássicos e sua projeção na Idade Média, Renascimento e receção na atualidade. delighted to have a spread of contributions that extended the picture to other territories 63 OBRA PUBLICADA in the Late Roman West and Mediterranean. The emphasis was very much on the images COM A COORDENAÇÃO presented by archaeology (rescue and research works, recent and past), but textual data CIENTÍFICA were also brought into play by various contributors. Breve nota curricular sobre os coordenadores do volume Urban Transformations André Carneiro is an assistant professor at the History Department of the University of Évora and an integrated researcher at CHAIA - Centre for Art History and Artistic Research of the University of Évora. He has worked on the themes of rural settlement and road network in Roman times in in the Late Antique West Alentejo and on the phenomena of transition to Late Antiquity. -

Kron Food Production Docx
Supplementary Material 8 FOOD PRODUCTION (Expanded Version) Geoffrey Kron INTRODUCTION Although it would be attractive to offer a survey of agriculture throughout the ancient Mediterranean, the Near East, and those regions of temperate Europe, which were eventually incorporated into the Roman empire, I intend to concentrate primarily upon the best attested and most productive farming regime, that of Augustan Italy, 1 which was broadly comparable in its high level of intensification and agronomic sophistication with that of Greece, Western Asia Minor, North Africa, Baetica and Eastern Tarraconensis. Within the highly urbanized and affluent heartland of the Roman empire, our sources and archaeological evidence present a coherent picture of market-oriented intensive mixed farming, viticulture, arboriculture and market gardening, comparable, and often superior, in its productivity and agronomic expertise to the best agricultural practice of England, the Low Countries, France (wine), and Northern Italy in the mid 19th century. Greco- Roman farmers supplied a large urban population equal to, if not significantly greater than, that of early 19th century Italy and Greece, with a diet rich, not just in cereals, but in meat, wine, olive oil, fish, condiments, fresh fruit and vegetables. Anthropometric evidence of mean heights, derived from skeletal remains, reveal that protein and calorie malnutrition, caused by an insufficient diet based overwhelmingly on cereals, was very acute throughout 18th and 19th century Western Europe, and drove the mean -

Tours Around the Algarve
BARLAVENTO BARLAVENTO Região de Turismo do Algarve SAGRES TOUR SAGRES SAGRES TOUR SAGRES The Algarve is the most westerly part of mainland Europe, the last harbouring place before entering the waters of the Atlantic, a region where cultures have mingled since time immemorial. Rotas & Caminhos do Algarve (Routes and Tours of the Algarve) aims to provide visitors with information to help them plan a stay full of powerful emotions, a passport to adventure, in which the magic of nature, excellent hospitality, the grandeur of the Algarve’s cultural heritage, but also those luxurious and cosmopolitan touches all come together. These will be tours which will lure you into different kinds of activity and adventure, on a challenge of discovery. The hundreds of beaches in the Algarve seduce people with their white sands and Atlantic waters, which sometimes surge in sheets of spray and sometimes break on the beaches in warm waves. These are places to relax during lively family holidays, places for high-energy sporting activity, or for quiet contemplation of romantic sunsets. Inland, there is unexplored countryside, with huge areas of nature reserves, where you can follow the majestic flight of eagles or the smooth gliding of the storks. Things that are always mentioned about the people of the Algarve are their hospitality and their prowess as story-tellers, that they are always ready to share experiences, and are open to CREDITS change and diversity. The simple sophistication of the cuisine, drawing inspiration from the sea and seasoned with herbs, still Property of the: Algarve Tourism Board; E-mail: [email protected]; Web: www.visitalgarve.pt; retains a Moorish flavour, in the same way as the traditional Head Office: Av. -

Prudentius, Poetry and Hispania
ORBIT-OnlineRepository ofBirkbeckInstitutionalTheses Enabling Open Access to Birkbeck’s Research Degree output Prudentius, Poetry and Hispania https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40038/ Version: Full Version Citation: Hershkowitz, Paula (2013) Prudentius, Poetry and Hispania. [Thesis] (Unpublished) c 2020 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copy- right law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit Guide Contact: email PRUDENTIUS, POETRY AND HISPANIA Paula Hershkowitz Department of History, Classics and Archaeology Birkbeck, University of London Submitted for the degree of Doctor of Philosophy The work presented in this thesis is my own ................................................................ Paula Hershkowitz 1 ABSTRACT The thesis focuses on the martyr poetry of Prudentius. It argues that we cannot fully understand his verses without contextualising the poet within his physical environment, in particular that of Hispania, his homeland. Although literary sources can provide information about Prudentius and his work, it is only by accessing evidence from the archaeological and visual record when studying his poetry that its purpose can be fully understood. Chapter I serves as an introduction to Prudentius. It examines the information he gives us about himself in his poetry and discusses the historical context and background of his work. Chapter II identifies the audience of Prudentius and proposes a role for him as villa-poet to the elite of Hispania. It questions the extent to which this audience were, during his lifetime, committed to the Christian religion. Chapter III analyses the martyr poems in detail, especially those located in Hispania. By examining the material evidence for martyr worship in the locations mentioned by Prudentius it assesses whether the cult of the martyrs played a significant role in the lives of the Spanish. -

The Late Roman Villae of Horta Da Torre and Monte De São Francisco and Their Rural Context (North Alentejo, Portalegre District, Portugal)
THE LATE ROMAN VILLAE OF HORTA DA TORRE AND MONTE DE SÃO FRANCISCO AND THEIR RURAL CONTEXT (NORTH ALENTEJO, PORTALEGRE DISTRICT, PORTUGAL) Jesús García Sánchez Instituto de Arqueología, Mérida. CSIC-Junta de Extremadura André Carneiro Universidade de Évora Rogier A.A. Kalkers Sapienza Università di Roma Tesse D. Stek Royal Netherlands Institute in Rome RESUMEN / ABSTRACT Resumen: La investigación en las villae ilustra la con- Abstract: The development of large, Roman-style solidación del control administrativo y económico de villae have been seen as powerful illustrations of the territorios marginales y al mismo tiempo, presenta in- consolidation of Roman administrative and economic teresantes contextos para comprender el colapso del control, even in supposed backwater territories in far- control romano sobre el territorio y la aparición de flung areas of the Roman Empire. Their demise, realidades sociales alternativas. Desde 2018 hemos co- moreover, sheds light on the collapse of Roman con- menzado un nuevo de proyecto de investigación sobre trol and the appearance of new social realities. In this el desarrollo del Alto Alentejo desde la conquista ro- paper, we approach these research questions from the mana hasta el bajo imperio, en este caso presentamos point of view of a new landscape archaeology project algunas preguntas de investigación y resultados preli- launched in 2018, researching North Alentejo (Portu- minares relacionados con las villae de este último pe- gal) from the Roman conquest to the Late Roman Em- riodo. Nuestro trabajo comprende el uso de métodos pire. Our research, still work in progress, deploys no-invasivos como prospección artefactual, reconstruc- non-destructive methods such as archaeological sur- ción fotogramétrica del paisaje, prospección geofísica vey, landscape photogrammetric reconstruction, mediante georradar y también diversas campañas de ground penetrating radar (GPR) surveys and several excavación. -

Villas, Taxes and Trade in Fourth Century Hispania Kim Bowes
VILLAS, TAXES AND TRADE IN FOURTH CENTURY HISPANIA Kim Bowes Abstract Many current models of the Roman economy are predicated on a bleak Late Antiquity, including Hopkins’ “taxes and trade” model. These models have yet to reckon with an uptick in economic matrices in the early 4th. This article addresses one piece of this puzzle, namely, expansion of villa con- struction in Hispania. The articles argues that this expansion was tied to increased imperial presence and intensified taxation, and produced a band of social opportunism of which villas are the detritus. Introduction Most recent models for the Roman economy would predict, and are in many cases predicated around, a bleak Late Antiquity.1 For K. Hopkins’s taxes and trade model, the integrated Roman world-system was frag- mented by the debasement of silver coinage in the 3rd c.2 Debasement led to taxes in kind, which in turn curtailed the free-flow of money, sti- fled long-distance trade, and fragmented once integrated markets into regional economies. For more current scholarship interested in the prob- lem of Roman growth (the so-called maximalists), the troubles of the 3rd c. were also irrecoverable. The allegedly integrated, largely free markets of the ‘High Empire’ were destroyed by the ‘big state’ of Diocletian and Con- stantine, and high taxes; the high levels of monetisation and credit that encouraged trade and production ended with the various debasements of the Severans. Any economic integration was likewise destroyed by infla- tion and replaced by fragmented, regional economies, while presumed demographic collapse in the 3rd c. -

The Archaeology of Roman Surveillance in the Central Alentejo, Portugal
THE ARCHAEOLOGY OF ROMAN SURVEILLANCE IN THE CENTRAL ALENTEJO, PORTUGAL CALIFORNIA CLASSICAL STUDIES NUMBER 5 Editorial Board Chair: Donald Mastronarde Editorial Board: Alessandro Barchiesi, Todd Hickey, Emily Mackil, Richard Martin, Robert Morstein-Marx, J. Theodore Peña, Kim Shelton California Classical Studies publishes peer-reviewed long-form scholarship with online open access and print-on-demand availability. The primary aim of the series is to disseminate basic research (editing and analysis of primary materials both textual and physical), data-heavy re- search, and highly specialized research of the kind that is either hard to place with the leading publishers in Classics or extremely expensive for libraries and individuals when produced by a leading academic publisher. In addition to promoting archaeological publications, papyrolog- ical and epigraphic studies, technical textual studies, and the like, the series will also produce selected titles of a more general profile. The startup phase of this project (2013–2017) is supported by a grant from the Andrew W. Mellon Foundation. Also in the series: Number 1: Leslie Kurke, The Traffic in Praise: Pindar and the Poetics of Social Economy, 2013 Number 2: Edward Courtney, A Commentary on the Satires of Juvenal, 2013 Number 3: Mark Griffith, Greek Satyr Play: Five Studies, 2015 Number 4: Mirjam Kotwick, Alexander of Aphrodisias and the Text of Aristotle’s Meta- physics, 2016 THE ARCHAEOLOGY OF ROMAN SURVEILLANCE IN THE CENTRAL ALENTEJO, PORTUGAL Joey Williams CALIFORNIA CLASSICAL STUDIES Berkeley, California © 2017 by Joey Williams. California Classical Studies c/o Department of Classics University of California Berkeley, California 94720–2520 USA http://calclassicalstudies.org email: [email protected] ISBN 9781939926081 Library of Congress Control Number: 2016963103 CONTENTS Acknowledgments ix List of Figures and Illustrations xi 1. -

Navegação E Portos No Algarve Romano.Pdf
SEPARATA Navegação e Portos no Algarve Romano Vasco Gil Mantas 25 - 51 Navegação e Portos no Algarve Romano Vasco Gil Mantas Navegação e Portos no Algarve Romano Vasco Gil Mantas - Professor Auxiliar Aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra A região algarvia, detentora de uma história marítima quase todos os aspectos, permanece a de Lehmann- prestigiosa, é merecedora de atenção e de estudo Hartleben, publicada no primeiro quartel do século sistemático por parte dos investigadores1, tanto mais passado (Lehmann-Hartleben 1923), a qual pode ser que a maioria das actividades relacionadas com o mar, completada proveitosamente com o trabalho de A. de outrora marca inconfundível da identidade de uma parte Grauw, útil quanto às referências de autores antigos significativa da sua população, está reduzida a pouco e abrangendo outros mares (Grauw 2014). Como mais que uma memória (Galvão 1948: 113-131; Souto seria de esperar, para as regiões atlânticas do Império 2003: 231-235). Aqui, como em todo o litoral, a lenta Romano a situação não difere, apesar de valiosos evolução da arqueologia portuguesa e das actividades trabalhos monográficos e de várias tentativas de subaquáticas relacionadas determinou que o estudo síntese, passavelmente regionalistas (Ochoa 2003). O da navegação e dos portos na Antiguidade romana, mesmo desfasamento se verifica quanto ao registo dos permanecesse como mare incognitum, ou quase. O naufrágios antigos nestas duas áreas (Randsborg 1991: acumular de dados sobre as produções anfóricas no 123-126; Parker 1992: 9-15), cujos valores devem, território português acabou por obrigar a considerar todavia, ser considerados com alguma flexibilidade, as imprescindíveis actividades marítimas associadas, como vão comprovando achados recentes na costa no âmbito de uma abordagem coerente da arqueologia portuguesa (Alves 1988-1989: 109-185; Bombico da economia romana, sobretudo da época imperial, 2008; Morais 2013: 309-331). -

From Localism and Regionalism to Nationalism, in the Work of Estácio Da Veiga
Momigliano, A. 1966. Studies in Historiography. London: Weidenfeld and Nicholson. — 1990. The Classical Foundations of Modern Historiography. Berkeley, CA: University of California Press. Murray, T. 1990. The History, Philosophy and Sociology of Archaeology: the Case of the Ancient Monuments Protection Act (1882). In V. Pinsky and A. Wylie (eds) Critical Directions in Contemporary Archaeology, pp. 55–67. Cambridge: Cambridge University Press. Murray, T. and C. Evans. In press. Reader in the History of Archaeology. Oxford: Oxford University Press. Piggott, S. 1976. Ruins in a Landscape. Edinburgh: Edinburgh University Press. Schnapp, A. 1997. The Discovery of the Past. London: British Museum Press. Sweet, R. 2004. Antiquaries: the Discovery of the Past in Eighteenth Century Britain. London: Hambledon and London. In Search of Lost Time: From Localism and Regionalism to Nationalism, in the Work of Estácio Da Veiga Ana Cristina Martins Centre for Archaeology, University of Lisbon (Uniarq) ([email protected]) “…Only when the Peninsula is able to display the antiquities of its territory, can the most important problems related with human palaeontology and ethnography, be solved…” (Veiga, in Cardoso 2007: 446) Introduction S. F. M. Estácio da Veiga (1828–1891) was born in the Algarve region of Portugal, into a wealthy and aristocratic family. While he dedicated his life to the multidisciplinary study of the Algarve, it is his particular interest in the region’s archaeology that is the subject of the following paper. Although his work can be regarded as pioneering for Portugal, it was the result of many practices in archaeology that Veiga himself often condemned and sought to transcend. -

The Case of Quinta De Marim (Olhão, Algarve, Portugal)
About the Oldest Known Christian Buildings in the Extreme South of Lusitania: The Case of Quinta De Marim (Olhão, Algarve, Portugal) Carlos Pereira (UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) Archaeopress Publishing Ltd Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 228 4 (e-Pdf) © Archaeopress and C Pereira 2015 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. Contents List of Figures ............................................................................................................................. ii Abstract ..................................................................................................................................... iii Resumo ..................................................................................................................................... iii Introduction and background ..................................................................................................... 1 The problem ............................................................................................................................... 3 Continuation of Roman cult or first cult of martyrs? ................................................................... 6 Thoughts ................................................................................................................................. -

AMMAIA I: the SURVEY a Romano-Lusitanian Townscape Revealed ARCHAEOLOGICAL REPORTS GHENT UNIVERSITY 8 Official Abbreviation: ARGU
CRISTINA CORSI & FRANK VERMEULEN (eds.) AMMAIA I: THE SURVEY A Romano-Lusitanian Townscape Revealed ARCHAEOLOGICAL REPORTS GHENT UNIVERSITY 8 Official abbreviation: ARGU This new series is the successor of the Dissertationes Archaeologicae Gandenses, edited at Ghent University from 1953 to 1984 (XXII volumes) Published by Academia Press Eekhout 2 B-9000 Ghent, Belgium [email protected] www.academiapress.be In co-operation with Ghent University Departement of Archaeology and Ancient History of Europe Blandijnberg 2 B-9000 Ghent, Belgium Academia Press is part of J. Story-Scientia P. Van Duyseplein 8 B- 9000 Ghent [email protected] www.story.be In the framework of the projects: FP7 Marie Curie/People IAPP 2008, Radio-Past GA 230679 FCOMP-01-0124-FEDER-010492 This volume has been published with the contribution of: Cristina Corsi & Frank Vermeulen (eds) Ammaia I: The survey. A Romano-Lusitanian Townscape Revealed Ghent, Academia Press, 2012, VI + 192 p. ISBN 978 90 382 1957 8 D/2012/4804/269 U 1816 All rights reserved. No part of the contents of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now know or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. CONTENTS PART I CONTEXT E The forum integrated survey 91 J. Verhegge I. 1 Introduction: surveying a deserted Roman town 1 F Extramural magnetic survey 105 C. Corsi, F. Vermeulen C. Meyer, R. Plesničar, D. Pilz I. 2 History of archaeological research 7 G Swinging Ammaia. -

October 2017Newsletter
ALGARVE HISTORY ASSOCIATION NEWSLETTER OCTOBER 2017 OCTOBER In a surprise move this summer, Lynne agreed to take part PLEASE NOTE NEW VENUE in TAVIRA AND as an actress in the filming of Diesel Maiden. This short OUR RETURN TO THE MUNICIPAL film (about 12 minutes) is based on the eponymous poem LIBRARY in LAGOA written by Carolyn Kain, and is also directed by Carolyn. Its story is a plea for the Algarve railway to become electrified, and the reason is that the diesel motors of the FRIDAY 6 at 18h00 Dixie Kings at Tavira Garden trains pollute the atmosphere. The film features Tickets €10, tapas €5 Ana 914 491 644 astonishing aerial drone photography by Miguel Cosme and also a number of amateur actors and actresses with Carolyn MONDAY 9 at 18h00 Clube de Tavira " and ´s poem read as a voice over. If you love the Algarve and TUESDAY 24 at 18h0o Municipal Library Lagoa want to see a new view from the sky, and to hear Carolyn´s History of the Algarve Railway and film Diesel heartfelt plea against pollution, Diesel Maiden is a must Maiden see.The film is a short, and to make up the time, Peter has with Peter Kingdon Booker and Carolyn Kain agreed to speak for a short time about the history of the railway in the Algarve. When was the line to Lisbon originally opened? How long did it take to build the SUNDAY 29 at 16h00 Quintinha da Música Algarve branch? Who financed the construction? How Music by R Schumann, Clara Schumann, did the Algarve railway connect with its sister branch in Brahms, Bernstein, Fauré, Ravel and Satie Spain? Peter will attempt to put the history of the Algarve branch line into perspective.