La Leyenda Evangelica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XII - VOLUMEN XII ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MCMXX fr fr Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA BENEDICTI PP. XV CONSTITUTIO APOSTOLICA AGRENSIS ET PURUENSIS ERECTIO PRAELATURAE NULLIUS BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Ecclesiae universae regimen, Nobis ex alto commissum, onus Nobis imponit diligentissime curandi ut in orbe catholico circumscriptionum ecclesiasticarum numerus, ceu occasio vel necessitas postulat, augeatur, ut, coarctatis dioecesum finibus ac proinde minuto fidelium grege sin gulis Pastoribus credito, Praesules ipsi munus sibi commissum facilius ac salubrius exercere possint. Quum autem apprime constet dioecesim Amazonensem in Brasi liana Republica latissime patere, viisque quam maxime deficere, prae sertim in occidentali parte, in provinciis scilicet, quae Alto Aere et Alto Purus vocantur, ubi fideles commixti saepe saepius cum indigenis infidelibus vivunt et spiritualibus subsidiis, quibus christiana vita alitur et sustentatur, ferme ex integro carent; Nos tantae necessitati subve niendum duximus. Ideoque, collatis consiliis cum dilectis filiis Nostris S. R. E. Car dinalibus S. Congregationi Consistoriali praepositis, omnibusque mature perpensis, partem territorii dictae dioecesis Amazonensis, quod prae dictas provincias Alto Aere et Alto Purus complectitur, ab eadem dioe cesi distrahere et in Praelaturam Nullius erigere statuimus. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Quamobrem, potestate -

History of the French Notarial System
HISTORY OF THE FRENCH NOTARIAL SYSTEM. In France every attempt to transfer any right or title to real property brings the parties into contact with a public function- ary who has no counterpart in the federal or state officialdom of this country. His title is "NOTARY." He has a professional and social standing all his own. His dignity is derived from his appointment by the President of the French Republic; his in- tegrity is assured by ample bond given for the faithful perform- ance of his duties; and the respect and esteem of his fellow- citizens arise from the fact that he plays an important role in almost every phase of the life of individuals from the cradle to the grave. To conceive even a most general idea of his office by using parallels in our own institutions one must group all or some part of the duties and functions of the old-time family lawyer, the former conveyancer or scribe whose vocation was that of draw- ing up legal instruments and passing upon titles to real property before the days of title and trust companies, recorders or regis- trars of deeds and mortgages, registrars of wills, or surrogates, notaries public, masters in chancery, commissioners of deeds, in- vestment agents, collectors of rents and other income, masters in partition, arbitrators, guardians, administrators, custodians of vital statistics, depositaries of public records, court clerks and other officials connected with the daily routine of men's affairs too numerous to be detailed here. The office of Notary is older than any other now connected with administration or jurisprudence in France. -

Name, a Novel
NAME, A NOVEL toadex hobogrammathon /ubu editions 2004 Name, A Novel Toadex Hobogrammathon Cover Ilustration: “Psycles”, Excerpts from The Bikeriders, Danny Lyon' book about the Chicago Outlaws motorcycle club. Printed in Aspen 4: The McLuhan Issue. Thefull text can be accessed in UbuWeb’s Aspen archive: ubu.com/aspen. /ubueditions ubu.com Series Editor: Brian Kim Stefans ©2004 /ubueditions NAME, A NOVEL toadex hobogrammathon /ubueditions 2004 name, a novel toadex hobogrammathon ade Foreskin stepped off the plank. The smell of turbid waters struck him, as though fro afar, and he thought of Spain, medallions, and cork. How long had it been, sussing reader, since J he had been in Spain with all those corkoid Spanish medallions, granted him by Generalissimo Hieronimo Susstro? Thirty, thirty-three years? Or maybe eighty-seven? Anyhow, as he slipped a whip clap down, he thought he might greet REVERSE BLOOD NUT 1, if only he could clear a wasp. And the plank was homely. After greeting a flock of fried antlers at the shevroad tuesday plied canticle massacre with a flash of blessed venom, he had been inter- viewed, but briefly, by the skinny wench of a woman. But now he was in Rio, fresh of a plank and trying to catch some asscheeks before heading on to Remorse. I first came in the twilight of the Soviet. Swigging some muck, and lampreys, like a bad dram in a Soviet plezhvadya dish, licking an anagram off my hands so the ——— woundn’t foust a stiff trinket up me. So that the Soviets would find out. -

On the Way: a Poetics of Roman Transportation
On the Way: a Poetics of Roman Transportation by Jared McCabe Hudson A dissertation in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ellen Oliensis, chair Professor Maurizio Bettini Professor Dylan Sailor Professor Carlos Noreña Spring 2013 On the Way: a Poetics of Roman Transportation © 2013 by Jared McCabe Hudson Abstract On the Way: a Poetics of Roman Transportation By Jared McCabe Hudson Doctor of Philosophy in Classics University of California, Berkeley Professor Ellen Oliensis, Chair The first chapter examines the role played by the litter (lectica) and sedan chair (sella) in Roman literature and culture. The portrait of the wealthy freedman, lounging in his deluxe octaphoros (litter carried by eight imported slaves), is one which appears repeatedly, taking shape in the late Republic and reaching a climax of frequency in the satires of Juvenal and the epigrams of Martial, in the late first century CE. While by this stage the conveyance undeniably functions as a satirical symbol, the origins and constructedness of its role as such have been surprisingly under-examined by modern scholars. In order to excavate the litter’s developing identity, I first unravel Roman accounts of the vehicle’s origins. The lectica was repeatedly framed by Roman authors such as Cicero as an exotic import from the near east (Bithynia, in particular), only available to Romans upon their exposure, through the process of imperial expansion, to eastern softness. However, such a projection involved carefully distinguishing this “decadent” litter from already existing, sanctioned litter use: thus the lectica also encompasses a category closer to our “stretcher.” Indeed, the litter’s status as a newfangled import is belied by coexisting narratives of republican-era patriarchs riding in the lectica, usually because of injury, old age, or disability. -

The Jesuits : Their Constitution and Teaching ; an Historical Sketch
" : ~~] I- Coforobm ZBrnbetsttp LIBRARY ESS && k&ttQaftj&m *& <\ szg/st This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned or renewed at or before that time a fine of five cents a day will be incurred. THE JESUITS: THEIE CONSTITUTION AND TEACHING. %\\ pstorintl §>hk\, By W. C. CARTWRIGHT, M.P. LONDON: JOHN MUIUtAY, ALBEMARLE STKEET. 1876. The right oj Translation is reterved PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, STAMFORD STREKT AND CHARIKG CROSS. TO EAWDON BROWN, Tl his Volume is Inscribed, IN GRATEFUL RECOLLECTION OF MUCH KINDNESS RECEIVED, AND OF MANY PLEASANT HOURS ENJOYED IN CASA DELLA VIDA, BY THE AUTHOR. 65645 a2 PREFACE. This Volume is in substance a republication of two articles, that appeared in No. 274 and No. 275 of the ' Quarterly Eeview,' with some additions and corrections. The additions are in the first section, which treats of the Constitution of the Society of Jesus. They consist of historical matter calculated to illustrate more amply this branch of the subject. The corrections are in both sections —the most important one, however, being in the second, which relates to points of Doctrine. In reference to these corrections the Author would say a few words of general explanation. On appearance in the 'Quarterly Eeview,' the articles were fortunate enough to attract the attention of a well-known Koman Catholic periodical, the 'Month.' They were subjected to incisive criticisms in a series of papers in its pages, which have been ascribed to a competent master of the matter. These have been issued in a reprint, prefaced by observations, complaining that no notice had been taken by the present writer of the strictures passed on his state- ments, and charging him, on ground of this silence, with want of candour. -

Catholic Encyclopedia (1913)/Ecclesiastical History 1 Catholic Encyclopedia (1913)/Ecclesiastical History
Catholic Encyclopedia (1913)/Ecclesiastical History 1 Catholic Encyclopedia (1913)/Ecclesiastical History ←Johann Baptist von Hirscher Catholic Encyclopedia (1913), Volume Melchior Hittorp→ 7 Ecclesiastical History by Johann Peter Kirsch I. NATURE AND OFFICE Ecclesiastical history is the scientific investigation and the methodical description of the temporal development of the Church considered as an institution founded by Jesus Christ and guided by the Holy Ghost for the salvation of mankind. In a general way the subject matter of history is everything that suffers change owing to its existence in time and space; more particularly, however, it is the genetical or natural development of facts, events, situations, that history contemplates. The principal subject of history is man, since the external changes in his life affect closely his intellectual interests. Objectively speaking, history is the genetical development of the human mind and of human life itself in its various aspects, as it comes before us in series of facts, whether these pertain to individuals, or to the whole human race, or to any of its various groups. Viewed subjectively, history is the apperception and description of this development, and, in the scientific sense, the comprehension of the same set forth in a methodical and systematic manner. The history of mankind may have as many divisions as human life has aspects or sides. Its noblest form is the history of religion, as it developed in the past among the different groups of the human race. Reason shows that there can be only one true religion, based on the true knowledge and the proper worship of the one God. -

Montaigne's Essays
Montaigne's Essays Return to Renascence Editions Montaigne's Essays MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE (1533-1592) Translation by John Florio (1553-1625) Book I. | Book II. | Book III. Note on the e-text: this Renascence Editions text was provided by Professor Emeritus Ben R. Schneider, Lawrence University, Wisconsin. It is in the public domain. "Florio's Translation of Montaigne's Essays was first published in 1603. In 'The World's Classics' the first volume was published in 1904, and reprinted in 1910 and 1924." Additional material was supplied by R.S. Bear from the Everyman's Library edition of 1910. Content unique to this presentation is copyright © 1999 The University of Oregon. For nonprofit and educational uses only. Send comments and corrections to the Publisher, rbear [at]uoregon.edu. CONTENTS THE FIRST BOOKE Florio's Preface To the curteous Reader Dedicatory Poems The Author to the Reader I. By divers Meanes men come unto a like End II. Of Sadnesse or Sorrowe III. Our Affections are transported beyond our selves http://www.uoregon.edu/~rbear/montaigne/index.htm (1 of 18)4/10/2005 3:15:19 AM Montaigne's Essays How the Soule dischargeth her Passions upon false objects, when IV. xx the true faile it Whether the Captaine of a Place Besieged ought to sallie forth to V. Parlie VI. That the Houre of Parlies is dangerous VII. That our Intention judgeth our Actions VIII. Of Idlenesse IX. Of Lyers X. Of Readie or Slow Speech XI. Of Prognostications Xll. Of Constancie XIII. Of Ceremonies in the enterview of Kings Men are punished by too-much opiniating themselves in a place XIV. -
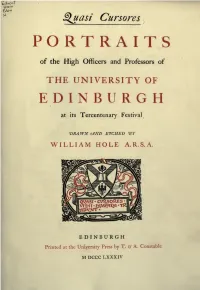
Portraits of the High Officers and Professors of the University Of
Quasi Cursores PORTRAITS of the High Officers and Professors of THE UNIVERSITY OF EDINBURGH at its Tercentenary Festival <DRA WN oAND ETCHED <BY WILLIAM HOLE A.R.S.A, EDINBURGH Constable Printed at the University Press by T. & A. M DCCC LXXXIV H E year that is closing while this volume is being completed has been marked by a memorable assemblage at Edinburgh. The University in the month of April celebrated the Tercentenary of its foundation by a festival which was attended by men the most eminent in Literature, in Science, and in Art from every quarter of the world. In time to come, when the vivid impression of this great event has passed away, and the recollection has become a tradition, men may ask, Who were they at whose invitation these illustrious persons came to accept hospitality in the ancient capital of Scotland? This volume will answer the question. The portraits now published will have an interest not only for the five thousand Graduates and three thousand Students of the present : when the men who are thus commemorated have passed the torch to other hands, and when the University of Edinburgh shall come to celebrate its Fourth Centenary, we are bold to believe that its members will still look with sympathy at its and gratitude on a pictured record of the teachers who Third Centenary were upholding the honour and traditions of an ancient School. One deep shadow comes over the pleasure of issuing this volume. While these sheets were passing through the press, he who for sixteen years presided over the Senatus of the University at whose bidding the great assemblage was gathered together has passed from the scene. -

By a Thesis Submitted to the Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, Canada, in Partial Fulfillment of the Requirem
FINANCE OFFICER IN THE SYRO-MALABAR MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH by Matthew CHANGANKARY A thesis submitted to the Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, Canada, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Canon Law Ottawa, Canada Saint Paul University 2012 © Matthew Changankary, Ottawa, Canada, 2012 ABSTRACT The promulgation of the CCEO and the elevation of the Syro-Malabar Church sui iuris to the status of a major archiepiscopal Church, on 16 December 1992, are important milestones in the recent history of the Church. The new status of the Syro- Malabar Church necessitated a revised system of administration of its temporal goods. Previously the administration of ecclesiastical goods of the Syro-Malabar Church was ruled predominantly by the motu proprios Postquam apostolicis litteris, Cleri sanctitati, and customary law both at the eparchial and parish levels. In the present situation a new ecclesiastical office, that of the finance officer of the major archiepiscopal Church, was created. The thesis presents the office of finance officer and examines critically the canonical aspects of his/her status and duties. It analyzes the canons contained in CCEO related to temporal goods, as well as other universal and particular ecclesiastical norms. In particular, the sources include various synodal decrees, eparchial/diocesan statutes of the Syro-Malabar Church, and relevant particular laws of the respective major archiepiscopal Churches. Pertinent Indian civil laws are also considered in the context of the functions of the finance officer. The thesis provides a historical perspective of the financial administration of the Syro-Malabar Church, and then continues to situate the office of the finance officer in the organizational structure of the financial administration of the Syro-Malabar Church. -

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XXVII - SERIES II - VOL. II ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DGGCG • XXXV An. et vol. XXVII 24 Ianuarii 1935 (Ser. II, v. II) - Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XI EPISTOLA AD R. P. D. PETRUM GERLIER, EPISCOPUM TARBIENSEM ET LAPURDENSEM, DE SUPPLICATIONIBUS LAPURDÏ INSTITUENDIS AD EXITUM ANNI IUBI LARIS. PIUS PP. XI Venerabilis frater, salutem et apostolicam bened.ictio.nem.— Quod tam alacri volentique animo amplexus es, susceptum a dilectis filiis nostris consilium, Francisco nempe S. B. E.-Card. Bourne— quem recens vita functum comploramus — ac Ioanne S. B. E. Card. Verdier, Archiepiscopo Parisiensi* celebrandi scilicet Lapurdi, proximo mense Aprili, ad prodigiàle Immaculatae Virginis specus, publicas in triduum supplicationes, ita quidem ut per tres eas dies noctesque, quibus propagatum ad universum catholicum orbem humanae Bedemptionis Iubilaeum explebitur, Eucha ristica Sacrificia perpetuo inibi continenterque agantur, id profecto conti neri non possumus quin summopere dilaudemus. Siquidem quo aptiore modo, quo digniore potest finis saecularibus hisce sollemnibus ac veluti corona imponi? Si enim tot tantaque sunt1} quae a sacratissimo Bedempto- ris nostri opere profluunt beneficia, at divina Eucharistia, mirabile illud christianae vitae quasi centrum ac ratio maxima, itemque per eam in cruento modo perennatum Calvariae Sacrificium, eiusmodi munera sunt, ut non solum maius quidquam humana cogitatione effîngi non possit, sed infinitam etiam ipsius Dei videantur explevisse potentiam, exhausisse misericordiam. Ad Augustum igitur Altaris Sacramentum, undeviginti a tanto accepto beneficio elapsis saeculis, mentem convertant pietatemque intendant 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale christiani omnes; per profluentes ex eo gratiae rivos labes eluant, com missa expient, ac suas, quibus tantopere premuntur, angustias aegritu- dinesque ei concredant ac confidant, qui unus potest eas lenire, relevare et ad caelestia erigere. -

MISCELLANEOUS PAPERS Papers
MISCELLANEOUS PAPERS Papers Bound Volume BX 830 1962 A127 pt. 1 Box #12 Miscellaneous Papers (MSCP) ID # Date Title Ö 07.02.60 Quaestiones Commissionibus Praeparatoriis Concilii Oecumenici Vaticani II Positae see: Ö PSCH-2 --.--.60 Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur Bound Volume BX 830 1962 A127 pt. 2 Box #12 Miscellaneous Papers (MSCP) ID # Date Title Ö MSCP-1 10.11.62 Calendarium Mensis Octobris A. MCMLXII Ö MSCP-2 --.--.62 Calendarium Mensis Novembris A. MCMLXII Ö MSCP-3 [undated] Suffragatio Propositionum Schematis “De (1964?) Religiosis” quod nunc inscribitur De Accommodata Renovatione Vitae Religiosae. Ö Ö MSCP-4 09.--.64 Kalendarium Suffragationum Capitis Terti Schematis Constitutionis “De Ecclesia” Ö Ö MSCP-5 [undated] Kalendarium Suffragationum Schematis Decreti “De Apostolatu Laicorum” see: Ö EH-MSC-1 09.26.64 The Secretariat for Non-Christianis [sic.]: Information for the Most Reverend Conciliar Fathers Ö Ö MSCP-6 12.28.63 Normae circa Operama Peritis Praestandam (2 copies) (also in BX830 1962 A114 pt. 2) Miscellaneous papers (Box #12) 2 BV #1 ID # Date Title (Ö) Ö MSCP-7 11.15.63 Relatio quam, in Conventu Em.rum Cardinalium Consilii Praesidentiae Commissionis de Negotiis Concilii Coordinandis et Moderatorum Coram SS. D. N. Paulo Pp. VI in Aedibus Vaticani Habito die 15 Novembris 1963, Legit E.mus Card. Iacobus Lercaro Moderator; quaeque Adprobata, ex Voto Patrum, Patribus Omnibus Communicatur (also in BX830 1962 A114 pt. 2) Ö --.--.62 Elenchus Patrum Qui Partem Habuerunt -
Proquest Dissertations
ST. THOMAS AQUINAS' MYSTICAL INTERPRETATION OF THE FOURTH GOSPEL IN THE LECTURA SUPER IOANNEM By Kevin Frederick Vaughan A Thesis submitted to the Faculty of Theology, St. Michael's College and the Department of Theology of the Toronto School of Theology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Theology Awarded by the University of St. Michael's College Toronto 2009 © Kevin F. Vaughan Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-53124-2 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-53124-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nntemet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation.