Sección Bibliográfica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Biografia De Antonio Escohotado
Biblioteca Letras Psicoactivas es un proyecto editorial de reciente creación que publica libros con información objetiva sobre todo tipo de drogas, fármacos y sustancias psicoactivas. Para más información, pueden visitar su página web (http://www.letras-psicoactivas.es) Antonio Escohotado: filósofo, escritor y psiconauta Autor: J. C. Ruiz Franco Este artículo fue publicado originalmente en la revista Cannabis Magazine (http://www.cannabismagazine.es) Puede distribuirse, reproducirse y copiarse en cualquier medio, total o parcialmente, siempre que se cite la fuente, el autor y la dirección de Biblioteca Letras Psicoactivas (http://www.letras-psicoactivas.es) No hay duda de que el nombre de Antonio Escohotado Espinosa resulta familiar a todos los lectores, ya que es uno de los autores más importantes de la actualidad, no sólo por la relevancia de sus obras, sino también por la amplia variedad de los temas que trata. Para los drogófilos es, sobre todo, el autor de Historia de las drogas y la celebridad que, en sus artículos y apariciones en los medios de comunicación, defiende la ‘normalización’ de las sustancias psicoactivas (devolverles su estatus de cosas normales en el mundo en que vivimos); no tanto la ‘legalización’, que en cierto modo implicaría reconocer su condición de objetos prohibidos, una situación a todas luces anormal. Un filósofo de nuestro tiempo Escohotado está incluido en el diccionario de pensadores del siglo XX. Políticamente se define como liberal, en la línea de David Hume y Thomas Jefferson. No entra en la dicotomía izquierda-derecha, sino que le interesa más el debate entre libertad-autoritarismo; toma partido por el primer término y rechaza toda versión del segundo, sin importar su procedencia. -

State of Hawaii 2004 Treatment Needs Assessment
StateState ofof HawaiiHawaii 20042004 TreatmentTreatment NeedsNeeds AssessmentAssessment State of Hawaii Department of Health Alcohol and Drug Abuse Division State of Hawaii 2004 Treatment Needs Assessment Department of Health Alcohol and Drug Abuse Division 2007 Page 1 Acknowledgement This report would not have been possible without the efforts and patience of a great many people. While the list is far too long to present here, most notable are Ms. Elaine Wilson, former Director of the Alcohol and Drug Abuse Division (ADAD) who had the vision to realize that the Division not only required a new assessment of treatment needs but also that there was a need for perspective in this report and a need to place the treatment needs of Hawaii’s residents in a context both temporally and nationally. Her successor, Mr. Keith Yamamoto carried that vision into this report and his unswerving support for the project and his limitless patience in its production are appreciated. Ms. Virginia J. Jackson (VJ) was the glue that held all of this together and will hopefully be one of the prime beneficiaries of the product as she helps the Division move ahead with its planning and implementation. Dr. Victor Yee provided the fidelity check point questioning and examining the details of the report to assure that what was promised was delivered. Closer to the report, my wife, Sandie provided a great deal of the editing of the report and along with Dr. Jin Young Choi created the envelope of assurance around the data and their explanation and the conclusions that emerged. Finally, the people of the State, at least the 5050 who responded to the survey in 2004 made this all possible and it is to them that I extend my most warm Aloha and the hope that this report will in some way make their lives better. -

Alternativas Políticas Del Humanismo, Hoy *
ALTERNATIVAS POLÍTICAS DEL HUMANISMO, HOY * SUMARIO Introducción.-—1. El mundo actual, consecuencia de cambios revolucio- narios.—2. El tema del hombre en el proceso revolucionario actual.— 3. El proceso histórico del humanismo y su posible vigencia.—4. La crítica del humanismo desde el marxismo.—5. La crítica del marxismo, desde el humanismo.—6. La otra opción: humanismo cristiano e inte- grador. INTRODUCCIÓN No hay razón para eludir una confesión previa, que resulte clarificadora. Esta conferencia va a ser profundamente política. No, naturalmente, al ser- vicio de una política concreta o coyuntural, en apoyo de algún grupo o ten- dencia determinada. Pero sí en cuanto a su contenido y á sus conclusiones teóricas más generales. No podría ser de otra manera. El tema del hombre, sin más adjetivos calificadores, es siempre un tema político, en alguna me- dida, en cuanto sea contemplado en su acción histórica (temporal) o en su contexto de convivencia con los demás hombres (social). Es decir, en su dia- cronía o en su espacialidad. Y ello es así porque, visto desde cualquiera de ambos parámetros (agente de hechos, creador de instituciones, elaborador de producción, etc.), su naturaleza resulta radicalmente política por ser a la vez convivencial y activa, productora. Y en esta conferencia el tema es el hombre, a través de esa ideología (aceptemos, de momento, este término qui- (*) Texto de la lección magistral pronunciada en la inauguración del curso acadé- mico 1976-1977, en el Colegio Mayor Universitario «losé Antonio», de Madrid, el día 11 de noviembre de 1976. 83 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VAL tándole toda connotación marxista) que ha llegado hasta nuestros días bajo la denominación de «humanismo». -
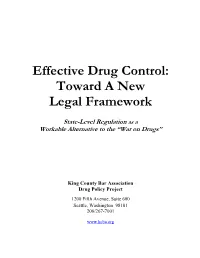
Effective Drug Control: Toward a New Legal Framework
Effective Drug Control: Toward A New Legal Framework State-Level Regulation as a Workable Alternative to the “War on Drugs” King County Bar Association Drug Policy Project 1200 Fifth Avenue, Suite 600 Seattle, Washington 98101 206/267-7001 www.kcba.org © Copyright 2005 King County Bar Association TABLE OF CONTENTS RESOLUTION – STATE REGULATION AND CONTROL OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES…………… ix INTRODUCTION………………………………………………………. 1 PART I DRUGS AND THE DRUG LAWS: HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXTS A NATURAL PROPENSITY……………………………….…....................... 7 PROHIBITIONS OF THE PAST…………………………….……………… 8 GROUNDWORK FOR DRUG PROHIBITION IN AMERICA………….. 9 The 19th Century: A Rudimentary Pharmacopoeia The Puritan and the Progressive: Confluence of Cultural Strains Patterns of Drug Prohibition and Race LEGISLATIVE BEGINNINGS IN THE STATES……….………..………14 THE FIRST FEDERAL DRUG LAWS….………………………………….15 The Pure Food and Drug Act Opium and U.S. Occupation of the Philippines Opium and Tension With China The 1909 Opium Exclusion Act The Foster Antinarcotics Bill: Prelude to the Harrison Act The Harrison Act of 1914 and its Interpretation The Doremus and Webb Decisions A New Political Climate The Behrman and Linder Decisions DRUG PROHIBITION AND BUREAUCRATIC ENTRENCHMENT….. 21 The Porter Act of 1930 “Reefer Madness” The Marihuana Tax Act of 1937 The Boggs Act of 1951 Criticism from the Professions The Narcotic Control (Daniel) Act of 1956 Drug Abuse Control Act of 1965 THE MODERN “WAR ON DRUGS”………………………….…………… 26 The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 The Comprehensive Crime Control Act of 1984 The Anti-Drug Abuse Act of 1986 The Anti-Drug Abuse Act of 1988 The “War on Drugs” into the 21st Century The Legacy of Drug Prohibition PART II INTERNATIONAL TRENDS IN DRUG POLICY: LESSONS LEARNED FROM ABROAD INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK……………….……….……. -

From Steinbeck to Bukowski: the Evolution of the Social Commitment of the Twentieth-Century American Literature
FACULTAD de FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO de FILOLOGÍA INGLESA Grado en Estudios Ingleses TRABAJO DE FIN DE GRADO From Steinbeck to Bukowski: The Evolution of the Social Commitment of the Twentieth-Century American Literature Javier Martín Cáceres Tutor: Jesús Benito Sánchez 2019-2020 ABSTRACT The social and political commitment of American literature has been unquestionable since its origins. Despite this, many literary critics have questioned the social implication of postmodern literature, due to its disassociation from any type of ideological current. On the contrary, other authors recognize in this literature a strong commitment to the defense of individual liberties. This paper aims to analyze the characteristics of postmodern social criticism, through the study of Charles Bukowski’s work Post Office. At the same time, this paper develops a comparison with the social criticism present in John Steinbeck's novel The Grapes of Wrath, with the objective of analyzing the parallels and divergences between postmodern criticism and the critique developed during modernism. Key Words: Social Commitment, Social Realism, Dirty Realism, Bukowski, Steinbeck, Postmodernism. El compromiso social y político de la literatura norteamericana ha sido indudable desde sus orígenes. A pesar de ello, muchos críticos literarios han puesto en cuestión la implicación social de la literatura posmodernista, debido a su desvinculación con cualquier tipo de corriente ideológica. Por el contrario, otros autores reconocen en esta literatura un fuerte compromiso con la defensa de las libertades individuales. Este trabajo pretende analizar las características de la crítica social posmoderna, a través del estudio de la obra de Charles Bukowski Post Office. A su vez, desarrolla una comparación con la crítica social presente en la novela de John Steinbeck The Grapes of Wrath, con el objetivo de analizar los paralelismos y las divergencias entre la crítica posmoderna y la desarrollada durante el modernismo. -

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Facultad De Derecho Tesis Para Optar Por El Grado De Licenciatura
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Facultad de Derecho Tesis para optar por el grado de licenciatura Una exploración genealógica de "La guerra contra las drogas 99.. Desentrmiando el derecho penal del enemigo Agustín Gutiérrez Carro Carné A22343 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Junio del 2009 ClNI\7ERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE DERECHO ÁRE.~INVEST~GACION Dr. Dan74 Gadea Nieto Director 05 de junio de1 2009. Doctor Rafael González Ballar Decano Facultad de Derecho Hago de su conocimiento que el Trabajo Final de Graduación del estudiante: GUTIERREZ CARRO AGUSTIN Titulado: UNA EXPLORACION GENEALOGICA DE " LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS" : DESENTRAÑANDO EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. Fue aprobado por el Comité Asesor, a efecto de que el mismo sea sometido a discusión final. Por su parte, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido. Asimismo le hago saber que el Tribunal Examinador queda integrado por los siguientes profesores: Presidente: 1 MSC JOSE MANUEL ARROYO GUTIERREZ I Secretario: LIC. CARLOS MANUEL ESTRADA NAVAS Informante: DR. RICARDO SALAS PORRAS Miembro: DR. ' EEIC-g-dATGEN GOMEZ Miembro: 1 DR. ALEXANDER JIMENEZ La fecha y hora para la PRESENTACION PUBLICA de est 25 de junio del 2009, a las 18:OO p.m. en la Sala de Re SaUP . ,U.,,: 29 de rna:y~del 2009 Universidad de Costa Ríca Faeiiltad de Oerecho Área de Investigación Atn.: Dr. Dasiel Gadea N. Estimado Dr. Gadea: En mi calidad de Director del Trabajo Final de Graduación 'Zficacia de Ia prevención especial en los delitos de narcotrbJico." Realizado por Agustin Gutiérrez Carro, portador de la cédula de identidad número 1-1225-576y carné número &2343, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, me complace informarle que he revisado y aprobado el borrador final. -
Human Rights and Drugs Volume 2, No
Human Rights and Drugs Volume 2, No. 1, 2012 1, No. 2, Volume Drugs and Rights Human Human Rights and Drugs Volume 2, No. 1, 2012 ISSN: 2046-4843 Volume 2, Number 1, 2012 Introduction Original Articles The Ethics and Effectiveness of Coerced Treatment of People who Use Drugs Human Rights Alex Stevens Plants, Psychoactive Substances and the International Narcotics Control Board: The Control of Nature and the Nature of Control and Drugs Kenneth W. Tupper & Beatriz Caiuby Labate Ocial Journal of the International Centre on Human Rights and Drug Policy On the Death Penalty for Drug-Related Crime in China Yingxi BI Article 33 of the Convention on the Rights of the Child: The Journey from Drafting History to the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child Dr Khadeija Mahgoub Case Summaries Supreme Court of Canada orders Minister of Health to exempt supervised injection site from criminal prohibition on drug possession Sandra Ka Hon Chu Irish Press Ombudsman upholds complaint from coalition of drug services Tim Bingham Human Rights and Drugs Editors-in-Chief Damon Barrett & Rick Lines International Centre on Human Rights and Drug Policy Editorial Board Dr David Bewley-Taylor – School of Arts and Humanities, Swansea University, United Kingdom Prof Neil Boister – School of Law, University of Canterbury, New Zealand Asmin Fransiska – Faculty of Law, Atma Jaya Catholic University, Jakarta, Indonesia Prof Paul Hunt – Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom Prof Ursula Kilkelly – Faculty of Law, University College Cork, Ireland Dr Tom Obokata – Senior Lecturer in Law, Queen’s University Belfast, Ireland Rebecca Schleifer – Advocacy Director, Health and Human Rights Division, Human Rights Watch Prof William A Schabas, OC – Professor of International Law, Middlesex University, United Kingdom Aims and Scope Human Rights and Drugs seeks to expand the current body of legal research and analysis on drug policy issues as they intersect with international human rights law, international humanitarian law and international criminal law. -
Universidade Do Porto Faculdade De Psicologia E De Ciências Da
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositório Aberto da Universidade do Porto Universidade do Porto Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação IR PARA FORA CÁ DENTRO A EXPERIÊNCIA DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICADÉLICAS Joana Maria Nogueira Pereira Outubro de 2014 Dissertação apresentada no Mestrado Integrado em Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, orientada pelo Professor Doutor José Luís Fernandes (FPCEUP). AVISOS LEGAIS O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações da autora no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto conceptuais como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida com cautela. Ao entregar esta dissertação, a autora declara que a mesma é resultante do seu próprio trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção de referências. A autora declara, ainda, que não divulga na presente dissertação quaisquer conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de propriedade industrial. ii Agradecimentos Ao professor Luís Fernandes, pela audácia de embarcar comigo nesta trip. Gratidão pela qualidade do acompanhamento, a constante disponibilidade e o apoio estimulante. Aos exploradores da psique que amavelmente me emprestaram a sua voz para a construção deste retrato. Aos Amigos, que foram compreendendo as ausências e se foram fazendo presentes. Aos que tantas vezes me perguntaram pelo estado da coisa, pelo interesse e motivação resultante. -

Portrayal of Substance Abuse in Post Independence Hindi Cinema
G.J.I.S.S.,Vol.4(4):33-35 (July-August, 2015) ISSN: 2319-8834 Portrayal of Substance Abuse in Post Independence Hindi Cinema: A Thematic Study Hariom Verma Assistant Professor, Department of English, Lyallpur Khalsa College, Jalandhar, Punjab, India Abstract The history of substance abuse can be traced back to prehistoric ages. Figures suggest that in the contemporary times substance abuse has increased greatly to become a menace to the society. Concurrent with this increase in substance abuse is an increase in its representation in print and visual media. Post independence Hindi cinema has been quite sensitive to substance abuse and its trade. Films showing substance abuse can be classified into two broad categories: those showing drug intake or addiction and those focusing on drug trade. Films show substance abuse in romantic aura also. The portrayal of negative aspects of substance abuse is a more recent trend in post independence Hindi cinema, which is in contrast to the cinema of 50s and 60s. The paper suggests that cinema in the current age of internet can prove a highly effective tool to deal with this menace. Keywords: Cinema, substance abuse, drug trade, media, film Introduction Substance Abuse alternatively called Drug Abuse is as old as the history of human civilization. The cult of taking drugs began before the beginning of systematized agriculture. It is believed that people of the Stone Age used to consume hallucinogenic mushrooms some 12,000 years ago (McKenna, 1992). Coca was used as a stimulant in South America even in prehistoric times (Davenport-Hines, 2002). -

Opioids, Addiction, and the Brain
OPIOIDS, ADDICTION, AND THE BRAIN Presenters: • Dr. Miriam Harris, Assistant Professor of Medicine and Addiction Medicine Fellow, Boston University School of Medicine; Department of Internal Medicine, Boston Medical Center • Lisa Newman Polk, Esq. LCSW, lawyer and social worker WHEN LESS IS MORE Reforming the Criminal Justice Response to the Opioid Epidemic By Jonathan Giftos and Lello Tesema he young man in clinic, whom we’ll call Angelo, bought his first bag of her- T oin when he was 19. At 24, he was in jail for the fourth time on charges related to his drug use. This time it was for selling a bag of heroin to an undercover police officer. It started as a casual habit—sniffing a couple of bags a day with his girlfriend. With time, he needed more and more drugs to get the same effect. Angelo also began to get sick While staggering, these numbers do not medications collectively referred to as opi- if too much time passed between use. As his surprise us. We have seen too many people oid agonist therapy—have been shown to tolerance for heroin increased, and the with- like Angelo cycle in and out of jails and reduce the opiod overdose death rate by as drawal symptoms became more severe, he prisons for reasons related to their drug use. much as 50 percent for community-dwell- found it more efficient to inject instead of sniff. Their continued struggle is a sign of both ing patients with an opioid use disorder Today he shoots 20 bags of heroin a day and a broken safety net and excessive reliance when compared to detoxification and lives with hepatitis C acquired through shar- on a criminal justice system ill-equipped to counseling alone. -

Universidade Federal De Santa Catarina Centro De Ciências Jurídicas Curso De Graduação Em Direito
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO Eduardo Teixeira Ossimas ANÁLISE ECONÔMICO-JURÍDICA DO PROIBICIONISMO EM SANTA CATARINA Florianópolis 2019 Eduardo Teixeira Ossimas ANÁLISE ECONÔMICO-JURÍDICA DO PROIBICIONISMO EM SANTA CATARINA Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para a obtenção do Título de Bacharel/Licenciado em Direito. Orientador: Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves. Florianópolis 2019 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. Ossimas, Eduardo Teixeira Análise Econômico-Jurídica do Proibicionismo em Santa Catarina / Eduardo Teixeira Ossimas ; orientador, Everton das Neves Gonçalves, 2019. 93 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Graduação em Direito, Florianópolis, 2019. Inclui referências. 1. Direito. 2. Drogas. 3. Proibicionismo. 4. Análise Econômica do Direito. 5. Escola Austríaca de Economia . I. Gonçalves, Everton das Neves. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Direito. III. Título. Para Eva, minha mãe, e para Andressa, pois sem elas qualquer felicidade seria bem menos feliz. O ópio e a morfina são certamente drogas nocivas que geram dependência. Mas, uma vez que se admita que é dever do governo proteger o indivíduo contra sua própria insensatez, nenhuma objeção séria pode ser apresentada contra outras intervenções. Não faltariam razões para justificar a proibição de consumo de álcool e nicotina. E por que limitar-se apenas à proteção do corpo? Por acaso os males que um homem pode infringir à sua mente e à sua alma não são mais graves do que os danos corporais? Por que não impedi-lo de ler maus livros e de assistir maus espetáculos, de contemplar pinturas e esculturas ruins e de ouvir música de má qualidade? Ludwig von Mises, 2010, p. -

Antonio Escohotado Aprendiendo De Las Drogas Usos Y Abusos, Prejuicios Y Desafí Os
Antonio Escohotado Aprendiendo de las drogas Usos y abusos, prejuicios y desafí os Digitalizado por : LIBERTAD 1 Í ndice · Prólogo a la primera edición · DESPEJANDO PREJUICIOS 1. Las variables del asunto Toxicidad Marco cultural Lophpohora williamsii Los principales empleos 2. La dependencia Qué es la «droga» Una clasificación funcional Nuestros requerimientos · BUSCANDO PAZ 3. Dentro de lo producido por nuestro cuerpo Opio Morfina Codeí na Heroí na 4. Fuera de lo producido por nuestro cuerpo Sucedáneos sintéticos del opio Metadona Buprenorfina Papaver somní ferum Pentazocaí na Tranquilizantes «mayores» Tranquilizantes «menores» Las benzodiacepinas en particular Somní feros Los grandes narcóticos Cloroformo Éter Molécula de dietilamida Gas de la risa y fentaniles del ácido d-lisérgico Vinos y licores · BUSCANDO PURO BRÍ O 5. Los estimulantes vegetales Café Coca 6. En el plano quí mico Cocaí na Molécula de MDMA Crack 2 Anfetaminas Cafeí na Estimulantes de acción muy lenta Cocaí na Molécula de MDMA Crack Anfetaminas Cafeí na Estimulantes de acción muy lenta · BUSCANDO LA EXCURSIÓN PSÍ QUICA 7. Sustancias de potencia leve o media La psiquedelia sintética MDMA o éxtasis Cannabis sativa Derivados del cáñamo Marihuana Marihuana de interior Hachí s 8. Sustancias de alta potencia Mescalina LSD Ergina Hongos psilocibios y sus alcaloides Ayahuasca, iboga y kava Stropharia cubensis Fármacos recientes · Epí logo · Í ndice analí tico 3 De la piel para dentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho mas sagradas que los confines polí ticos de cualquier paí s.