N06-02-11.Pdf (2.532Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Measuring the Importance of Oil-Related Revenues in Total Fiscal Income for Mexico ⁎ Manuel Lorenzo Reyes-Loya, Lorenzo Blanco
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositorio Academico Digital UANL Available online at www.sciencedirect.com Energy Economics 30 (2008) 2552–2568 www.elsevier.com/locate/eneco Measuring the importance of oil-related revenues in total fiscal income for Mexico ⁎ Manuel Lorenzo Reyes-Loya, Lorenzo Blanco Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León, Loma Redonda #1515 Pte., Col. Loma Larga, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León, Mexico Received 28 February 2007; received in revised form 8 February 2008; accepted 9 February 2008 Available online 20 February 2008 Abstract Revenues from oil exports are an important part of government budgets in Mexico. A time-series analysis is conducted using monthly data from 1990 to 2005 examining three different specifications to determine how international oil price fluctuations and government income generated from oil exports influence fiscal policy in Mexico. The behavior of government spending and taxation is consistent with the spend-tax hypothesis. The results show that there is an inverse relationship between oil-related revenues and tax revenue from non-oil sources. Fiscal policy reform is urgently needed in order to improve tax collection as oil reserves in Mexico become more and more depleted. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. JEL classification: O13; O54; Q32; Q48 Keywords: Fiscal policy; Mexico; Oil price fluctuations; Unexpected oil revenues 1. Introduction Given its location and climate, Mexico is endowed with a wide variety of natural resources. Oil is one of the resources that has played an important role in both the economic and the political development of Mexico (Everhart and Duval-Hernandez, 2001; Morales et al., 1988). -

The Bilingual Review La Revista Bilingüe
The Bilingual Review VOL. XXXIV l NO 2 l OCTOBER 2019 La Revista Bilingüe OPEN-ACCESS, PEER-REVIEWED/ACCESO ABIERTO, JURADO PROFESIONAL From Midvale to Mexico and Back Manuel Romero Independent Researcher Abstract: From Mexico to Midvale and Back, is the story of the amazing journey as a result of being selected for the Becas Para Aztlán program in August 1979. I tell of where I grew up, the events that took me from a boy without goals after high school to graduate school and beyond. The wonderful people I met, who became friends and remain friends. This is the story of a young Chicano who’s family was in this country when the Pilgrims were the illegal aliens. The story of an amazing family who did not always understand my choices but were always supportive. Keywords Casa Aztlán, Becario, Chicano Movement Bilingual Review/Revista Bilingüe (BR/RB) ©2019, Volume 34, Number 2 1 Origins The story of Casa Aztlán begins long before I arrived in Mexico City on August 2, 1979. A few years earlier Mexico discovered a huge oil reserve off their eastern coast. Little did I know this discovery would propel me to a whole new and exciting cultural, political and educational journey. It was an experience that would lead to new opportunities, opportunities I had heard were only possible for Anglos in the United States; Graduate school, WOW, I’m going to graduate school and at the Universidad Nacional Autónoma de México, the most prestigious university in Latin America. The new, and unexpected path would bring me to where I am today began long before I believed college was possible. -

Biofuel Industry and Future Sustainability in Mexico
BIOFUEL INDUSTRY AND FUTURE SUSTAINABILITY IN MEXICO JESUS PULIDO-CASTAÑON JAIME MARTINEZ-GARCIA School of Economics - Universidad Autonoma de San Luis Potosi INTRODUCTION Since the nationalization of the oil industry in Mexico, oil resources have played a critical role for the fueling of important economic sectors as well as in the funding of government spending (Blanchard, 2005). In the year of 1978, president Lopez-Portillo made a call to the population to “manage the abundance” referring to the large reserves of crude oil that were available under the national soil (Pazos, 1979). During the last decade, however, oil resources in Mexico have started to show signs of depletion (Blanchard, 2005) and as a result the future of the country´s economic development might be at stake. The situation of depleting oil resources could serve as an incentive to redirect the current process of energy production towards more sustainable and clean alternatives. In this context, this paper analyzes the opportunities presented by the development of a biofuel industry based on resources and technologies available in the country. THE IMPORTANCE OF OIL RESOURCES IN MEXICO During the period of 2000-2010, the production of energy in Mexico has been carried out through the exploitation of natural resources both renewable and non-renewable. In this regard, an important aspect is that crude oil has been the most significant source of energy in the country, producing approximately 90.5% (9,867 pentajoules) or nine tenths of the total energy production (SIE, 2012). In this context, from the total of energy consumed 26.62% was used by the industrial sector, 24.64% was used by the transportation sector, and the remaining 49% was divided among the energy transformation sector (oil and electricity) as well as the residential, commercial and public sectors (SIE, 2012). -

Local Content Policy and Industrial
2017/18 Knowledge Sharing Program with Mexico (II): Local Content Policy and Industrial Development for the Energy Sector 2017/18 Knowledge Sharing Program with Mexico (II) 2017/18 Knowledge Sharing Program with Mexico (II) Project Title Local Content Policy and Industrial Development for the Energy Sector Prepared by Korea Development Institute (KDI) Supported by Ministry of Economy and Finance (MOEF), Republic of Korea Prepared for The Government of the United Mexican States In Cooperation with Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID), Mexico Secretariat of Economy, Mexico Program Directors Youngsun Koh, Executive Director, Center for International Development (CID), KDI Kwangeon Sul, Visiting Professor, KDI School of Public Policy and Management, Former Executive Director, CID, KDI Project Manager Kyoungdoug Kwon, Director, Division of Policy Consultation, CID, KDI 3URMHFW2I¿FHUV Seung Ju Lee, Research Associate, Division of Policy Consultation, CID, KDI Jinha Yoo, Senior Research Associate, Division of Policy Consultation, CID, KDI Lorena Garcia, +ead of the Department for AsiaPaci¿c, AMEXCID Principal Investigator Chong-sup Kim, Professor, Seoul National University Authors Chapter 1. Chong-sup Kim, Professor, Seoul National University Chapter 2. Ji-Chul Ryu, Director, Future Energy Strategy Research Cooperative Chapter 3. Myung Kyoon Lee, Visiting Senior Fellow, Korea Development Institute English Editor IVYFORCE Government Publications Registration Number 11-1051000-000830-01 ISBN 979-11-5932-316-4 94320 ISBN 979-11-5932-302-7 (set) Copyright ؐ 2018 by Ministry of Economy and Finance, Republic of Korea *RYHUQPHQW3XEOLFDWLRQV 5HJLVWUDWLRQ1XPEHU 2017/18 Knowledge Sharing Program with Mexico (II): Local Content Policy and Industrial Development for the Energy Sector Preface Knowledge is a vital ingredient that determines a nation’s economic growth and social development. -

Mexico's Oil and Gas Sector: Background, Reform Efforts
Mexico’s Oil and Gas Sector: Background, Reform Efforts, and Implications for the United States Clare Ribando Seelke, Coordinator Specialist in Latin American Affairs Michael Ratner Specialist in Energy Policy M. Angeles Villarreal Specialist in International Trade and Finance Phillip Brown Specialist in Energy Policy September 28, 2015 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R43313 Mexico’s Oil and Gas Sector Summary The future of oil and natural gas production in Mexico is of importance for both Mexico’s economic growth, as well as for U.S. energy security, a key congressional interest. Mexico is a top trade partner and the third-largest crude oil supplier to the United States. Mexico’s state oil company, Petroleos Mexicanos (Pemex) remains an important source of government revenue even as it is struggling to counter declining oil production and reserves. Due to an inability to meet rising demand, Mexico has also significantly increased natural gas imports from the United States. Still, gas shortages have hindered the country’s economic performance. On December 20, 2013, Mexican President Enrique Peña Nieto signed historic constitutional reforms related to Mexico’s energy sector aimed at reversing oil and gas production declines. On August 11, 2014, secondary laws to implement those reforms officially opened Mexico’s oil, natural gas, and power sectors to private investment. As a result, Pemex can now partner with international companies that have the experience and capital required for exploring Mexico’s vast deep water and shale resources. Leftist parties and others remain opposed to the reforms. The energy reforms transform Pemex into a “productive state enterprise” with more autonomy and a lower tax burden than before, but make it subject to competition with private investors. -

Industrial Relations in the Oil Industry in Mexico
WP.239 SECTORAL ACTIVITIES PROGRAMME Working Paper Industrial relations in the oil industry in Mexico Carlos Reynoso Castillo Working papers are preliminary documents circulated to stimulate discussion and obtain comments International Labour Office Geneva 2005 Copyright © International Labour Organization 2006 Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to the Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. The International Labour Office welcomes such applications. Libraries, institutions and other users registered in the United Kingdom with the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: [email protected]], in the United States with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: [email protected]] or in other countries with associated Reproduction Rights Organizations, may make photocopies in accordance with the licences issued to them for this purpose. ISBN: 92-2-118853-1 & 978-92-2-118853-7 (print) ISBN: 92-2-118854-X & 978-92-2-118854-4 (web pdf) The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. -

Economic Globalization, Class Struggle, and the Mexican State by José M
LATIN AMERICAN PERSPECTIVES Vadi / ECONOMIC GLOBALIZATION AND CLASS STRUGGLE Economic Globalization, Class Struggle, and the Mexican State by José M. Vadi The contemporary Mexican system is a degraded and decaying hege- monic regime headed by the Partido Revolucionario Institucional (Institu- tional Revolutionary party—PRI). Its control over Mexico for 72 years has eroded as it confronts a growing class struggle for real democracy character- ized by rejection of the PRI at the ballot box, massive street demonstrations for social justice, militancy on the part of new labor organizations indepen- dent of the PRI, and armed struggle in Chiapas and Guerrero. Neoliberal poli- cies and economic globalization have increased corruption, exploitation, and economic misery. These conditions have given rise to social movements and to political parties organized under competing banners of democracy that are attempting to engrave their axioms on a social order that has removed what- ever cushion that may once have existed for its poor as they fall from the mis- ery to absolute disaster. No longer able to provide patronage to maintain discipline among local PRI bosses, the PRI’s hegemony is marked by an increasing feudalization within it and a growing class struggle from without. To maintain this hegemony, it employs military force in Chiapas and Guerrero and alternates in power selectively in a few states, mostly by co-opting the conservative Partido Acción Nacional (National Action party—PAN). The growing struggle of social classes for real democracy in Mexico is once again Mexico’s central political drama and Mexico’s hope. Mexico’s crisis is closely associated with the transition it has undergone since the 1980s to a more market-oriented form of state capitalism. -

Neoliberalism Revisited NEOLIBERALISM REVISITED
I V Neoliberalism Revisited NEOLIBERALISM REVISITED Economic Restructuring and Mexico's Political Future edited by GERARD 0 OTERO Simon Fraser University WestviewPress A Division of Portions of Chapters 1 and 12 by Gerardo Otero are from Gerardo Otero, "Mexico's Political Fu- Anthropology, 32(3):316-339 of Sociology and ' Canadian Review ture(s) in a Globalizing Economy, than Sociology and Anthropology Association. Reprinted with permission of the Cana Portions of Chapter 9 by Lynn Stephen are taken from Lynn Stephen, "Women in Mexico's Popu-Latin lar Movements: Survival Strategies Against Ecological and Economic impoverishment:' Perspectives, 19(l):73_96, copyright © 1992 by Sage Publications. Reprinted by permis- American sion of Sage Publications, Inc. All rights reserved, printed in the United States of America. No part of this publication may be re- form or by any means, electronic or mechanical, including photo- produced or transmitted in any copy, recording, or any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Copyright © 1996 by Westview Press, Inc., A Division of HarperCollins Publishers, Inc. Published in 1996 in the United States of America by WeStview Press, Inc., ssoo Central Avenue, Boulder, Colorado 80301-2877, and in the United Kingdom by WestvieW Press, 12 Hid's Copse Road, Cumnor Hill, Oxford 0X2 9JJ. A CIP catalog record of this book is available from the Library of Congress. Hardcover: ISBN 0813324408 paperback: ISBN 08I332441 6 S The paper used in this publication meets the requirements of the American National Standard for Permanence of Paper for printed Library Materials Z39.48-1984. -

Mexico's Efforts to Attract Foreign Investment in the Energy Sector
The Wealth of a Nation: Mexico's Efforts to Attract Foreign Investment in the Energy Sector ALEXANDER COCHRAN* I. Introduction In December of 2013, a radical development occurred in the history of the Republic of Mexico. This occurrence was the amendment of the Mexican constitution to allow for the participation of foreign entities and investors in the country's energy industry. Such a change was especially startling, given what transpired in the country's not so distant past. In 1938, the Mexican government famously nationalized the oil industry and expropriated the assets of the foreign concerns that had been engaged in the extraction of hydrocarbons from the oil rich areas of the country. The nationalization also resulted in the birth of a state-owned oil company that had the exclusive right to explore for subterranean deposits of fossil fuels, to extract such substances, and to refine them into fuel. The events of 1938 were perceived as an assertion of Mexico's sovereignty and were celebrated with patriotic fervor on March 18th of each year. However, the amendments that once again allowed for the involvement of foreign entities were not a random manifestation, rather it was the recognition that the energy industry had grown stagnant and had failed to modernize. The President, Enrique Pena Nieto, was among reform minded individuals who recognized that change of this magnitude was necessary in order for Mexico to be able to fully utilize its abundant supply of hydrocarbons. This comment will delve into the legal means and mechanisms by which Mexico intends to woo foreign investment to aid in the efforts to modernize the nation's energy industry as well as touch on changes that have already taken effect. -
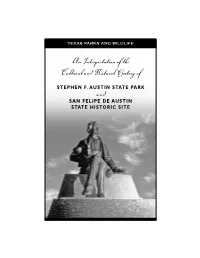
An Interpretation of the Cultural and Natural History of Stephen F. Austin State Park and San Felipe De Austin State Historic Site
TEXAS PARKS AND WILDLIFE An Interpretation of the Cultural and Natural History of STEPHEN F. AUSTIN STATE PARK and SAN FELIPE DE AUSTIN STATE HISTORIC SITE Stephen Fuller Austin An Interpretation of the Cultural and Natural History of Stephen F. Austin State Park and San Felipe de Austin State Historic Site With its own special blend of cultural history, plant and animal life, Stephen F. Austin State Park offers many opportunities to connect with the past, experience nature and enjoy outdoor recreation. Stephen F. Austin State Park takes its name from Stephen Fuller Austin, con- sidered by many to be the father of Texas.In 1823, Austin established San Felipe de Austin as the Colonial Capital of Texas at the Atascosito Road Ferry crossing of the Brazos River. San Felipe served as the social, economic and political hub for the Anglo-American colonists who followed Austin to settle Texas.Later, San Felipe became the political center for the events leading to the Texas Revolution. The park consists of two non-contiguous tracts of land located near each other.The 14-acre state historic site, centered on Commerce Square of old San Felipe de Austin, is one of the most significant archeological and historic sites in Texas.The San Felipe Park Association dedicated the site in 1928 and donated it the State of Texas in 1940.The 473-acre state park includes mixed bottomland forest and forested swamp nestled in a scenic bend of the Brazos River. ACTIVITIES AND FACILITIES Day-use facilities at the state park include a picnic area with 65 sites, each with a table and grill, a group picnic pavilion and a group dining hall.The group dining hall is equipped with a kitchen, tables and chairs, rest rooms and air conditioning. -

The Resource Curse and Rentierism in a Non-Oil
THE RESOURCE CURSE AND RENTIERISM IN A NON-OIL DEPENDENT COUNTRY: AN ASSESSMENT OF THE MEXICAN OIL SECTOR By Luis Rodrigo Anaya Villafaña Submitted to Central European University Department of Political Science In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisor: Professor Attila Folsz CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2016 Abstract This thesis aims to identify if a country that has substantial oil endowments and a diversified economy can show symptoms of the resource curse. To achieve this, seven analytical categories were elaborated based on the economic and political manifestations linked to the resource curse. These include the economic effects of the volatility of oil prices, the dominance of the oil sector over other economic sectors and indicators of a rentier state, repression and lack of modernization. Mexico is the case studied in this thesis, since it has one of the biggest oil sectors in the world and its economy is comprised of diverse economic sectors. Through historical analysis and statistical data, the results indicate the following: 1) the volatility of oil prices has had both positive and negative effects on the Mexican economy, 2) the oil sector only dominated the economy from the late 1970’s to the mid 1980’s and it has not limited the growth of other economic sectors, 3) There are some signals of a rentier state in Mexico, 4) Signs of government repression were prevalent from the 1960´s to the 2000´s but they have waned since, and 5) The influence of oil on the modernization of the country was not identified. -

The Hydrocarbon Sector in Mexico: from the Abundance to the Uncertain Future
NÚMERO 472 VÍCTOR CARREÓN, JUAN ROSELLÓN Y ERIC ZENÓN The Hydrocarbon Sector in Mexico: From the Abundance to the Uncertain Future DICIEMBRE 2009 www.cide.edu Las colecciones de Documentos de Trabajo del CIDE representan un medio para difundir los avances de la labor de investigación, y para permitir que los autores reciban comentarios antes de su publicación definitiva. Se agradecerá que los comentarios se hagan llegar directamente al (los) autor(es). • D.R. ® 2009. Centro de Investigación y Docencia Económicas, carretera México-Toluca 3655 (km. 16.5), Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Fax: 5727•9800 ext. 6314 Correo electrónico: [email protected] www.cide.edu Producción a cargo del (los) autor(es), por lo que tanto el contenido así como el estilo y la redacción son su responsabilidad. Abstract Oil in Mexico has been the cornerstone on which the Mexican State has built upon since its nationalization. It has been the main federal income source, it has supported industrial development and has allowed the State to increase international reserves. Petróleos Mexicanos (PEMEX), the National Oil Company (NOC), is a supply of vital resources for the government by financing public spending, providing certainty to the economy as well as providing extra resources for local governments. However, for decades, fiscal, institutional, legal and organizational constraints have not allowed the NOC to fully behave as a profit maximizing firm that chooses optimal strategies for reinvesting its own resources and/or subcontracting other firms with advanced technologies, such as deep-water technology. In this paper we describe the history of the hydrocarbon sector in Mexico, discuss its performance, analyze its legal, contractual and fiscal conditions, and study the corporate governance of PEMEX as well as its financial, operative independence and regulatory architecture.