Los-Academicos-Cuentan.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Edward J. Dudley
Edward J. Dudley Bulletin of the CervantesCervantes Society of America The Cervantes Society of America President Frederick De Armas (2007-2010) Vice-President Howard Mancing (2007-2010) Secretary-Treasurer Theresa Sears (2007-2010) Executive Council Bruce Burningham (2007-2008) Charles Ganelin (Midwest) Steve Hutchinson (2007-2008) William Childers (Northeast) Rogelio Miñana (2007-2008) Adrienne Martin (Pacific Coast) Carolyn Nadeau (2007-2008) Ignacio López Alemany (Southeast) Barbara Simerka (2007-2008) Christopher Weimer (Southwest) Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America Editor: Tom Lathrop (2008-2010) Managing Editor: Fred Jehle (2007-2010) Book Review Editor: William H. Clamurro (2007-2010) Associate Editors Antonio Bernat Adrienne Martin Jean Canavaggio Vincent Martin Jaime Fernández Francisco Rico Edward H. Friedman George Shipley Luis Gómez Canseco Eduardo Urbina James Iffland Alison P. Weber Francisco Márquez Villanueva Diana de Armas Wilson Cervantes is official organ of the Cervantes Society of America It publishes scholarly articles in English and Spanish on Cervantes’ life and works, reviews, and notes of interest to Cervantistas. Twice yearly. Subscription to Cervantes is a part of membership in the Cervantes Society of America, which also publishes a newsletter: $25.00 a year for individuals, $50.00 for institutions, $30.00 for couples, and $10.00 for students. Membership is open to all persons interested in Cervantes. For membership and subscription, send check in us dollars to Carolyn Nadeau, Buck 015; Illinois Wesleyan Univer- sity; Bloomington, Illinois 61701 ([email protected]), Or google Cervantes become a member + “I’m feeling lucky” for the payment page. The journal style sheet is at http://www.h-net.org/~cervantes/ bcsalist.htm. -

George Clason
EL HOMBRE MAS RICO DE BABILONIA George S. Clason Índice Prefacio ...................................................................................................................................... 5 1. El hombre que deseaba oro....................................................................................................6 2. El hombre más rico de Babilonia......................................................................................... 10 3. Las siete maneras de llenar una bolsa vacía.........................................................................17 4. La diosa de la fortuna ..........................................................................................................28 5. Las cinco leyes del oro..........................................................................................................36 6. El prestamista de oro de Babilonia......................................................................................44 7. Las murallas de Babilonia....................................................................................................52 8. El tratante de camellos de Babilonia................................................................................... 55 9. Las tablillas de barro de Babilonia ......................................................................................62 10. El babilonio más favorecido por la suerte ..........................................................................71 11. Un resumen histórico de Babilonia....................................................................................82 -

MP3, MP4 ¿Reproduces Sexismo?
¿reproduces sexismo? GUÍA PARA JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿reproduces sexismo? ¿reproduces sexismo? ¡sin machismo sí! pásalo Edita: Instituto Canario de la Mujer. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias. Elabora: Fundación Mujeres Autora: Eva Mª de la Peña Palacios Primera edición: 2009 © De la edición: Instituto Canario de la Mujer Diseño gráfico y maquetación: Pablo Hueso & AC.sl Ilustración: Sonia Alins Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, óptico, de grabación Versión digital de la edición impresa o de fotocopia, sin permiso previo y expreso de la entidad editora. Índice de la Guía Presentación 5 Manual de Instrucciones de la Guía 7 - DESCRIPCIÓN. ¿Cómo es y funciona la guía? 7 - ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS. ¿Cómo utilizar la guía? 1 4 - OBJETIVOS. ¿Para qué? 1 9 - POBLACIÓN DESTINATARIA Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN. ¿Para quién? 2 1 Tres Guías en una: 2 3 3 ¿reproduces sexismo? 2 5 mp3 Tipos de canciones para analizar (dinámicas) 3 7 1. CANCIONES que Reproducen 3 9 2. CANCIONES que Maltratan 7 9 3. CANCIONES que Previenen 9 7 Índice de la Guía ¿reproduces sexismo? 1 4 1 mp4 Bloques teóricos para saber más (teoría) 1 4 4 1. ¿QUÉ ES…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 4 7 2. ¿CÓMO SE MANIFIESTA…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 6 7 3. ¿CÓMO SE PRODUCE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 8 7 4. ¿CÓMO SE PREVIENE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 2 0 7 4 ¡sin machismo sí! 1 2 5 pásalo TEST para evaluar el sexismo interiorizado Y yo…¿soy machista? ¡CHEQUEA TU MACHISMO! 1 3 2 Y mi relación… ¿funciona? ¡CHEQUEA TU RELACIÓN, CHEQUEA EL AMOR! 1 5 5 Y el amor… ¿Es romántico? ¡CHEQUEA TU IDEA DEL AMOR! 1 7 8 Sobre Violencia Sexista ¡CHEQUEA LO QUE SABES ¡ 1 8 5 ¿Y que pasa si me pasa?.. -

Descarga Eléctrica, Un Haz De Luz Que Cruza Tu Entrecejo Y Llega Al Infinito
1 2 puebla directo 3 4 puebla directo 15 relatos de la ciudad InstItuto MunIcIpal de arte y cultura de puebla beneMérIta unIversIdad autónoMa de puebla 5 ayuntamiento de puebla Blanca Alcalá Ruiz Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla Capital Pedro Ocejo Tarno Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla Beatriz Meyer Rodríguez Subdirectora de Promoción Cultural y Patrimonial Miguel Ángel Andrade Editor benemérita universidad autónoma de puebla Enrique Agüera Ibáñez Rector José Ramón Eguibar Cuenca Secretario General María Lilia Cedillo Ramírez Vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura Carlos Contreras Director de Fomento Editorial Yara Almoina Diseño de la colección Primera edición: 2010 d.r. © Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 3 norte 3; Centro Histórico. c.p. 72000 Puebla, Pue. d.r. © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Dirección General de Fomento Editorial 2 norte 1404; Puebla, Pue. isbn: 978-607-95361-5-2 Impreso en México / Printed in Mexico Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del autor o del editor. 6 PRESeNTACIÓN MIGUEL ÁNGEL ANDRADE ¿Cómo habitar la ciudad? ¿No es acaso ella quien nos habi- ta con sus calles, sus colores, sus parques y sus aromas? La ciudad merodea en nuestros pasos y nos propone una mane- ra de mirar y una forma de encontrarnos. La disposición en damero de Puebla propicia encuentros en el sur, desazones en el poniente, aglomeraciones en el norte y la tranquilidad en el oriente. Hay ciudades destructoras, ciudades maravilla, ciudades jardín, ciudades universitarias, ciudades del placer y el de- seo, ciudades del conocimiento y ciudades utópicas. -

Women's Empowerment in the Dominican Republic
Trinity College Trinity College Digital Repository Senior Theses and Projects Student Scholarship Spring 2020 Women's Empowerment in the Dominican Republic Yisbell Lucia Marrero [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/theses Part of the Comparative Politics Commons, Development Studies Commons, Latin American Studies Commons, and the Organization Development Commons Recommended Citation Marrero, Yisbell Lucia, "Women's Empowerment in the Dominican Republic". Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2020. Trinity College Digital Repository, https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/852 Women’s Empowerment in the Dominican Republic 1 Women’s Empowerment in the Dominican Republic Understanding the Dominican Women’s Perspectives on their empowerment in Santiago and Santo Domingo. Yisbell Marrero 2 For my mother, Sudelania Cabrera, and my grandmothers, Ana Morel and Isabel Marrero 3 Table of Contents Acknowledgements………………………………………………………………… 5 Chapter 1: Introduction…………………………………………………………….10 Chapter 2: Situating Santo Domingo and Situating Santiago de Los Caballeros……. 28 Chapter 3: Social Empowerment…………………………………………………... 47 Chapter 4: Economic Empowerment…………………………………………….... 63 Chapter 5: Political Empowerment ………………………………………………... 78 Chapter 6: Moving Forward……………………………………………………….. 95 References………………………………………………………………………… 97 4 Acknowledgments In 2003, at age 4, I migrated to the United States from the Dominican Republic. My mother left behind her cosmetology business, a house, and financial independence with the goal of establishing a new future in the United States. Everything that would grant her the status as an empowered woman in the perspective of liberal feminists. However, the empowerment she thought she would achieve in the United States ended up being subjectively insufficient and something that could not fulfill her “true” ambition. The moment we set foot in Jersey City, New Jersey, we began our journey as migrant Dominican women in the United States. -
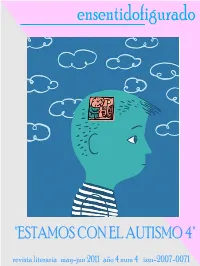
AUT-2011.Pdf
Coordinación General: Anabel Cornago 1 CONSEJO EDITORIAL Editoras: Judy García Allende, Ana Isabel Alvea, Puerto 1 Editores Gómez Corredera 1 Ana Isabel Alvea Sánchez Susana Báez Ayala 1 Lourdes Bueno Contenido 1 Anabel Cornago 1 Judy García Allende 00.- Portada: Miguel Gallardo Puerto Gómez Corredera 01.- Testimonio: Duelos y visión positiva, por Fátima Collado. 9 Ángel González Gónzález Foto: Mikel y Fátima. José Gutiérrez-Llama Pedro Herrero 02.- Cuento. Los días no vuelven, por Anabel Cornago. 10 Carlos Hidalgo Villalba Foto: Erik Elisa Luengo 03.- Reflexión. Hablemos de sobrevivir, por Betzabe Zurita. 13 María Jesús Manzanares Foto: Dieguito y Betzabe. Emilia Oliva 04.- Poema. El desorden de tus sentidos, por Ana Luengo. 17 Christian Peytavy Foto: Niklas. Vilma Reyes Díaz 05.- Reflexión. El derecho a saber quiénes son, por Delfy Mara. 22 Valeria Tittarelli Foto: Daniel. Montserrat Tomás García 06.- Reflexión. Pieza a pieza, por Maite Navarro. 25 Foto: Cartel para el 2 de abril. Fotografía 07.- Artículo. Cuentos para aprendices visuales, por Miriam Reyes. 30 Josep Vilaplana Adriana Toledo Foto: Aprendices visuales. 08.- Testimonio. Un desconocido llegó a nuestras vidas, por Yanina 35 Asistencia Editorial Ledesma. Juan Pablo Varela Foto: Lauti. Víctor Cáceres A. 09.- Cuento. Caballeros y dragones, por José Gutiérrez-Llama. 39 Foto: Adriá. PORTADA 10.- Ilustración de Santiago Ogazón Fernández. 42 11.- Artículo. Realidades preocupantes, por Esther Cuadrado. 44 Foto: Arturo y Esther. 12.- Reflexión. El fin de la incertidumbre, por Marina Gotelli. 48 Foto: Constantino y Salvador. 13.- Poema. Sombra, por Menchu Gallego. 50 Foto: Álvaro y Menchu. 14.- Artículo. La espinita, por María Palacios. -

Telenovelas Venezolanas En España: Producción Y Cuotas De Mercado En Las Televisiones Autonómicas
Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones Morales Morante. L. F. (2011). Telenovelas venezolanas en España: Producción y cuotas de mercado en las Televisiones Autonómicas. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" , 4 (1), Artículo 8. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/ TELENOVELAS VENEZOLANAS EN ESPAÑA: PRODUCCIÓN Y CUOTAS DE MERCADO EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS VENEZUELAN TELENOVELAS IN SPAIN: PRODUCTION AND MARKET SHARES IN THE AUTONOMIC TELEVISION MORALES MORANTE, Luis Fernando. Universidad Autónoma de Barcelona (España) [email protected] Página 177 Universidad de Los Andes - 2011 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones RESUMEN En los últimos años se ha constatado un incremento notable de telenovelas de origen venezolano o coproducciones hechas con empresas de este país en España. Concretamente, las televisiones de ámbito autonómico vienen operando como espacios de reutilización de diferentes títulos que en su momento fueron estrenados en las grandes cadenas nacionales, pero ahora, por su costo y la fragmentación de audiencias se instalan en estas televisoras. El estudio realizado entre los años 2008 y 2010 constata la presencia de 40 títulos que son analizados según sus rasgos de contenido, horas de emisión y franja horaria donde son insertados. Se definen además las marcas retóricas dominantes de este tipo de discursos de exportación y sus perspectivas comerciales de cara a los próximos años, en un escenario de ardua competencia y determinado por los ajustes de la televisión digital y las nuevas pantallas como Internet. -

Speed Kills / Hannibal Production in Association with Saban Films, the Pimienta Film Company and Blue Rider Pictures
HANNIBAL CLASSICS PRESENTS A SPEED KILLS / HANNIBAL PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH SABAN FILMS, THE PIMIENTA FILM COMPANY AND BLUE RIDER PICTURES JOHN TRAVOLTA SPEED KILLS KATHERYN WINNICK JENNIFER ESPOSITO MICHAEL WESTON JORDI MOLLA AMAURY NOLASCO MATTHEW MODINE With James Remar And Kellan Lutz Directed by Jodi Scurfield Story by Paul Castro and David Aaron Cohen & John Luessenhop Screenplay by David Aaron Cohen & John Luessenhop Based upon the book “Speed Kills” by Arthur J. Harris Produced by RICHARD RIONDA DEL CASTRO, pga LUILLO RUIZ OSCAR GENERALE Executive Producers PATRICIA EBERLE RENE BESSON CAM CANNON MOSHE DIAMANT LUIS A. REIFKOHL WALTER JOSTEN ALASTAIR BURLINGHAM CHARLIE DOMBECK WAYNE MARC GODFREY ROBERT JONES ANSON DOWNES LINDA FAVILA LINDSEY ROTH FAROUK HADEF JOE LEMMON MARTIN J. BARAB WILLIAM V. BROMILEY JR NESS SABAN SHANAN BECKER JAMAL SANNAN VLADIMIRE FERNANDES CLAITON FERNANDES EUZEBIO MUNHOZ JR. BALAN MELARKODE RANDALL EMMETT GEORGE FURLA GRACE COLLINS GUY GRIFFITHE ROBERT A. FERRETTI SILVIO SARDI “SPEED KILLS” SYNOPSIS When he is forced to suddenly retire from the construction business in the early 1960s, Ben Aronoff immediately leaves the harsh winters of New Jersey behind and settles his family in sunny Miami Beach, Florida. Once there, he falls in love with the intense sport of off-shore powerboat racing. He not only races boats and wins multiple championship, he builds the boats and sells them to high-powered clientele. But his long-established mob ties catch up with him when Meyer Lansky forces him to build boats for his drug-running operations. Ben lives a double life, rubbing shoulders with kings and politicians while at the same time laundering money for the mob through his legitimate business. -

Listado Obras Sin Ejecutantes 1-2010R
Código Titulo Principal 1938 DETEN LA NOCHE 007 LOS 1942 EL ULTIMO BESO 007 LOS 1933 ELLA ES UN AMOR 007 LOS 120481 la ultima noche 007 LOS 1936 MI PRINCESA 007 LOS 167004 OJITOS PARDOS 007 LOS 1932 RENACERA 007 LOS 1943 SOPLANDO EL VIENTO 007 LOS 1941 TUS OJITOS PARDOS 007 LOS 179846 UN RAYO DE SOL 007 LOS 176632 EL PUM PUM 10 DE LA GAITA LOS 179062 LA PEGAJOSA 13 GRUPO 8851 EL CHULO 2 EN PUNTO 8854 NOCHE DE DISCOTEQUE 2 EN PUNTO 148660 PASILLANEANDO 4 Y PICO 147093 ALMA LLANERA 5 ASES DE VENEZUELA LOS 171596 BARLOVENTO 5 ASES DE VENEZUELA LOS 157446 EL FRUTERO 5 ASES DE VENEZUELA LOS 126303 A BAILAR 50 DE JOSELITO LOS 113071 CALLATE CORAZON 50 DE JOSELITO LOS 179657 CAMARON QUE SE DUERME 50 DE JOSELITO LOS 110218 COMPAE HELIODORO 50 DE JOSELITO LOS 80279 DAME TU MUJER JOSE 50 DE JOSELITO LOS 174774 DOS ROSAS 50 DE JOSELITO LOS 80282 el aguacero 50 DE JOSELITO LOS 110220 EL AMOR DE CLAUDIA 50 DE JOSELITO LOS 54023 EL BAILADOR 50 DE JOSELITO LOS 163053 El Guayabo 50 DE JOSELITO LOS 80281 el marinero 50 DE JOSELITO LOS 80280 el pajaro amarillo 50 DE JOSELITO LOS 81150 el pajaro macua 50 DE JOSELITO LOS 179658 EL RESBALON 50 DE JOSELITO LOS 110213 EL RON DE VINOLA 50 DE JOSELITO LOS 163056 Festival En Guarare1 50 DE JOSELITO LOS 163057 Fiesta En Corraleja 50 DE JOSELITO LOS 139087 JOSELITO GUARACHERO 50 DE JOSELITO LOS 80289 LA ARAÑA PICUA 50 DE JOSELITO LOS 163060 La Burrita 50 DE JOSELITO LOS 110219 LA CAPUCHONA 50 DE JOSELITO LOS 80284 LA CASA EN EL AIRE 50 DE JOSELITO LOS 174775 LA CIENAGUERA 50 DE JOSELITO LOS 129085 LA COQUETA 50 DE -

19 De Marzo, 2021
[email protected] | www.impulsoedomex.com.mx Metepec.Viernes.19.Marzo.2021 | No. 5071 EST E AÑO MIL 900 MILLON ES DE PESOS P ARA EL CAMPO : EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO MAZA entregó las primeras 2 mil 800 tarjetas a campesinos; esperan beneficiar con este programa a 40 mil familias. PÁG. 04 EDOMEX S IN RUMBO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA: CCEM P ÁG. 07 CULTURA VICENTE ROJO SOÑÓ Y VIVIÓ SeR ETIRA DE LA C ON LUMINOSIDAD CONTIENDA POR LA A SESINAN A 13 > Comando armado sorprendió a MEXICANA. P ÁG. 13 POLICÍAS GRUPOS elementos de Seguridad; la SS, FGJ, RECTORÍA DE LA UAEM Sedena y la Marina llevan a cabo DE DELINCUENCIA operativo conjunto para la búsqueda > Luis Raúl Ortiz Ramírez deja la ORGANIZADA de los agresores. Pág. 08 carrera por la Rectoría universitaria por razones personales, sin : Opinión Arturo Albíter Martínez 02 *Clima *Dólar ESCUCHA especificar nada; no se sumará a Teodoro Rentería Arróyave 02 *Hoy no circula 20ºc máxima Compra 19.84 sus contrincantes. P ÁG. 06 Lourdes Morales Canales 03 9 y 0 6ºc mínima Venta 20.88 Mario Maldonado 03 www.impulsoedomex.com.mx 02-VIERNES.19.MARZO.2021 www. impulsoedomex.com.mx DIRECTORIO COMENTARIO A TIEMPO DESDE LAS ALTURAS IMPULSO EstadO de MÉXicO TEODORO RenterÍA ArrÓyave ArturO ALBÍter MartÍnez Suscripciones, Publicidad, Atención a Clientes y Redacción + La Amazonía en peligro latente + Muerte de 13 elementos policiacos en Coatepec Harinas, un (722) 319 23 54, al 58 duro mensaje para el Gobierno estatal a tres meses de una la superficie amazónica, con 369 de ellos enB o- [email protected] De acuerdo con el maestro Eduardo livia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzando te- importante elección Fernández, director General del Ca- rritorios de pueblos indígenas, algunos de ellos nal de Congreso de la Unión, cuan- TAN SÓLO UN par de días de que Algunos puntos por comentar al Alejandro E. -

David Broza & Friends
David Broza & Friends Trio Havana and Special Guests SAT / DEC 15 / 7:30 PM David Broza GUITAR & VOCALS TRIO HAVANA Itai Kriss FLUTE Jorge Bringas BASS Manuel Alejandro Carro PERCUSSIONIST SPECIAL GUESTS Alfonso Cid FLUTE & FLAMENCO SINGER Xianix Barrera FLAMENCO DANCER Yuniel Jimenez TRES-GUITAR Tonight’s program will be announced from the stage. There will be no intermission. Tour Manager, presenter TEEV Events PERFORMANCES MAGAZINE 14 ABOUT THE ARTISTS DAVID BROZA AND TRIO HAVANA David Broza is one of the most innovative and creative musicians in the world today. His 40+ year career spans from blues to jazz, rock, country, folk and world music. Singing in Hebrew, Spanish, English and Arabic, David brings the full spectrum of his work to this project, with a unique interpretation of his rich repertoire of hits with the NY-based Cuban “Trio Havana,” led by flute virtuoso Itai Kris. DAVID BROZA (GUITAR & VOCALS) is considered one of the world’s most dynamic and vibrant performers. From his whirlwind finger picking to Flamenco percussion and rhythms, to a signature rock and roll sound, his charismatic and energetic performances have delighted audiences throughout the world. New York musician’s style, which can be GRAMMY® Award-winning album, More than a singer/songwriter, he is heard on his latest album, The Shark. Albita Llegó. Also in Miami, he had the also known for his commitment and The album features Kriss’ “soaring great opportunity to perform and tour dedication to several humanitarian technique and phrasing that is both with the late, great Celia Cruz. Other projects, predominantly, the Israeli- aggressive and pastoral,” which displays artists he has performed with include Palestinian conflict. -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter
1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds.