“Donde Mueren Los Pájaros” Indice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
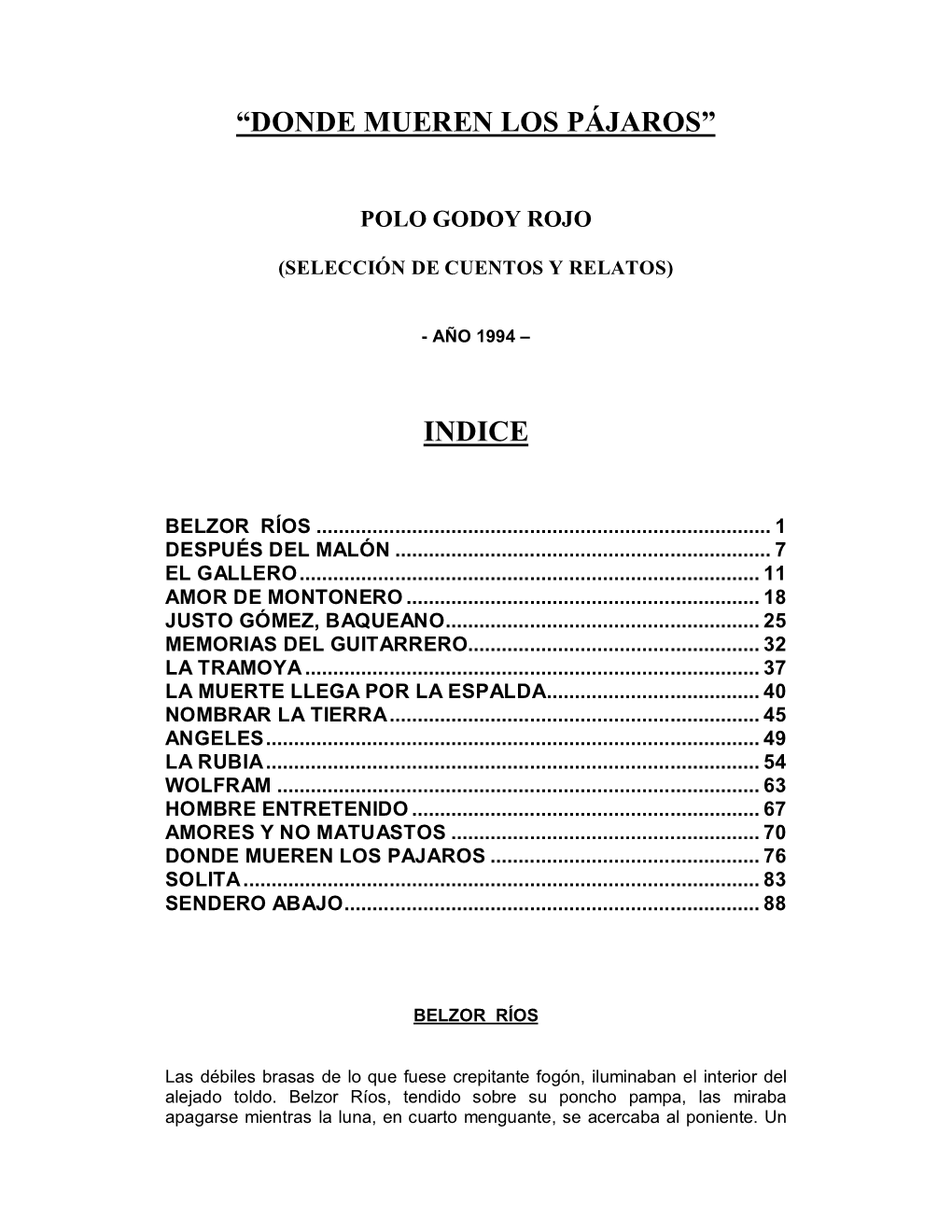
Load more
Recommended publications
-

Manifestación En Antofagasta Y Con Mamá, Celinda Alfaro
Síguenos en nuestras RR.SS @eldia_cl eldia.cl diarioeldia.cl El Dia Radio SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019 I AÑO LXXVI I N° 27.536 I Región de Coquimbo I 24 páginas I Valor: $400 CRISIS SOCIAL QUE VIVE EL PAÍS GOLPEA AL SECTOR TURÍSTICO UN 40% CANCELA SUS RESERVAS HOTELERAS La directora regional de SERNATUR, Angélica Funes, señaló que a nivel local, es el turismo de negocios y convenciones el sector más afectado 12-13 EMOTIVO FUNERAL EN LA SERENA TRISTE ADIÓS A MARÍA ZAMBRA LAUTARO CARMONA Un gran número de personas junto a sus familiares, llegaron hasta el Cementerio Municipal de La Serena para despedir los restos de la joven madre de 30 años de edad que había desapa- recido hace un mes y medio, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado bajo el Puente El Libertador en La Serena. 10-11 Alcalde de La Serena NO PODRÁ SER CANDIDATA A GOBERNADORA Lucía Pinto no renunció no removerá estatua en la intendencia La autoridad optó por continuar en el cargo en medio de crisis de mujer diaguita 20-21 que vive la región y el país. 8-9 02 I ACTUALIDAD I SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019 I el Día EL BARÓMETRO Apoyo con imágenes En medio del Estado de Emergencia en la que Destacan gesto se encuentra la Región de Coquimbo, el fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega Cortés, hizo El ex presidente regional de la UDI y ex concejal de La Serena habían, Floridor Pinto, desde que su hija, Lucía asumió un llamado a la gente de la zona a aportar foto- el cargo de intendenta, se había mantenido al margen de la coyuntura política para evitar segundas lecturas. -

Top 100 Most Requested Latin Songs
Top 100 Most Requested Latin Songs Based on millions of requests played and tracked through the DJ Intelligence® music request system at weddings & parties throughout 201 9 RANK ARTIST SONG 1 Luis Fonsi & Daddy Yankee Feat. Justin Bieber Despacito 2 Pitbull Feat. John Ryan Fireball 3 Jennifer Lopez Feat. Pitbull On The Floor 4 Cardi B Feat. Bad Bunny & J Balvin I Like It 5 Pitbull Feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer Give Me Everything 6 Marc Anthony Vivir Mi Vida 7 Elvis Crespo Suavemente 8 Bad Bunny Feat. Drake Mia 9 Pitbull Feat. Ne-Yo Time Of Our Lives 10 DJ Snake Feat. Cardi B, Ozuna & Selena Gomez Taki Taki 11 Gente De Zona Feat. Marc Anthony La Gozadera 12 Daddy Yankee Gasolina 13 Prince Royce Corazon Sin Cara 14 Daddy Yankee Dura 15 Shakira Feat. Maluma Chantaje 16 Celia Cruz La Vida Es Un Carnaval 17 Prince Royce Stand By Me 18 Daddy Yankee Limbo 19 Nicky Jam & J Balvin X 20 Carlos Vives & Shakira La Bicicleta 21 Daddy Yankee & Katy Perry Feat. Snow Con Calma 22 Luis Fonsi & Demi Lovato Echame La Culpa 23 J Balvin Ginza 24 Becky G Feat. Bad Bunny Mayores 25 Ricky Martin Feat. Maluma Vente Pa' Ca 26 Nicky Jam Hasta El Amanecer 27 Prince Royce Darte Un Beso 28 Romeo Santos Feat. Usher Promise 29 Romeo Santos Propuesta Indecente 30 Pitbull Feat. Chris Brown International Love 31 Maluma Felices Los 4 32 Pitbull Feat. Christina Aguilera Feel This Moment 33 Alexandra Stan Mr. Saxobeat 34 Daddy Yankee Shaky Shaky 35 Marc Anthony Valio La Pena 36 Azul Azul La Bomba 37 Carlos Vives Volvi A Nacer 38 Maluma Feat. -

TOP 100 CANCIONES + STREAMING Gfk - Documento De Uso Público
TOP 100 CANCIONES + STREAMING GfK - Documento de uso público (Las ventas totales corresponden a los datos enviados por colaboradores habituales de venta física y por los siguientes operadores: Amazon, Google Play Music, i-Tunes, Google Play, Movistar,7Digital, Apple Music, Deezer, Spotify, Napster y Tidal) SEMANA 28: del 06.07.2018 al 12.07.2018 Sem. Sem. Pos. Sem. Cert. Actual Ant. Max. Lista Artista Título Sello Promus. 1 ● 1 1 12 BECKY G / NATTI NATASHA SIN PIJAMA SONY MUSIC 2** 2 E 0 0 1 ANA GUERRA / JUAN MAGAN NI LA HORA UNIVERSAL 3 ▼ 2 1 13 NIO GARCIA / DARELL / CASPER MAGICO TE BOTE FLOW LA MOVIE, INC. 2** 4 ▼ 3 3 15 ALVARO SOLER LA CINTURA UNIVERSAL ** 5 ▼ 4 4 15 JUAN MAGÁN / MALA RODRÍGUEZ USTED UNIVERSAL ** 6 ▲ 8 8 3 C. TANGANA BIEN DURO SONY MUSIC 7 ▲ 27 27 2 OZUNA / MANUEL TURIZO VAINA LOCA SONY MUSIC 8 ▼ 5 1 25 DADDY YANKEE DURA UNIVERSAL 3** 9 ● 9 9 9 KAROL G MI CAMA UNIVERSAL * 10 ▼ 7 5 21 SOFIA REYES / JASON DERULO / DE LA GHETTO 1, 2, 3 WARNER MUSIC 2** 11 ▼ 6 1 24 AITANA / ANA GUERRA LO MALO UNIVERSAL 3** 12 ▼ 10 10 14 CARDI B / BAD BUNNY / J BALVIN I LIKE IT WARNER MUSIC ** 13 ▼ 11 2 21 REIK / OZUNA / WISIN ME NIEGO SONY MUSIC 2** 14 ▲ 23 23 4 LUIS FONSI / STEFFLON DON CALYPSO UNIVERSAL 15 ▲ 35 35 2 NICKY JAM / J BALVIN / MALUMA / OZUNA X (REMIX) SONY MUSIC 16 ▼ 13 4 7 ROSALIA MALAMENTE SONY MUSIC * 17 ▼ 15 7 23 LESLIE GRACE / NORIEL DURO Y SUAVE SONY MUSIC ** 18 ▼ 14 9 11 JENNIFER LOPEZ EL ANILLO SONY MUSIC ** 19 ▼ 16 13 14 CALVIN HARRIS / DUA LIPA ONE KISS SONY MUSIC/WARNER MUSIC ** 20 ▼ 17 8 29 WOLFINE BELLA WARNER -

Top 100 Canciones W27.2018
TOP 100 CANCIONES + STREAMING GfK - Documento de uso público (Las ventas totales corresponden a los datos enviados por colaboradores habituales de venta física y por los siguientes operadores: Amazon, Google Play Music, i-Tunes, Google Play, Movistar,7Digital, Apple Music, Deezer, Spotify, Napster y Tidal) SEMANA 27: del 29.06.2018 al 05.07.2018 Sem. Sem. Pos. Sem. Cert. Actual Ant.Max.Lista Artista Título Sello Promus. 1 ● 1 1 11BECKY G / NATTI NATASHA SIN PIJAMA SONY MUSIC ** 2 ● 2 1 12 NIO GARCIA / DARELL / CASPER MAGICOTE BOTE FLOW LA MOVIE, INC. 2** 3 ● 3 3 14ALVARO SOLER LA CINTURA UNIVERSAL ** 4 ● 4 4 14JUAN MAGÁN / MALA RODRÍGUEZ USTED UNIVERSAL ** 5 ● 5 124DADDY YANKEE DURA UNIVERSAL 3** 6 ● 6 1 23AITANA / ANA GUERRA LO MALO UNIVERSAL 3** 7 ▲ 8 5 20 SOFIA REYES / JASON DERULO / DE LA1, 2, GHETTO 3 WARNER MUSIC ** 8 ▲ 32 32 2C. TANGANA BIEN DURO SONY MUSIC 9 ● 998KAROL G MI CAMA UNIVERSAL * 10 ▲ 12 10 13CARDI B / BAD BUNNY / J BALVIN I LIKE IT WARNER MUSIC ** 11 ▼ 10 2 20REIK / OZUNA / WISIN ME NIEGO SONY MUSIC 2** 12 ▼ 7 1 18NICKY JAM / J BALVIN X SONY MUSIC 2** 13 ● 13 4 6ROSALIA MALAMENTE SONY MUSIC * 14 ▼ 11 9 10JENNIFER LOPEZ EL ANILLO SONY MUSIC ** 15 ▼ 14 7 22LESLIE GRACE / NORIEL DURO Y SUAVE SONY MUSIC ** 16 ▼ 15 13 13CALVIN HARRIS / DUA LIPA ONE KISS SONY MUSIC/WARNER MUSIC ** 17 ▼ 16 828WOLFINE BELLA WARNER MUSIC 2** 18 ▼ 17 9 12COSCULLUELA / BAD BUNNY MADURA WARNER MUSIC ** 19 ▲ 391 5CEPEDA ESTA VEZ UNIVERSAL * 20 ▲ 22 21 4SHAKIRA / MALUMA CLANDESTINO SONY MUSIC 21 ▼ 20 18 18ZION & LENNOX LA PLAYER (BANDOLERA) WARNER -

Subversión, Postfeminismo Y Masculinidad En La Música De Bad Bunny Silvia Díaz Fernández1
MISCELÁNEA Investigaciones Feministas ISSN-e: 2171-6080 https://dx.doi.org/10.5209/infe.74211 Subversión, postfeminismo y masculinidad en la música de Bad Bunny Silvia Díaz Fernández1 Recibido: Febrero 2021 / Revisado: Marzo: 2021 / Aceptado: Mayo 2021 Resumen. Introducción. El género musical reggaetón se ha convertido en un fenómeno internacional en los últimos años. Con canciones con mensajes feministas y vídeos que rompen con la normatividad de género, el nuevo reggaetón se distancia de sus inicios masculinistas y hegemónicos. Sin embargo, esta renovación de imagen feminista reggaetonera viene también acompañada por letras misóginas y videos sexistas. Objetivos. El propósito de este trabajo es analizar este complicado y contradictorio panorama utilizando el concepto de Rosalind Gill ‘sensibilidad postfeminista’. La idea de ‘sensibilidad postfeminista’ permite el estudio analítico del entrelazado de sentimientos feministas y antifeministas en la cultura popular. Metodología. Para explorarlo, este trabajo se centra en la figura de Bad Bunny. El objetivo es examinar los discursos postfeministas que enmarcan su música con una metodología de análisis crítico del discurso de una selección de 5 canciones y vídeos del artista. En este corpus se analizan en profundidad los elementos de sensibilidad postfeminista que apuntalan su música y la construcción y representación de hombres/masculinidades en relación a mujeres/feminidades. Resultados. Como resultados del análisis, en su música y persona se encuentran: 1) una subversión de género; 2) una deconstrucción de la masculinidad hegemónica; y 3) una representación de la mujer como sujeto empoderado con agencia sexual. Esto viene de la mano de una reiteración de valores machistas y masculinistas. Conclusiones y discusión. -

LA PALABRAS QUE HACEN BIEN a FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 1
LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 1 Las Palabras que hacen bien Y A flor del alma Para comunicarse con el autor, favor de escribir a la siguiente dirección: [email protected] Para otras obras del autor, visite: www.yvonpotvin.com Diseño de la portada: Chantal English Traducción: Irène Daoust, Beatriz Escamilla Edición: Beatriz Escamilla 52 (33) 3749-2435 Soporte informático: Raymond Dufresne 450 454-7845 Impresión: Imprimerie Elite 450 454-5239 1e edición en español: diciembre 2003 30 copias « a cuenta del autor » LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 2 Las palabras que hacen bien y A flor del alma Dedico este libro particularmente a mis amigos y amigas de República Dominicana, de Guayacanes, Samaná y Cabarete. Yo lo hago por vosotros, ojalá que les den buen sentido. Yvon Potvin LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 3 Tabla de contenido Palabras del autor ......................................................................................................................... 5 Mi mirada sobre la vida ............................................................................................................... 6 Prefacio .......................................................................................................................................... 7 Textos de 11 canciones que encontramos en la cinta « Des sons qui font du bien » ............... 9 Sembramos ............................................................................................................................................................. -

Top 100 Albumes
GfK - Documento de uso público TOP 100 ALBUMES (Las ventas totales corresponden a los datos enviados por el 88% de los establecimientos de venta física, sin incluir extrapolaciones, y a los datos facilitados por las tiendas digitales y servicios de streaming de audio.) (ALBUMES CON "PRECIO DE LISTA" SUPERIOR A € 4,50 EN SOPORTE FISICO Y € 3,50 EN DIGITAL) SEMANA 41: del 02.10.2020 al 08.10.2020 Sem. Sem. Pos. Sem. Cert. Promusicae Actual Ant. Max. Lista Artista Título Sello 1 ● 1 1 5 OZUNA ENOC AURA / SONY MUSIC 2 E 1 BON JOVI 2020 UNIVERSAL 3 E 1 SILVIA PEREZ CRUZ FARSA(GENERO IMPOSIBLE) UNIVERSAL 4 E 1 BLACKPINK THE ALBUM UNIVERSAL 5 E 1 NATHY PELUSO CALAMBRE SONY MUSIC 6 ▼ 3 1 19 ANUEL AA EMMANUEL REAL HASTA LA MUERTE / SONY MUSIC * 7 E 1 SIDONIE EL REGRESO DE ABBA SONY MUSIC 8 ▼ 4 1 31 BAD BUNNY YHLQMDLG RIMAS ENTERTAINMENT LLC ** 9 ▼ 2 1 3 LA OREJA DE VAN GOGH UN SUSURRO EN LA TORMENTA SONY MUSIC 10 ▼ 5 2 7 MALUMA PAPI JUANCHO SONY MUSIC 11 ▼ 6 6 43 HARRY STYLES FINE LINE SONY MUSIC * 12 E 1 MARIAH CAREY THE RARITIES SONY MUSIC 13 E 1 ROGER WATERS US + THEM SONY MUSIC 14 ▼ 8 2 50 BERET PRISMA WARNER MUSIC ** 15 ▼ 7 2 29 J BALVIN COLORES UNIVERSAL * 16 ▼ 12 2 28 DUA LIPA FUTURE NOSTALGIA WARNER MUSIC 17 ▼ 13 5 25 CAMILO POR PRIMERA VEZ SONY MUSIC 18 ▼ 9 1 70 AITANA SPOILER UNIVERSAL ** 19 ▼ 11 1 22 BAD BUNNY LAS QUE NO IBAN A SALIR RIMAS ENTERTAINMENT LLC * 20 E 1 QUEEN&LAMBERT LIVE AROUND THE WORLD UNIVERSAL 21 ▼ 15 1 40 DAVID BISBAL EN TUS PLANES UNIVERSAL ** 22 ▼ 18 5 27 MYKE TOWERS EASY MONEY BABY CASABLANCA RECORDS & ONE WORLD -

Día De La Erradicación De La Pobreza
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020 I AÑO LXXVII I N° 27.887 I Región de Coquimbo I 24 páginas I @eldia_cl eldia.cl diarioeldia.cl El Día TV I Valor: $300 A PARTIR DEL LUNES, CUANDO LA REGIÓN AVANCE A FASE 3 RESTAURANTES Y BARES EFE DE MANERA GRADUAL ABRIRÁN SUS PUERTAS 4 INSTITUTOS RETOMAN CLASES TRAS 7 MESES DE PAUSA PRESENCIALES Hasta el momento, tres enti- La noticia significa un alivio para uno de los rubros más afectados por la dades educativas han vuelto a las aulas en La Serena y pandemia. En este escenario, junto con asegurar que se ha avanzado en la Coquimbo. Este lunes se suma un instituto en Ovalle, implementación de los protocolos, esperan la colaboración de las autori- el primero que retornará en la ciudad limarina. 9 dades para facilitar su puesta en marcha. En tanto, el gremio médico invita a actuar con cautela, respetando las medidas sanitarias. 14 y 15 DESCONFINAMIENTO TOTAL LLAMAN A NO RELAJAR MEDIDAS PARA EVITAR REBROTE DE COVID 4 EN $14 MIL MILLONES AUMENTAN LAUTARO CARMONA LAUTARO PRESUPUESTO AFINAN PROTOCOLO PARA REGULAR ASISTENCIA A PLAYAS DE CARA AL VERANO HABITACIONAL El uso obligatorio de mascarillas y la delimitación de espacios especiales para adultos mayores y familias, son parte de las medidas que contempla el documento. La iniciativa pretende disminuir el riesgo de contagio en los balnearios del país. 5 Y URBANO 8 AYER MURIÓ UN MOTORISTA EN PAN DE AZÚCAR CINCO FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN MENOS DE UNA SEMANA ENLUTAN A LA REGIÓN 2 02 I ACTUALIDAD I VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020 I el Día Equipo El Día / La Serena AYER UN MOTORISTA MURIÓ EN EL SECTOR DE PAN DE AZÚCAR @eldia_cl Cinco fallecidos en accidentes de Cinco personas fallecidas en las rutas de la región, en menos de una sema- na, es una estadística que preocupa a tránsito en menos de una semana todas las autoridades y los habitantes en general. -

Fuertes Vientos Causan Estragos En Pésimas Condiciones Donald Trump, Absuelto Rechazan Fundado En 1956 Aumento a La “Súper”
DE IMPACTO INCONGRUENTE DMPC NO SE DA ABASTO FUERTES VIENTOS CAUSAN ESTRAGOS EN PÉSIMAS CONDICIONES DONALD TRUMP, ABSUELTO RECHAZAN FUNDADO EN 1956 AUMENTO A LA “SÚPER” $6.00 AÑO LXIII / NÚM 18,791 05 DE FEBRERO DE 2020 DIF PARA REHABILITACIÓN DURANGO, CON ALTA TECNOLOGÍA ASEGURA ADRIÁN ALANÍS PERJUDICIAL ATENCIÓN MÉDICA PIDE TURISMO SE BRINDARÁ NO A LA GOBERNADOR DEFIENDE EL PATRIMONIO DE LOS ELIMINACIÓN DURANGUENSES; NO SE HA FIRMADO EL INSABI. / LOCAL 04 DE “PUENTES” SANTORAL: GASTÓN EN UN DÍA COMO HOY… ¡BUENOS DÍAS, DURANGO! 1917 LA EXPEDICIÓN PUNITIVA NORTEAMERICANA, AL MANDO DEL GENERAL PERSHING, SALE DEL TERRITORIO NACIONAL DESPUÉS DE LARGAS CONFERENCIAS. AL ENTRAR A TERRITORIO MEXICANO EL 14 DE MARZO DE 1916, SUS MIEMBROS HABÍAN ASEGURADO QUE REGRESARÍAN A ESTADOS UNIDOS CON TODO Y FRANCISCO VILLA, A QUIEN BUSCABAN POR EL ATAQUE QUE HIZO A COLUMBUS. 06 DE FEBRERO DE 2020 EDICIÓN LOCAL MULTIMEDIA PIDE TURISMO NO A LA ELIMINACIÓN DE “PUENTES” DURANGO DEJARÍA En rueda de prensa el fun- ecoturísticos y ocupación ho- DE RECIBIR ENTRE cionario estatal dijo estar to- telera. talmente en desacuerdo con Gamboa de la Parra, explicó 200 Y 250 MDP la propuesta que hiciera la que para desaparecer los “pu- mañana de este miércoles en entes”, se tiene que hacer una CADA FIN DE “La Mañanera”, el presidente iniciativa en el Congreso y lle- SEMANA LARGO. Andrés Manuel López Obra- var un camino largo, por lo dor, en el sentido de eliminar que “no hay que hacer muchas GRACIELA ROSALES los “puentes” o fines de sema- olas” de momento, ojalá –dijo- La Voz de Durango na largos que en su momento todo quede en una propuesta. -

Most Requested Songs of 2020
Top 200 Most Requested Songs Based on millions of requests made through the DJ Intelligence music request system at weddings & parties in 2020 RANK ARTIST SONG 1 Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) 2 Mark Ronson Feat. Bruno Mars Uptown Funk 3 Cupid Cupid Shuffle 4 Journey Don't Stop Believin' 5 Neil Diamond Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good) 6 Usher Feat. Ludacris & Lil' Jon Yeah 7 Walk The Moon Shut Up And Dance 8 V.I.C. Wobble 9 Earth, Wind & Fire September 10 Justin Timberlake Can't Stop The Feeling! 11 Garth Brooks Friends In Low Places 12 DJ Casper Cha Cha Slide 13 ABBA Dancing Queen 14 Bruno Mars 24k Magic 15 Outkast Hey Ya! 16 Black Eyed Peas I Gotta Feeling 17 Kenny Loggins Footloose 18 Bon Jovi Livin' On A Prayer 19 AC/DC You Shook Me All Night Long 20 Spice Girls Wannabe 21 Chris Stapleton Tennessee Whiskey 22 Backstreet Boys Everybody (Backstreet's Back) 23 Bruno Mars Marry You 24 Miley Cyrus Party In The U.S.A. 25 Van Morrison Brown Eyed Girl 26 B-52's Love Shack 27 Killers Mr. Brightside 28 Def Leppard Pour Some Sugar On Me 29 Dan + Shay Speechless 30 Flo Rida Feat. T-Pain Low 31 Sir Mix-A-Lot Baby Got Back 32 Montell Jordan This Is How We Do It 33 Isley Brothers Shout 34 Ed Sheeran Thinking Out Loud 35 Luke Combs Beautiful Crazy 36 Ed Sheeran Perfect 37 Nelly Hot In Herre 38 Marvin Gaye & Tammi Terrell Ain't No Mountain High Enough 39 Taylor Swift Shake It Off 40 'N Sync Bye Bye Bye 41 Lil Nas X Feat. -
Dur 13/08/2021
VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021 3 TÍMPANO Bad Bunny, el más nominado en los Billboard Latinos El músico peleará por 22 premios en la entrega del 23 de septiembre. EFE Puerto Rico La estrella de la música ur- bana Bad Bunny es el gran favorito de los próximos Premios Billboard de la Mú- sica Latina 2021 al sumar 22 nominaciones en estos ga- EFE Motivo. El músico suspendió su show al salir positivo a Covid. lardones que se entregarán el 23 de septiembre en Mia- mi, y en los que Maluma, J Balvin y Karol G compiten Pedro Capó en11,9y8categorías, res- pectivamente. Bad Bunny hace historia cancela concierto con sus álbumes “El Último Tour del Mundo”, EFE “YHLQMDLG” y “Las Que Puerto Rico No Iban a Salir”, con los que logra las 22 nominaciones, El artista puertorriqueño entre ellas a Artista del Año Pedro Capó suspendió su y Top Latin Álbum del Año, concierto previsto para el y 6 menciones por su tema próximo domingo en San “Dákiti”, según anunciaron Juan luego de dar positivo los organizadores a Covid-19, según anunció La gala, una de las prin- el músico a través de su cipales entregas de galardo- cuenta oficial de la red so- nes de la música latina, se cial de Instagram. realizará en el Watsco Cen- “¡Buen día Familia! ter de la Universidad de Por este medio quiero co- Miami, y en ella se darán ci- municarles que lamenta- ta figuras como el colombia- blemente he dado positivo Evento. El concierto sería es- no Maluma, cuyo disco “Pa- en la prueba de detección EFE te domingo 15 de agosto en el pi Juancho” le ha dado 11 de la covid-19 para mi pre- Éxito. -

The Top Dance Songs of 2018 1
th 44 Year THE TOP DANCE SONGS OF 2018 1. ONE KISS – Calvin Harris ft. Dua Lipa (Columbia) 124 51. WASTE IT ON ME – Steve Aoki ft. BTS (Ultra) 96 2. BODY – Loud Luxury ft. Brando (Armada) 122 52. ALONE – Halsey ft. Big Sean & Stefflon Don (Astralwerks/Capitol) 100/124 3. THE MIDDLE – Zedd, Maren Morris & Grey (Interscope) 107/126 53. YOUR LOVE – David Guetta & Showtek (Atlantic) 125 4. JACKIE CHAN – Tiesto & Dzeko ft. Preme & Post Malone (Republic) 128 54. TELL ME YOU LOVE ME – Demi Lovato (Republic) 122/105 5. PROMISES – Calvin Harris ft. Sam Smith (Columbia) 123 55. GOD IS A WOMAN – Ariana Grande (Republic) 124/73 6. GIRLS LIKE YOU – Maroon 5 ft. Cardi B (Interscope) 123/125 56. GET IT RIGHT – Diplo ft. MO (Mad Decent) 80/106 7. ELECTRICITY – Silk City ft. Dua Lipa (Columbia) 123/118 57. LOST – Vassy & Afrojack ft. Oliver Rosa (Armada) 124/128 8. NO TEARS LEFT TO CRY – Ariana Grande (Republic) 124/65 58. FINEST HOUR – Cash Cash ft. Abir (Big Beat) 122/97 9. HAPPIER – Marshmello & Bastille (Astralwerks/Capitol) 126/100 59. AZUKITA – Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skills & Elvis Crespo (Ultra) 130 10. NEW RULES – Dua Lipa (Warner Brothers) 127/122 60. X – Nicky Jam & J Balvin (Sony Latin) 90 11. WOLVES – Selena Gomez & Marshmello (Interscope) 128/62 61. LET ME LIVE – Rudimental & Major Lazer ft. Anne-Marie & Mr Eazi (Atlantic) 126/72 12. FRIENDS – Marshmello & Anne-Marie (Warner Brothers) 123/95 62. ALIEN – Sabrina Carpenter & Jonas Blue (Hollywood) 112 13. BREATHE – Jax Jones ft. Ina Wroldsen (Interscope) 126 63.