La Función Del Lector
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
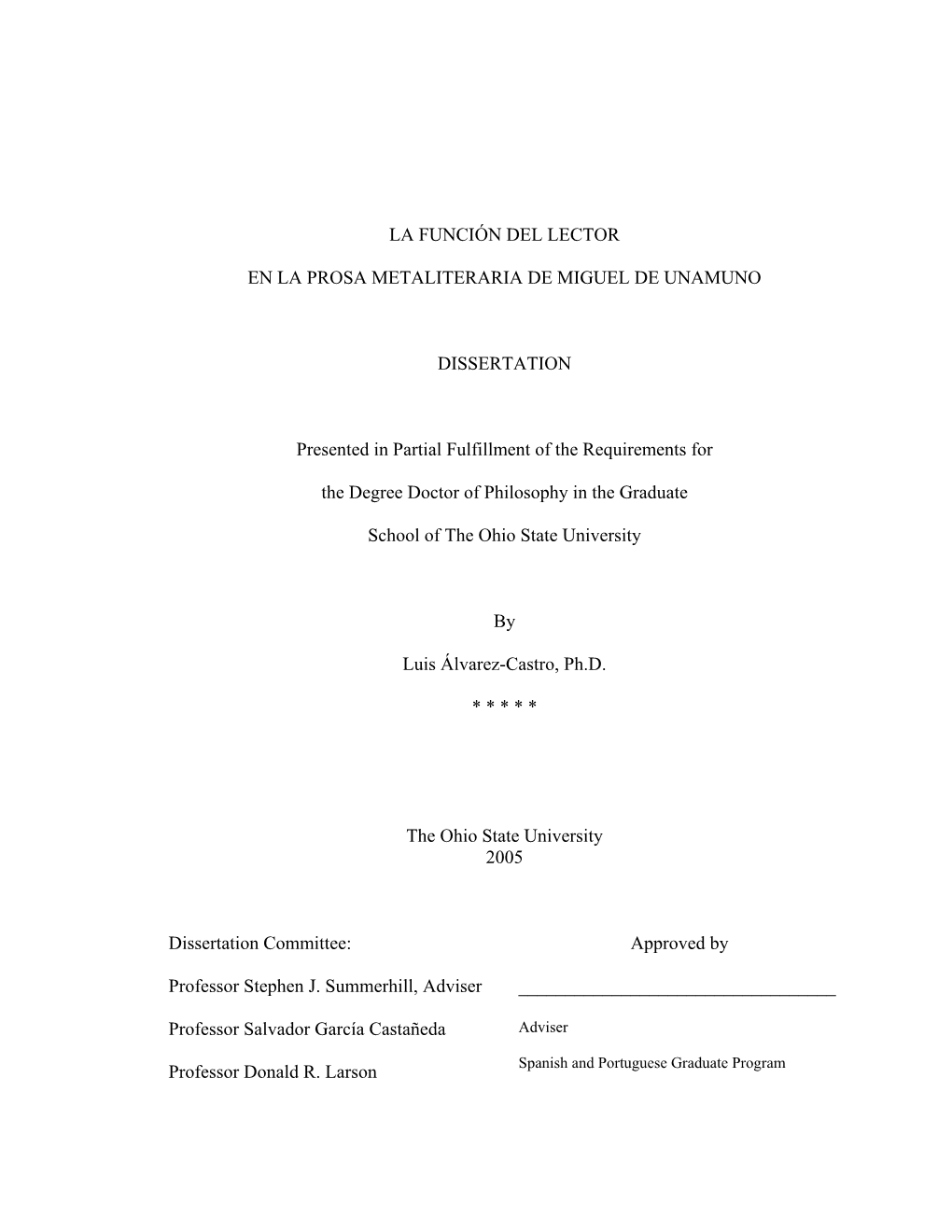
Load more
Recommended publications
-

La Catequesis Debería Centrarse En El El Discipulado Se Vive En Relación Con Otra Encuentran En Diferentes Etapas De Desarrollo Ilimitado” (EN, 41)
ÍNDICE Introducción 1 • Parte 1 - Presentación de la Convocatoria y de la Iniciativa 4 • Parte 2 - Preparación de la Convocatoria y de la Iniciativa 7 Parte 3 - Nuestra Realidad Actual 14 Parte 4 - Aprendizajes Esenciales sobre la Evangelización 27 Parte 5 - Recursos Adicionales 53 BIENVENIDO La Iglesia del noreste de Kansas anhela más corazones ardiendo por Jesucristo. Es nuestra VISIÓN crecer como discípulos de Jesús y hacer discípulos para Jesús. Esa es también la misión de la Iglesia universal, impulsada por las palabras que el Señor dijo a sus En el día de la Resurrección, el Señor Jesús resucitado se encontró con Cleofás y con otro discípulo en el camino a apóstoles: “Id, pues, y haced discípulos...” (Mt 28:19). Pero aquellos que quieran hacer discípulos Emaús. Estaban cansados e impotentes por las experiencias primero deben ser discípulos con corazones que ardan por el Señor y por su esposa, la Iglesia. vividas los últimos dos días y medio. Al principio, no reconocieron a Jesús cuando comenzó a interpretar las El Arzobispo Naumann, junto con los párrocos y otros líderes de la Iglesia local, desean que la gente del Escrituras que se referían a Él, comenzando con Moisés y noreste de Kansas tenga un corazón ardiendo por Jesucristo. Pero el Arzobispo también reconoce los todos los profetas. Los discípulos no querían que Jesús se fuera y lo invitaron a quedarse con ellos. Al compartir la numerosos desafíos que actualmente enfrenta la Iglesia para proclamar el Evangelio y hacer discípulos. comida, lo reconocieron al partir el pan y los discípulos se El Arzobispo llama a todos los fieles de esta Iglesia local a “construir una cultura de evangelización en dijeron mutuamente “¿No sentíamos arder nuestro corazón toda la Arquidiócesis” (Documento de Visión Compartida, Primera Iniciativa Clave). -

CAPRICCIO Songbook
CAPRICCIO KARAOKE SongBOOK ITALIA – ENGLAND – SPANIEN DEUTSCHLAND – SCHWEIZ – PORTUGAL – FRANCE - BALKAN KARAOKE ItaliA www.capricciomusic.ch [email protected] Aktualisiert am: 01. Februar 2013 Artist Title 2 Black e Berte' Waves of Love (in alto Mare) 360 Gradi Baba bye 360 Gradi Sandra 360 Gradi & Fiorello E poi non ti ho vista piu 360 Gradi e Fiorello E poi non ti ho vista più (K5) 400 colpi Prendi una matita 400 Colpi Se puoi uscire una domenica 78 Bit Fotografia 883 Pezzali Max Aereoplano 883 Pezzali Max Bella vera 883 Pezzali Max Bella Vera (K5) 883 Pezzali Max Chiuditi nel cesso 883 Pezzali Max Ci sono anch'io 883 Pezzali Max Come deve andare 883 Pezzali Max Come mai 883 Pezzali Max Come mai (K5) 883 Pezzali Max Come mai_(bachata) 883 Pezzali Max Come maiBachata (K5i) 883 Pezzali Max Con dentro me 883 Pezzali Max Credi 883 Pezzali Max Cumuli 883 Pezzali Max Dimmi perche' 883 Pezzali Max Eccoti 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Favola semplice 883 Pezzali Max Gli anni 883 Pezzali Max Grazie Mille (K5) 883 Pezzali Max Grazie mille 1 883 Pezzali Max Grazie mille 2 883 Pezzali Max Hanno Ucciso L'Uomo Ragno (K5) 883 Pezzali Max Hanno ucciso l'uomo ragno 1 883 Pezzali Max hanno ucciso l'uomo ragno 2 883 Pezzali Max Il meglio deve ancora arrivare 883 Pezzali Max Il mio secondo tempo 883 Pezzali Max Il mondo insieme a te 883 Pezzali Max Il mondo Insieme a Te (K5) 883 Pezzali Max Innamorare tanto 883 Pezzali Max Io ci saro' 883 Pezzali Max Jolly blue 883 Pezzali Max La dura legge del -

Biografía De Alejandro Sanz En Formato PDF, Pinchar Aquí
ALEJANDRO SANZ. BIOGRAFÍA. CARRERA MUSICAL. Alejandro Sánchez Pizarro, de nombre artístico Alejandro Sanz, nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968 Es un músico, compositor y cantante español. Su padre era natural de Algeciras y su madre de Alcalá de los Gazules. A los 8 años se trasladó a vivir al barrio madrileño de Moratalaz. Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos por todo el mundo y ha ganado 16 Premios Grammys Latinos y 3 Grammy. También ha realizado colaboraciones con las voces más reconocidas de la música española y latina: Joaquín Sabina, Shakira, Lena, Malú, Niña Pastori, Juanes, entre otros. 1988: Primeros Años Su carrera comenzó a finales de 1988, al grabar el disco Los Chulos Son Pa’ Cuidarlos a los 16 años, bajo el seudónimo de Alejandro Magno. Este disco de estilo Techno – Flamenco. En la portada, Alejandro Magno aparece ataviado con un chaleco torero con «chorreras». Para la contraportada, Alejandro eligió otro traje de luces bajo el que deja ver una camiseta estampada con un smiley (el icono conocido popularmente «toi», estandarte del acid-house). Poco después, en 1990, participa junto a Tino Casal en el segundo disco de Juan Carlos Valenciaga, en el tema Como Un Placer. 1991: Viviendo Deprisa Su despegue musical se da en 1991, cuando graba un nuevo LP, Viviendo Deprisa, con 10 canciones de su autoría y fue grabado íntegramente en España. Musicalmente este disco es de estilo Pop–romántico, y se enfoca principalmente al público femenino. En un principio nadie le vaticinaba éxito, debido a lo complejas que eran sus letras, ya que no encajaban con la juventud de esa época. -

Respuestas Provida a Argumentos Proelección
1 Randy Alcorn Respuestas Provida a Argumentos Proelección AMPLIADO Y ACTUALIZADO 2 “Si en su biblioteca usted sólo tiene espacio para un único libro provida, asegúrese de que sea éste” —GEORGE GRANT “Respuestas Provida a Argumentos Proelección entrega respuestas actualizadas para las preguntas difíciles. Corre el delgado velo de los ‘derechos y elecciones’ con la verdad acerca de cómo los abortos son comercializados a la nación y a las mujeres que están viviendo un embarazo no deseado. Todo lector debiera regalarlo a sus conocidos, de modo que éstos pudieran comprender la verdad acerca del aborto. Este libro es una lectura obligatoria para todo ciudadano de nuestra nación —sea provida o proelección”. — CAROL EVERETT, ex propietaria de una clínica de aborto y autora de Dinero de Sangre: Haciéndose Rico Con el Derecho de una Mujer a Elegir. “Este libro debiera poner fin de una vez por todas al debate que existe en torno al aborto en este país. Probablemente no lo logrará, pero debiera hacerlo. Su lógica es invulnerable; su investigación es impecable; y su alcance es monumental. Simple, precisa y objetivamente, Randy Alcorn da respuesta a todo argumento que pudiera posiblemente ser planteado por los defensores del aborto. Si en su biblioteca usted sólo tiene espacio para un único libro provida, asegúrese de que sea éste”. —GEORGE GRANT, director ejecutivo de Legacy Communications; autor de Grandes Ilusiones: El Legado de Planificación de la Familia. “Nunca me había encontrado con un libro que hubiera hablado a mi corazón de la manera que éste lo hizo. No podía soltarlo. Lo leí en un solo día, pero estaré repasándolo una y otra vez. -

La Canción De La Semana (13 Al 17 De Noviembre De 2017)
La canción de la semana (13 al 17 de noviembre de 2017) "Deja que te bese” Autor: Alejandro Sanz Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido por su nombre artístico Alejandro Sanz (Madrid, 18 de diciembre de 1968), es un cantautor, guitarrista, compositor y músico español. Ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ha ganado 20 Grammys Latinos y 3 Grammys americanos. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales convirtiéndole en uno de los artistas más importantes de la historia de España. Iniciando su impresionante carrera en 1989 con el álbum Los chulos son pa' cuidarlos con el nombre artístico de Alejandro Magno. En 1991 lanzó su segundo álbum —y primero oficialmente como Alejando Sanz— titulado Viviendo deprisa. Alejandro Sanz ha experimentado, buscado y acomodado diferentes estilos. En Si tú me miras y 3, Sanz mostraba su madurez compositiva, pero no fue hasta 1997 con la publicación de Más que incluía singles como Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío o Amiga mía cuando Alejandro Sanz se convirtió en leyenda de la música en español, siendo este disco el más vendido en la historia de España y uno de los imprescindibles en lengua hispana. Siendo ya una figura consolidada dio el paso definitivo hacia el mercado americano, El alma al aire dejaba entrever ese cambio de sonidos flamencos, latinos y rockeros confirmados en No es lo mismo y El tren de los momentos . En 2009 salió a la venta Paraíso Express, que incluía el exitoso dueto con la artista norteamericana Alicia Keys llamado Looking for Paradise . -

NOVELA/FOLLETÍN EN LA NARRATIVA FUNDACIONAL DE ALBERTO BLEST GANA1 Since a Day Reading Balzac: Novel/ Feuilleton on Foundational Fiction by Alberto Blest Gana
37-52 DESDE QUE UN DÍA LEYENDO A BALZAC: NOVELA/FOLLETÍN EN LA NARRATIVA FUNDACIONAL DE ALBERTO BLEST GANA1 Since a day reading Balzac: novel/ feuilleton on foundational fiction by Alberto Blest Gana Eduardo Barraza Jara* Resumen El carácter de Alberto Blest Gana como fundador de la novela chilena mal podría ligarlo a la práctica del folletín, aunque registra numerosos títulos publicados en revistas y periódicos. Por lo demás, su filiación como aventajado discípulo de Balzac menos podría propiciar un vínculo con la literatura popular o de masas, como se desarrolló en Francia a mediados del siglo XIX. Y es que el canon literario nacional se construye a partir de una élite intelectual —ilustrada y liberal— que participa de la construcción social de la Nación como la que propiciaba José Victorino Lastarria y el propio Blest Gana —en sus respectivos manifiestos literarios—, en cuya conformación la cultura popular no participa más allá de un ―costumbrismo‖ folklórico, o como un ―sabor‖ local, o como un ―pintoresquismo‖ para solaz de los lectores cultos. En este artículo se indaga en los formantes folletinescos en la narrativa de Blest Gana, recurriendo a las tesis acerca de la literatura popular que han sido postuladas, entre otros, por Eco (1981, 2012); Martín-Barbero (2010), Herlinghaus (2002), Sarlo (1985). Palabras clave: Literatura chilena del siglo XIX, Folletín, Narrativas fundacionales. Abstract Alberto Blest Gana, the founder of the Chilean novel, could not be linked to the practice of writing feuilleton, although a number of his works published in magazines and newspapers exist. Moreover, being an outstanding disciple of Balzac would unlikely link him to the popular or mass literature, as the one developed in France in the middle of the nineteenth century. -

Renata Égüez1
Diálogos Latinoamericanos 11 Colombia: una cultura bajo el signo de la ambivalencia Renata Égüez1 “Le vent de la culture se moque des illusoires barrières.. Un tel vent [...] est source de respiration, d´inspiration”. Michel Maffesoli. Colombia es un país en perenne fundación, o mejor, en continuo descubrimiento. Numerosos cambios de piel, efectuados históricamente desde la política o la cultura, dan cuenta de un espacio que no ha dejado de exponerse al azar y al milagro. Superados los primeros actos fundacionales (desde la recreación fantástica de las tierras de El Dorado, la conquista y colonia del Virreinato de Nueva Granada, la Gran Colombia de Bolívar hasta la independencia y la República), Colombia entra en la modernidad2 por una fundación traumática que origina la violencia en el país: el “Bogotazo” desencadenado a partir del asesinato del líder popular, Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Para Carlos Uribe, “después del 9 de abril de 1948, los colombianos aprendieron y se acostumbraron a vivir de una manera escindida. No era incompatible sostener una guerra y prosperar considerablemente en lo económico. En los años cincuenta se estableció la diversidad. Muerte y destrucción horrendas al lado de bonanza cafetera, industrialización, tecnología televisiva […].” Violencia en los campos y rock-and-roll en las ciudades. (citado en Jaramillo 9) Luego del brutal parto, Colombia nace como territorio del narcotráfico, la guerrilla (las FARC se crean en 1964) y los paramilitares, con nuevos rostros que detentan el poder sobre la sociedad civil: Pablo Escobar y los carteles de la droga, Tirofijo y Castaño. Frente a esta realidad tan rígida, la imaginación literaria de García Márquez bautiza al país bajo el nombre de Macondo. -

Articulaciones De Lo Cotidiano En La Producción Cultural De Cuba
La isla en presente perfecto: articulaciones de lo cotidiano en la producción cultural de Cuba posterior a 1974 Por © 2018 Raciel Alonso M.A., University of Florida, 2010 B.A, University of Florida, 2007 Submitted to the graduate degree program in Spanish and Portuguese and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Chair: Santa Arias Verónica Garibotto Luciano Tosta Omaris Z. Zamora Tamara L. Falicov Date Defended: 27 April 2018 ii The dissertation committee for Raciel Alonso certifies that this is the approved version of the following dissertation: La isla en presente perfecto: articulaciones de lo cotidiano en la producción cultural de Cuba posterior a 1974 Santa Arias Date Approved: 4 May 2018 iii Abstract La isla en presente perfecto explores music, poetry, and film in Cuba and its diaspora in order to understand the ways in which everyday practices and public spaces—and their representation in cultural production—shape the values and perceptions of Cubans as they relate to larger issues of national identity, race, class, and sexuality. Specifically, I analyze periods of political, social, and economic transition, when the malleability of collective values and strategies of perception become more transparent as they are challenged by new circumstances. This dissertation project centers around everyday expressions of culture, so often invisible to the critical eye because they can be seen as ordinary or mechanical in nature. However, my research shows that they are, in fact, a very important site of cultural negotiation which is plugged into affective networks at the very core of the processes that shape life and experience in post- revolutionary Cuba. -

LATIN SONGS 1 Ordered by TITLE SONG NO TITLE ARTIST 6412 - 05 100 Anos Maluma Feat
LATIN SONGS 1 Ordered by TITLE SONG NO TITLE ARTIST 6412 - 05 100 Anos Maluma Feat. Carlos Rivera 6331 - 04 11 PM Maluma 6292 - 10 1-2-3 El Simbolo 6314 - 11 24 de Diciembre Gabriel, Juan 6301 - 11 40 y 20 Jose Jose 6306 - 16 A Dios Le Pido Juanes 4997 - 18 A Esa Pimpinela 6310 - 20 A Gritos De Esperanza Ubago, Alex 6312 - 16 A Pierna Suelta Aguilar, Pepe 6316 - 09 A Puro Dolor Son By Four 5745 - 07 A Tu Recuerdo Los Angeles Negros 6309 - 01 Abrazame Fernandez, Alejandro 6314 - 12 Abrazame Muy Fuerte Gabriel, Juan 6310 - 18 Abusadora Vargas, Wilfrido 6317 - 08 Adios Martin, Ricky 6316 - 18 Adios Amor Sheila 6313 - 20 Adrenalina Wisin Feat. Jennifer Lopez & Ricky Martin 4997 - 11 Afuera Caifanes 6299 - 07 Ahora Que Estuviste Lejos Priscila 6299 - 11 Ahora Que Soy Libre Torres, Manuela 6311 - 16 Ahora Que Te Vas La 5a Estacion 6308 - 03 Ahora Quien (Salsa) Anthony, Marc 6304 - 06 Algo De Ti Rubio, Paulina 6297 - 07 Algo Esta Cambiando Venegas, Julieta 6308 - 08 Algo Tienes Rubio, Paulina 5757 - 04 Amame Martinez, Rogelio 6382 - 04 Amarillo Balvin, J 6305 - 04 Amiga Mia Sanz, Alejandro 6318 - 17 Amigos Con Derechos Maluma & Reik 6293 - 02 Amor A La Mexicana Thalia 5749 - 01 Amor Eterno Gabriel, Juan 5748 - 01 Amor Prohibido Selena 5756 - 01 Amor Se Paga con Amor Lopez, Jennifer 6312 - 01 Amor Secreto Fonsi, Luis 6304 - 08 Amor Sincero Fanny Lu 6297 - 02 Andar Conmigo Venegas, Julieta 6317 - 02 Andas En Mi Cabeza Chino & Nacho 6302 - 12 Angel De Amor Mana 6313 - 12 Aparentemente Vega, Tony 5753 - 02 Aprendiste a Volar Fernandez, Vicente 5751 -

Fichados Y Controlados
Fichados y controlados La cocina sin determinados alérgenos se convierte en tendencia 2 ALPUNTO NNºº5862 EDITORIAL PEIO CRUZ 3 Menú Editorial 4 8 10 Por PEIO CRUZ Murcia Breves Actualidad Leader Chef Culinary Service La gran desconocida Recetario, productos, agenda… Auge de los blogs Unilever Food Solutions gastronómincos Esta primera Hablamos en estas páginas, por ejemplo, del fenómeno ‘street food’; de la ampliación entrega del año de del catálogo de vinos naturales; del auge de ‘Al Punto’ viene la presencia de las latas en la cocina crea- tiva y, también, de cómo se asientan las op- repleta de cambios. ciones libre de alérgenos en cada vez más 12 14 16 Integra nuevas restaurantes. Todas son apuestas que res- A la Carta Tendencia La Crónica ponden a necesidades e nuevas inquietu- secciones para ser des, permitiéndonos llegar así a un público Dale (a) la lata Street food Madridfusión un escaparate de más amplio. la actualidad de También hay que saber aprovechar el tirón mediático del que goza la gastronomía en los nuestro sector y últimos años para promocionar nuestro es- de las tendencias tablecimiento y nuestra cocina. Javi Estévez, concursante de la primera edición de Top que mantienen en Chef, es el entrevistado en este número. Nos 18 20 24 constante ebullición presenta su recién estrenado restaurante en Madrid, La Tasquería, y nos explica cómo su Cesta de la Temporada Reportaje Estrella Bodega @ChefPeioUFS la gastronomía de experiencia en el programa televisivo ha re- Azafrán nuestro país. percutido favorablemente en su notoriedad. Alergias e intolerancias, Vinos naturales Otras herramientas como los blogs de gas- ¿problema u oportunidad? tronomía también favorecen la promoción, tal y como lo explicamos en un artículo. -
Cómo Decírselo Al Niño: Para Hablar Con El Niño a Cuyo Padre/Madre Le
Que cuenta con fondos provistos por Highmark health high 5 [Cinco puntos cardinales para la salud de Highmark] Una iniciativa de la Fundación Highmark ¿El niño estará bien? Cuándo decírselo a sus niños Cuando uno de los padres tiene una enfermedad La mayoría de los especialistas y los padres que han incurable, más que nada lo que desean es saber que pasado por esto, le recomiendan a las personas con sus niños van a estar bien. enfermedades incurables que no dejen para mañana el decirle a sus niños la realidad de lo que está Como es de esperar, estos son momentos difíciles pasando. y confusos. Las familias quieren saber cuándo, qué y cómo hablar con el niño sobre la muerte que se Aunque sus instintos sean tratar de proteger a sus avecina. Los padres y los adultos a su cargo desean niños del dolor de la realidad, los niños confían en proteger al niño de la tristeza que sufrirán y al mismo los padres que les dicen la verdad, desde las cosas tiempo desean hacer lo mejor para el niño. insignificantes en la vida hasta las más importantes lecciones. Su confianza en usted es la fundación para Lo que los adultos mismos con enfermedades sus relaciones con otros adultos en el futuro, su incurables y los cónyuges o niños sobrevivientes nos futuro cónyuge y el padre/la madre sobreviviente. dicen constantemente es que lo más importante es: Además, es una realidad que no se puede ocultar. Aparte de eso, la mayoría de los niños, independientemente de su edad, pronto se dan • Hablar con el niño cuanto antes y no a última cuenta que algo está pasando. -

Propuesta De Clasificación De Los Cuentos Fantásticos De Julio Ramón Ribeyro
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS E.A.P. DE LITERATURA Propuesta de clasificación de los cuentos fantásticos de Julio Ramón Ribeyro TESIS Para optar el Título Profesional de Licenciado en Literatura AUTOR Nehemías VEGA MENDIETA ASESOR Agustín PRADO ALVARADO Lima - Perú 2017 2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 3 CAPÍTULO I ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA CRÍTICA SOBRE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS DE RIBEYRO 7 1.1. La crítica de los cuentos fantásticos de Ribeyro tras la sombra de la teoría de lo fantástico 8 1.2. La crítica de los cuentos fantásticos de Ribeyro a la luz de la teoría de lo fantástico 34 CAPÍTULO II TEORÍAS DE LO FANTÁSTICO 80 2.1. La perspectiva histórico-temática 81 2.2. La perspectiva estructuralista 91 2.3. Nuevas perspectivas después de Todorov 102 2.4. Perspectivas de lo fantástico en Latinoamérica 107 2.5. Propuesta de definición de lo fantástico 137 2.6. Ribeyro y lo fantástico 141 2.7. Propuesta de clasificación de los cuentos fantásticos de Ribeyro 147 CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS DE RIBEYRO 152 3.1. La ruptura de la identidad personal 162 3.2. La ruptura de la frontera entre la vida y la muerte 182 3.3. La ruptura de la naturaleza de la materia 196 3.4. La ruptura delas dimensiones espacio-temporales 208 CONCLUSIONES 219 BIBLIOGRAFÍA 224 3 INTRODUCCIÓN “Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras”; esta afirmación de Adolfo Bioy Casares fue acuñada en 1944 en el prólogo de la Antología de la literatura fantástica1 y es una aserción irrefutable, pues las narraciones fantásticas han acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales, debido a su afán de explicar una realidad incomprensible e inasible, a la cual veía con miedo e incertidumbre.