Un Archipiélago Para Chile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
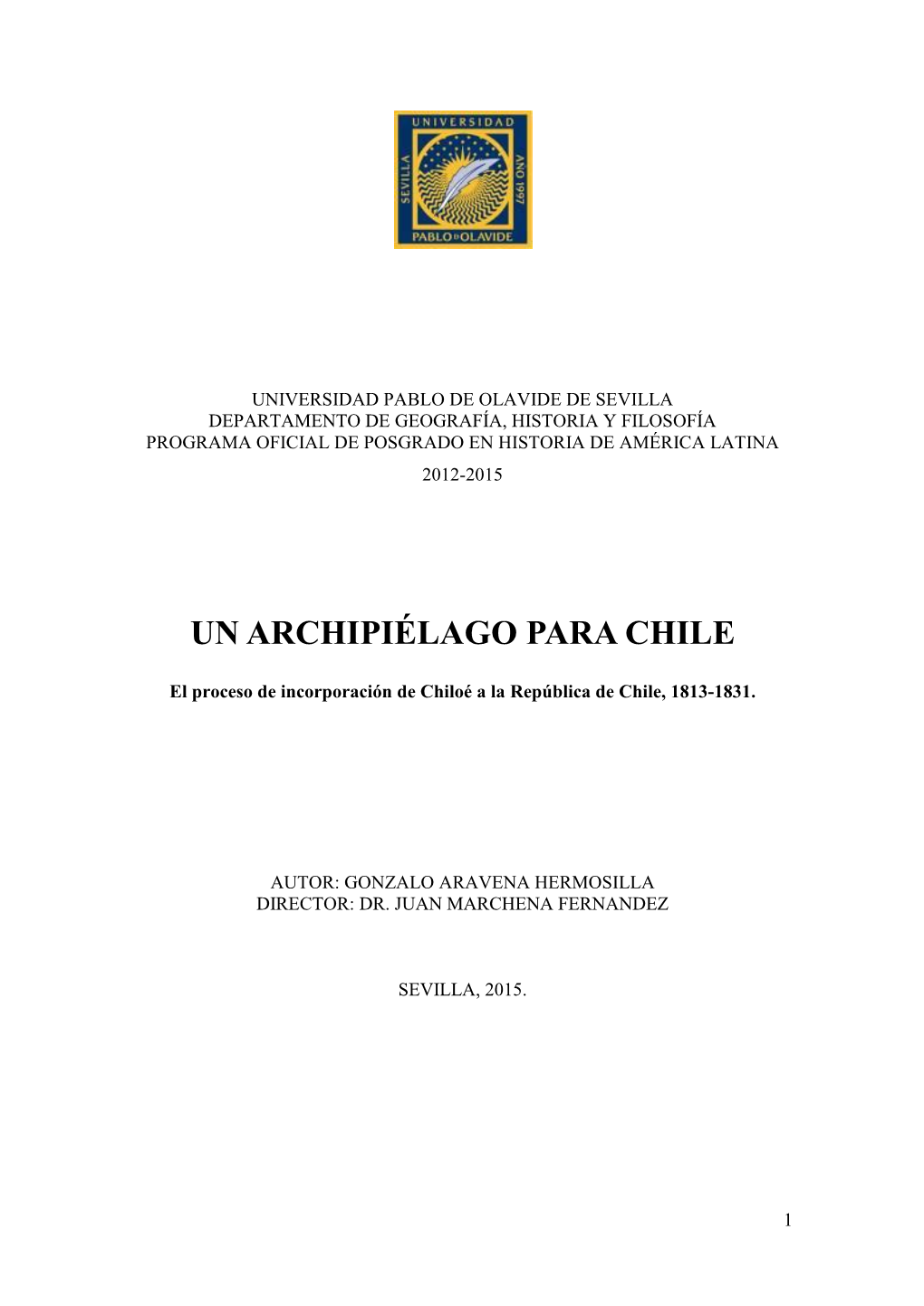
Load more
Recommended publications
-

Sadis User Guide Annex 2
SADISSADIS USERUSER GUIDEGUIDE ANNEXANNEX 22 Report oriented. Version: AIRAC 03 April 2014 Region: AFI ICAO Country: ANGOLA Station Aerodrome IATA SA SA SA FC FC FC FT FT FT SA Bulletins FC Bulletins FT Bulletins Req Dis Mon Req Dis Mon Req Dis Mon FNHU HUAMBO/ALBANO MACHADO NOV Y N N N N N N N N None None None FNLU Luanda/4 de Fevereiro LAD Y Y N N N N Y Y Y AM31 FCBB None AM31 FCBB, AN40 FNLU ICAO Country: ASCENSION ISLAND (UNITED KINGDOM) Station Aerodrome IATA SA SA SA FC FC FC FT FT FT SA Bulletins FC Bulletins FT Bulletins Req Dis Mon Req Dis Mon Req Dis Mon FHAW ASCENSION I. ASI Y Y Y N N N Y Y Y AI41 EGRR, AI41 None AI41 FHAW FHAW, AO31 GOOY ICAO Country: BENIN Station Aerodrome IATA SA SA SA FC FC FC FT FT FT SA Bulletins FC Bulletins FT Bulletins Req Dis Mon Req Dis Mon Req Dis Mon DBBB CARDINAL BERNARDIN COO Y Y Y N N N Y Y Y AF05 LFPW, AO24 None AO20 DRRN, AO33 GANTIN DE CADJEHOUN DRRN, AO33 DRRN DRRN, BJ20 DBBB INTERNATIONAL ICAO Country: BOTSWANA Station Aerodrome IATA SA SA SA FC FC FC FT FT FT SA Bulletins FC Bulletins FT Bulletins Req Dis Mon Req Dis Mon Req Dis Mon FBFT FRANCISTOWN FRW Y Y Y N N N N N N BC40 FBSK None None FBKE KASANE BBK Y Y Y N N N N N N BC40 FBSK None None 26/03/2014 Page: 1 / 160 SADISSADIS USERUSER GUIDEGUIDE ANNEXANNEX 22 Report oriented. -

Solicitudes De Acuicultura Año 2008
Sernapesca, Depto. de Administración Pesquera Solicitudes de Acuicultura presentadas en Sernapesca durante el año 2008 señalando el oficio conductor con el cual fueron despachadas a la Subsecretaría de Pesca. Comentarios al final del listado. Nº Solicitud Fecha Tipo de Solicitud Comuna Despacho a Subpesca Sector de la Solicitud Especie(s) Nº Oficio Fecha I Región 208012001 06/03/2008 Concesión de Acuicultura Huara 160158008 03/04/2008 CALETA PISAGUA Ostión del norte (Argopecten purturatus) 208012002 10/07/2008 Concesión de Acuicultura Iquique 160342308 23/07/2008 HUAYQUIQUE NORTE Abalón rojo (Haliotis rufescens) Abalón verde (Haliotis discus) Hirame (Paralichthys olivaceus) Ostión del norte (Argopecten purturatus) 208012003 14/08/2008 Concesión de Acuicultura Huara 160429208 13/10/2008 OESTE PUNTA RABO DE BALLENA, CALETA BUENA Dorado o Vidriola (Seriola lalandi) Total Solicitudes de la I Región : 3 II Región 208021001 29/07/2008 Concesión de Acuicultura Tocopilla 160412108 01/10/2008 OESTE DE PUNTA GUASILLA, RADA DE COBIJA Dorado o Vidriola (Seriola lalandi) 208021002 29/07/2008 Concesión de Acuicultura Tocopilla 160412008 01/10/2008 OESTE ISLOTES BLANCOS, CALETA GUANILLO DEL SU Dorado o Vidriola (Seriola lalandi) 208021003 18/08/2008 Concesión de Acuicultura Tocopilla 160411908 01/10/2008 NOROESTE PUNTA TAMES, CALETA TAMES Dorado o Vidriola (Seriola lalandi) Miércoles, 13 de Abril de 2011 Página 1 de 181 Nº Solicitud Fecha Tipo de Solicitud Comuna Despacho a Subpesca Sector de la Solicitud Especie(s) Nº Oficio Fecha 208022001 18/08/2008 -

Great Island of Chiloe) (Chacao Channel) (Continent
ENLACE AREA DE SERVICIO L (SERVICE AREA LINK) A C O L PASO SUPERIOR . (OVERHEAD CROSSING) C KM: 1086,9 E E N 6 6 5 2 PUENTE CANAL DE CHACAO 2 3 5 5 7 6 6 5 4 4 6 0 0 0 (CHACAO CHANNEL BRIDGE) 0 AREA=4,74 Há E E N 6 O 6 5 2 2 3 A 7 7 7 1 1 C 6 4 4 5 0 A 0 5 0 H C -8m E -13m -18m A D P -23m U ER ACCESO SUR AREA=1,66 Há T L O M A ON (SOUTH ACCESS) N TT CANAL DE NAVEGACION A C INICIO (ACCESS SOUTH (NAVIGATION CHANNEL) ACCESO NORTE ACCESO SUR STARTING POINT) KM: 1085,8 (NORTH ACCESS) SALIDA DE PUENTE ACCESO NORTE (BRIDGE EXIT) (NORTH ACCES) CAMINO LOCAL S/R QUETRELQUEN PASO SUPERIOR KM: 1088,0 (LOCAL ROAD QUETRELQUEN) ZONA AREA DE SERVICIOS FIN (ACCESS NORTH (OVERHEAD CROSSING) ACCESO NORTE FIN Y EDIFICIO MIRADOR END POINT) CAMINO (ROAD) CARELMAPU-PARGUA ACCESO SUR PUNTA REMOLINOS KM: 1083,1 (SOUTH ACCESS EXIT) ENTRADA DE PUENTE (BRIDGE ENTRANCE) KM: 1091,7 (SERVICE AREA AND PUENTE ESTERO WATCHTOWER BUILDING LA MAQUINA CAMINO (ROAD) KM: 1081,1 CHACAO-CAULIN PUNTA REMOLINOS) CAMINO CHACAO-CAULIN (LA MAQUINA STREAM PASO SUPERIOR BRIDGE) KM: 1088,5 (CHACAO-CAULIN ROAD) (OVERHEAD CROSSING) CAMINO ACCESO AN AREA DE SERVICIO CU D (SERVICE AREA CAMINO (ROAD) ACCESS ROAD) RUTA 5-PTO. ELVIRA ENLACE CHACAO (CHACAO LINK) PASO SUPERIOR (OVERHEAD CROSSING) ISLA GRANDE DE CHILOE KM: 1090,6 (GREAT ISLAND OF CHILOE) CANAL DE CHACAO (CHACAO CHANNEL) RUTA 5 ACTUAL (ACTUAL ROUTE 5) CONTINENTE CH CHACAO-ANCUD AC AO E E N 6 6 5 (CONTINENT) 2 2 3 1 1 6 7 7 7 0 0 7 0 0 3 CHACAO 0 E E N E E N 6 6 6 6 6 2 5 2 1 1 3 0 3 0 9 9 6 7 6 7 7 7 6 6 5 6 4 4 5 0 5 0 0 0 6 4 -

Miller, Su Obra
MILLER, SU OBRA Cristián Del Real Pérez* El Coronel Guillermo Miller, inglés de nacimiento es uno de los tantos militares que concurrieron al Nuevo Mundo a participar de los procesos de emancipación que en el siglo XIX estaban ocurriendo. Es así como, luego de una breve estadía en Buenos Aires, llega hasta Chile para incorporarse a la causa patriota, con el total beneplácito de San Martín, quien, por las cualidades militares de Miller, lo destina luego a servir junto a la Primera Escuadra Nacional. Su aporte a nuestra causa es conocida en los círculos militares nacionales, sin embargo, su motivación hacia la causa sudamericana y participación en la Independencia del Perú, así como posteriores funciones diplomáticas son poco conocidas, aunque en algunos círculos es conocido como “El Honorable Guerrero”. - Introducción. lizado por la Independencia de Chile, a la l presente trabajo, expuesto por su vez que planteando las probables moti- autor ante la Academia de Historia vaciones que lo llevaron a luchar incan- Naval y Marítima, viene a formar sablemente por la independencia de otra Eparte de tantos otros escritos, videos, nación americana. películas, obras y diferentes expresiones Para lo anterior, primeramente expon- culturales, artísticas e históricas que han dré a modo de antecedentes, el escenario surgido en nuestro país con motivo del que marca el entorno en que Miller desa- Bicentenario de la República, como un rrolla su inclinación por la causa, para homenaje a todos aquellos que de una u luego relatar cómo comienza a cristalizar otra manera contribuyeron a forjar nues- su intención, actuando en benefi cio de tra historia patria, a partir de los hechos nuestro país primeramente, siguiendo que culminan con nuestra Independencia. -

Dissolved Methane Distribution in the Reloncaví Fjord and Adjacent Marine System During Austral Winter (41°–43° S)
Estuaries and Coasts DOI 10.1007/s12237-017-0241-2 Dissolved Methane Distribution in the Reloncaví Fjord and Adjacent Marine System During Austral Winter (41°–43° S) Laura Farías1,2 & Karen Sanzana1 & Sandra Sanhueza-Guevara2 & Mariela A. Yevenes1,2 Received: 8 November 2016 /Revised: 15 March 2017 /Accepted: 17 March 2017 # The Author(s) 2017. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Within the earth’s atmosphere, methane (CH4)is potentially generate the accumulation of CH4 via microbial one of the most important absorbers of infrared energy. It is processes, as observed in estuarine waters. By contrast, the recognized that coastal areas contribute higher amounts of marine area (the ISC), which is predominantly made up of CH4 emission; however, there is a lack of accurate estimates modified subantarctic water, has a relatively homogenous for these areas. This is particularly evident within the exten- CH4 distribution (mean ± SD 9.84 ± 6.20 nM). In comparison sive northern fjord region of Chilean Patagonia, which has one with other estuaries, the Reloncaví fjord is a moderate source of the highest freshwater runoffs in the world. Oceanographic of CH4 to the atmosphere, with effluxes ranging from 23.9 to and biogeochemical variables were analyzed between the 136 μmol m−2 day−1. This is almost double the levels ob- Reloncaví fjord (41° S) and the Interior Sea of Chiloé (ISC) served in the ISC, which ranges from 22.2 to (43° S), during the 2013 austral winter. Freshwater runoff into 46.6 μmol m−2 day−1. Considering that Chilean Patagonia the fjord influences salinity distribution, which clearly de- has numerous other fjord systems that are geomorphologically limits the surface (<5 m depth) and subsurface layers (>5 m alike, and in some cases have much greater freshwater dis- depth), and also separates the estuarine area from the marine charge, this study highlights their potential to be a significant area. -

Chacao Channel Bridge – the Design Challenges
Missouri University of Science and Technology Scholars' Mine International Conference on Case Histories in (2008) - Sixth International Conference on Case Geotechnical Engineering Histories in Geotechnical Engineering 15 Aug 2008, 3:00 pm - 3:30 pm Chacao Channel Bridge – the Design Challenges Kostis Syngros Langan Engineering and Environmental Services, P.C., New York, NY Ricardo Dobry Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY George E. Leventis Langan International, New York, NY Follow this and additional works at: https://scholarsmine.mst.edu/icchge Part of the Geotechnical Engineering Commons Recommended Citation Syngros, Kostis; Dobry, Ricardo; and Leventis, George E., "Chacao Channel Bridge – the Design Challenges" (2008). International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. 3. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session13/3 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This Article - Conference proceedings is brought to you for free and open access by Scholars' Mine. It has been accepted for inclusion in International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering by an authorized administrator of Scholars' Mine. This work is protected by U. S. Copyright Law. Unauthorized use including reproduction for redistribution requires the permission of the copyright holder. For more information, please contact [email protected]. CHACAO CHANNEL BRIDGE – THE DESIGN CHALLENGES Kostis Syngros, Ph.D. Ricardo Dobry, Ph.D. Langan Engineering and Environmental Services, P.C. Rensselaer Polytechnic Institute New York, NY (USA) Troy, NY (USA) George E. Leventis, P.E. Langan International New York, NY (USA) ABSTRACT The Chacao Channel bridge, a planned privatized/concession bridge project, is to link the island of Chiloé with continental Chile through the Chacao Channel. -

Short-Term Variations in Mesozooplankton, Ichthyoplankton, and Nutrients Associated with Semi-Diurnal Tides in a Patagonian Gulf
Continental Shelf Research 31 (2011) 282–292 Contents lists available at ScienceDirect Continental Shelf Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/csr Research papers Short-term variations in mesozooplankton, ichthyoplankton, and nutrients associated with semi-diurnal tides in a patagonian Gulf L.R. Castro a,n, M.A. Ca´ceres b, N. Silva c, M.I. Mun˜oz a, R. Leo´ n a, M.F. Landaeta b, S. Soto-Mendoza a a Laboratorio de Oceanografı´a Pesquera y Ecologı´a Larval (LOPEL), Departamento de Oceanografı´a and Centro FONDAP-COPAS, Universidad de Concepcio´n, Chile b Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaı´so, Av. Borgon˜o 16344, Vin˜a del Mar, Chile c Laboratorio de Biogeoquı´mica Marina, Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Cato´lica de Valparaı´so, Valparaı´so, Chile article info abstract Article history: The relationships between the distribution of different zooplankton and ichthyoplankton stages and Received 16 December 2009 physical and chemical variables were studied using samples and data (CTD profiles, ADCP and current Received in revised form meter measurements, nutrients, mesozooplankton, ichthyoplankton) obtained from different strata 3 September 2010 during two 24-h cycles at two oceanographic stations in a Chilean Patagonian gulf during the CIMAR Accepted 7 September 2010 10-Fiordos cruise (November, 2004). A station located at the Chacao Channel was dominated by tidal Available online 30 October 2010 mixing and small increments in surface stratification during high tides, leading to decreased nutrient Keywords: availability. This agreed with short periods of increased phytoplankton abundance during slack waters Patagonian fjords at the end of flood currents. -

Sports & Culture in Chiloé
Sports & Culture in Chiloé Programa : Outdoors and Culture in Chiloe island. Nido de Aguilas’ week without walls provide to students some unique teaching sessions in the great outdoor. Chiloe is a land of traditions, as often when we talk about island they remain on a different rhythm than the main land. This is what we will discover on these days but also get immerged in the incredible nature and specific ecosystem of this northern Patagonia island. We will be practicing new activities and get confident in: Hiking, kayaking, Biking, Horse riding and at the same time get to discover what makes Chiloe so special : the people who live here from the native Huiliche to settlers who arrived during 20th century but also people from different areas of Chile who have come here for the salmon farming rush. There is a lot ot learn about this beautiful island and you can be sure you will be in the best hands for such a purpose. Ko’KayaK :www.kokayak.cl – San Pedro 311 Puerto Varas Base : ruta 225 Kilometro 40 - Ensenada Sports & Culture in Chiloé November 3rd : Puerto Montt- Puñihuil. Penguins colony Arrival to Puerto Montt’s airport and shuttle to Chiloé Island. Once we cross Chacao Channel our experience will begin. Our first destination a local tourism project where the members of the family invite us to participate in a country- common- working- day helping them with different labors depending of the season: from collecting the harvest to prepare the soils for planting or participating in the kitchen even helping with cattle. -

International Civil Aviation Organization
International Civil Aviation Organization FASID TABLE MET 2A OPMET INFORMATION (METAR, SPECI AND TAF) REQUIRED IN SADIS AND WIFS EXPLANATION OF THE TABLE Column 1 Aerodromes in the AOP Tables of the Air Navigation Plans Note: The name is extracted from the ICAO Location Indicators (Doc 7910) updated quarterly. If a state wishes to change the name appearing in Doc 7910 and this table, ICAO should be notified officially. 2 Aerodromes not listed in the AOP Tables of the Air Navigation Plans Note: The name is extracted from the ICAO Location Indicators (Doc 7910) updated quarterly. If a state wishes to change the name appearing in Doc 7910 and this table, ICAO should be notified officially. 3 Location indicator 4 Availability of METAR/SPECI 5 Requirement for aerodrome forecasts in TAF code C - Requirement for 9-hour validity aerodrome forecasts in TAF code (9H) T - Requirement for 18/24-hour validity aerodrome forecasts in TAF code (18/24H) X - Requirement for 30-hour validity aerodrome forecasts in TAF code (30H) 6 Availability of OPMET information F - Full : OPMET data as listed issued for the aerodrome all through the 24-hour period P - Partial : OPMET data as listed not issued for the aerodrome for the entire 24-hour period N - None : No OPMET data issued for the time being International Civil Aviation Organization MET 2A - AFI OPMET to Aerodrome where service is to be provided be provided SA/SP TAF Availability ICAO Listed in AOP Tables Not Listed in AOP Tables Location 1 2 3 4 5 6 Angola HUAMBO/ALBANO MACHADO FNHU Y F LUANDA/4 DE FEVEREIRO FNLU Y X F Ascension Island (United Kingdom) ASCENSION I. -
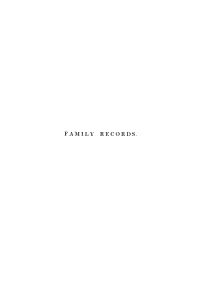
F Alviil Y RECORDS. T '-R -- '!~~ ':'L , 1 ,I,:: ' I 'Tiftl II! D:Llj,Rim I
F AlVIIL Y RECORDS. T '-r -- '!~~ ':'l , 1 ,I,:: ' I 'TifTl II! d:llj,rIm I , BROCKS MONUMENT, ON QUEENSTON HEICHTS, UPPER CANADA. J'6::t,l!. I· .Ioql''£ L{'nu)~ -' -IliA,,,,.:!" 7~. Cor1'l/ul1... .-;0174<:>", FAMILY RECORDS~ CO!':T.\INING 1\1 E 1\1 0 IRS OF MAJOR-GENERAL SIR ISAAC BROCK, K. B. LIEUTENANT E. "-. TUPPER, R. l\". , AND COLONEL WILLIAM DE VIC TUPPER, "'lTH NOTICES OF MAJOR-GENERAL TUPPER AXD LIEUT. C. TUPPER, R. N. TO WHICH ARE ADDED THE LIFE OF TE-CUM-SEH, A IIIEMOIR OF COLONEL HAVILLAND LE l\IESURIER. &c. &c. &c. BY FERDINAND BROCK TUPPER, ESU •. I cannot but remember such things were, That were most precious to me ... GUERNSEY: PRINTED AND PUBLISHED BY STEPHEN BARBET. NEW·STREE". :lIA Y ALSO BE HAD OF BALDWIN AND CRADOCK, LONDON. 1835. TU LADY DE HA\'lLLAND. THIS YULUME IS l:-:sCI{IIIIm. AS A SLIGHT MARK OF AFFECTIONATE REGARD, BY HER SINCERELY ATTACHED NEPHEW. F. B. T. PREF ACE. THE following Memoir::; were chiefly written at sea, in February, 1832, during a passage of nineteen days from Rio de Janeiro to Bahia, and the Editor has at length been induced to submit them to publication, from an anxious wish of collecting in one volume the many detached fragments contained in the Appendix. The greater part of these fragments, not generally accessible even now, would in a few years otherwise have been lost, and, as interesting at least to the family and friends of the deceased, they have been thought worthy of being preserved. -
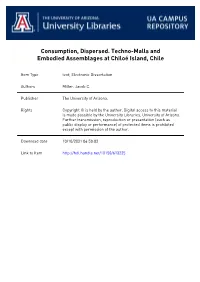
Consumption, Dispersed. Techno-Malls and Embodied Assemblages at Chiloé Island, Chile
Consumption, Dispersed. Techno-Malls and Embodied Assemblages at Chiloé Island, Chile Item Type text; Electronic Dissertation Authors Miller, Jacob C. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 06:50:02 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/613225 Consumption, Dispersed. Techno-Malls and Embodied Assemblages at Chiloé Island, Chile by Jacob C. Miller A Dissertation Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2016 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Jacob C. Miller, titled Consumption, Dispersed: Techno-Malls and Embodied Assemblages at Chiloé Island, Chile, and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy. Date: (March 22, 2016) John Paul Jones III Date: (March 22, 2016) Sallie Marston Date: (March 22, 2016) Miranda Joseph Date: (March 22, 2016) Carl Bauer Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate’s submission of the final copies of the dissertation to the Graduate College. I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my direction and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement. -

El Ascenso Social De Un Bandolero: Cayetano Quirós Y La Independencia Peruana, 1820-1822 I. Introducción
El ascenso social de un bandolero: Cayetano Quirós y la independencia peruana, 1820-1822 Jair Miranda Universidad Nacional Mayor de San Marcos Resumen La guerra de independencia peruana significó para diversos actores la oportunidad de ascender socialmente, renegociar sus relaciones con el nuevo gobierno central y redefinir jerarquías de poder local. Partiendo de dicha premisa, la presente ponencia estudia introductoriamente la participación de bandoleros y cimarrones en las filas patrióticas y sus motivaciones de ascenso social, en específico desde el caso del jefe guerrillero Cayetano Quirós entre 1820 y 1822. Para ello, se emplearán memorias, informes, cartas y solicitudes al gobierno central de la época, además de la producción historiográfica correspondiente. Palabras claves: Cayetano Quirós, Bandolero, Cimarrón, Guerra de independencia, Guerrillas patriotas, Ascenso social. I. Introducción Cayetano Quirós, un cimarrón salteador de caminos, decidió enrolarse en el bando patriota en 1820, participando activamente como líder de partida de guerrillas y capitán de caballería hasta 1822, año en el que fue capturado y ejecutado por los realistas. Junto con sus allegados, logró sobresalientes victorias que tanto los actores del momento como la historiografía posterior han realzado. Citando algunos casos, José Ildefonso Álvarez de Arenales, hijo del general patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales, lo califica como “el bravo capitán Quiros” (Álvarez de Arenales, 1832, p.138). El militar realista García Camba lo llama “el criminal caudillo” (Camba, 1846, Tomo II, p.19). Francisco Javier Mariátegui, miembro integrador del Congreso Constituyente de 1822, lo describe como “un mestizo de talento, de valor a toda prueba, pero que por desgracia no había recibido 1 la mejor educación” (Mariátegui, 1925, p.39).