Las Cuevas De Almagruz. (Purullena, Granada)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
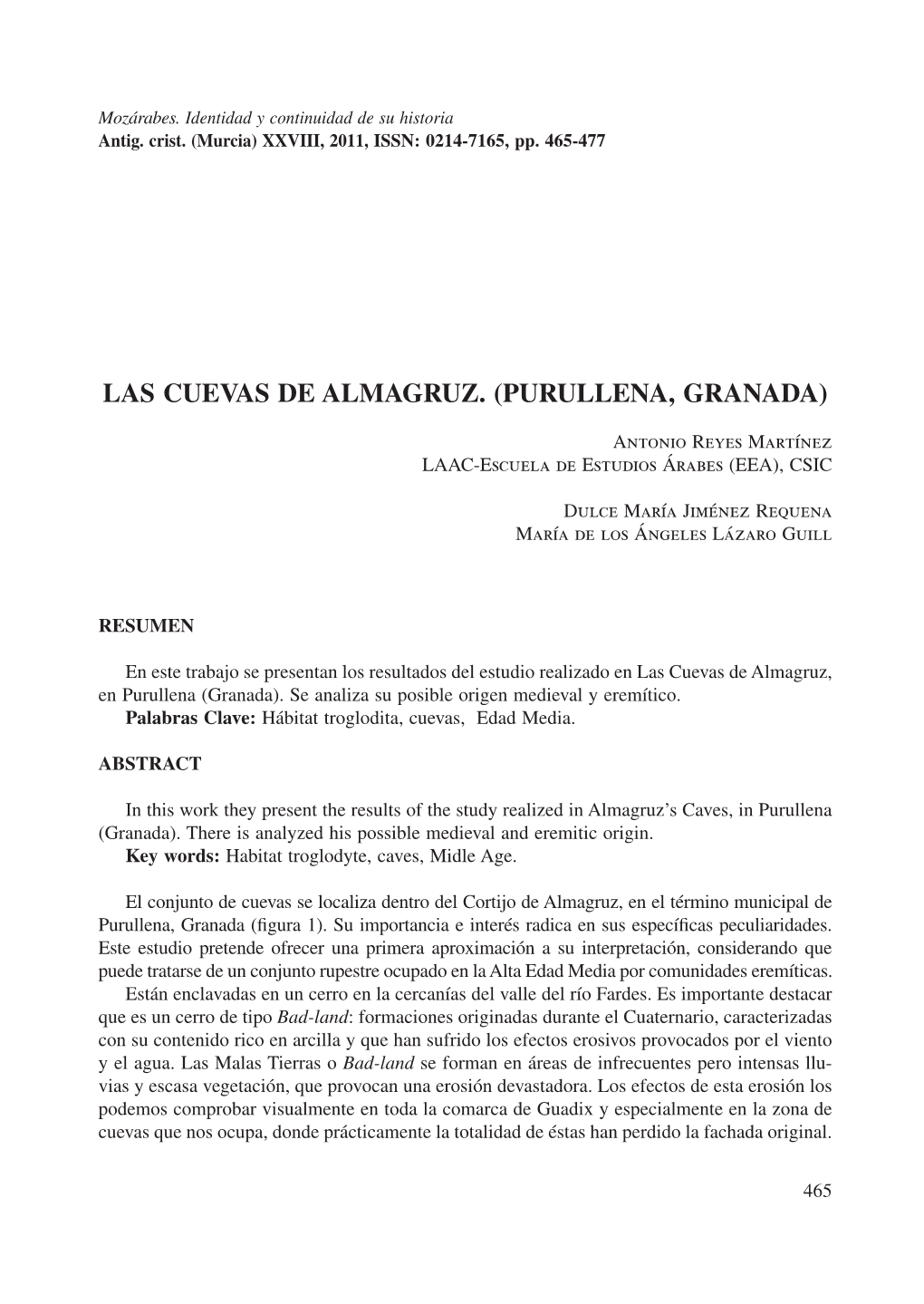
Load more
Recommended publications
-

RUTÓMETRO SIERRA NEVADA LIMITE 180 Km
RUTÓMETRO SIERRA NEVADA LIMITE 180 km. Ubicación Descripción Nombre vía Altitud KM Pradollano Parking Autobuses 2.155 0,00 Salida Oficial (Tramo Libre) (Estación de Esquí y Montaña de Pradollano Sierra Nevada) Travesía Rotonda de salida de Tomar giro a la derecha. urbanización 2134 0,3 Urbanización Ascender por la Urbanización Pradollano En edificio Telefónica coger rotonda Ramal intermedio y tomar dirección descendente 2287 2,30 Cruce Vial Superior acceso al CAR hacia Fuente Alta Giro a la Izquierda. Dirección A-395 2180 4,00 Cruce Fuente Alta Pradollano/Granada Tomar giro a la derecha dirección Rotonda del Telecabina A-395 2120 5,20 Granada Centro de visitantes Dornajo Continuar recto dirección Granada A-395 1653 13.30 Continuar recto A395 dirección Cruce con A-4026 (Pinos Genil) A-395 1033 24,50 Granada Cruce Cenes-Quéntar-Pinos Continuar recto A395 dirección A-395 749 28,30 Genil Granada por Túneles Entrada Túneles (Serrallo) Mantenerse por carril derecho A-395 712 32,50 Salida Autovía Huetor Vega – Entrada en rotonda A-395 708 33,10 Avda. Cervantes Granada Tomar dirección Huetor Vega Rotonda Centro Comercial Granada 700 33,50 (cuarta salida) Serrallo Continuar recto dirección Travesía Travesía Huetor Cruce Huetor Vega 722 35,44 Huetor Vega Vega Girar a la Izquierda dirección 35,60 Cruce Monachil-Cajar-Granada GR 3202 730 Monachil Cruce-mini rotonda del Barrio de 37,30 Continuar recto dirección Monachil GR 3202 809 Monachil Monachil Inicio de travesía GR 3202 798 38,50 40,20 Monachil Calle Carlos Carreras Inicio Alto de Montaña (El -

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada) AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)
B.O.P. número 63 n Granada,Granada, martes, lunes, 11 30 de de septiembre mayo de 2016 de 2008 n Año 2016 Lunes, 30 de mayo 100 ANUNCIOS OFICIALES Pág. AYUNTAMIENTOS DIPUTACIÓN DE GRANADA.-Listado de entidades BENAMAUREL.-Proyecto de actuación de taller y asociaciones sin ánimo de lucro admitidas, excluidas mecánico de Miguel Carrión García..................................... 23 y pendientes de subsanar de la convocatoria de CHIMENEAS.-Aprobación de proyecto de actuación subvenciones del año 2016 .................................................. 2 para legalización urbanística, pol. 5, parc. 665.................... 23 GUALCHOS.-Ordenanza reguladora del precio público JUZGADOS por prestación del servicio de publicidad en libros y folletos .................................................................................... 24 SOCIAL NÚMERO CUATRO DE GRANADA.- MARACENA.-Delegación de atribuciones de la Autos nº 64/16 ....................................................................... 23 Alcaldía (2).............................................................................. 1 SOCIAL NÚMERO DOS DE VALENCIA.- MOTRIL.-Licitación para suministro e instalación de Autos nº 597/15 ..................................................................... 23 señalización turística ............................................................. 25 Administración: Diputación de Granada. Domicilio: c/ Periodista Barrios Talavera nº 1 (Granada 18014). Tel.: 958 247768 / Fax: 958 247773 DL GR 1-1958. I.S.S.N.: 1699-6739. Edición digital. http:/www.dipgra.es/BOP/bop.asp -

CIRCULAR CGE 23/21 26 De Marzo De 2021
CIRCULAR CGE 23/21 26 de marzo de 2021 TÍTULO NORMATIVA SOBRE MEDIDAS BOJA EXTRAORDINARIO 25 DE MARZO RESUMEN Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan. CONTENIDO Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 ➢ Se restringe la entrada y salida de los municipios que superen los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, comprendidos en los ámbitos territoriales que se relacionan en el anexo del presente decreto y de aquellos municipios que superen los 1.000 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, desde las 00:00 horas del 26 de marzo de 2021. -

Pdf (Boe-A-2016-2485
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 61 Viernes 11 de marzo de 2016 Sec. III. Pág. 19629 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2485 Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, la Secretaria General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Gerente de la Mutualidad General Judicial, han suscrito, con fecha 16 de diciembre de 2015, un Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de Colaboración firmado el 1 de enero de 2004, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas Mutualidades. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación del referido Acuerdo de prórroga y actualización, como anejo a la presente Resolución. Madrid, 3 de marzo de 2016.–El Subsecretario de la Presidencia, por vacante (Real Decreto 199/2012, de 23 de enero), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page. -

Centros De Servicios Sociales Comunitarios Puntos De Atención a La Ciudadanía
Delegación de Bienestar Social Servicios Sociales Comunitarios CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS ALFACAR Director: Francisco Morales García. Dirección: C/ Ángel de la Higuera López, 4, 18.170 Alfacar. Teléfono: 958 549 113 Fax: 958 540 972 Correo-e: [email protected] Web: www.dipgra.es Puntos de Atención a la Ciudadanía LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Jun Jun Güevéjar Güevéjar Alfacar 1 958414261 958414261 958428001 958428001 958549113 Alfacar Alfacar Nívar Alfacar Alfacar 2 958549113 958549113 958428051 958549113 958549113 Víznar Pulianas Pulianas Pulianas Alfacar 3 958543304 958424562 958424562 958424562 958549113 Huétor Cogollos Beas de Cogollos Alfacar 4 Santillán Vega Granada Vega 958549113 958 546 446 958409161 958546206 958409161 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS ALPUJARRA Director: José A. González Martínez. Dirección: C/ Jacinto Benavente, 2, 18.400 Órgiva. Teléfono: 958 784 439 958 784 556 Fax: 958 785 837 Correo-e: [email protected] Web: www.dipgra.es C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 73 19. Fax: 9582 4 73 35. E-mail: [email protected] Delegación de Bienestar Social Servicios Sociales Comunitarios Puntos de Atención a la ciudadanía: LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Albondón Sorvilán Murtas Turón Albondón 3 958826006 958830506 958855265 958855818 958826006 Cádiar (1ª Cádiar 1ª Hora hora) 958768031 Bérchules Cádiar 958768031 Cádiar Lobras 2ª Hora -

Certamen De Teatro Escolar Hermenegildo Lanz
XI CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR HERMENEGILDO LANZ Del 23 al 27 de Marzo 2020 Para asistir a las representaciones de los centros educativos participantes en este certamen, deben solicitar las invitaciones gratuitas rellenando el impreso que aparece en la página 15 o descargándoselo de la web www.ayuntamientopeligros.es y enviarlo a la dirección: [email protected] Más información en: TEATRO PABLO NERUDA Plaza Salvador Allende s/n 18210 Peligros (Granada) Teléfono: 958 408953 [email protected] 2 Balance de las 10 primeras ediciones La pasada edición, se cumplían los diez años de andadura del Certamen de Tea- tro Escolar “Hermenegildo Lanz”. Es un plazo más que suficiente para echar la vista atrás y valorar que han supuesto estos diez años en la vida del certamen y en la nuestra. Quizá lo que mejor nos ayude a confor- mar una foto que refleje la verdadera di- mensión del certamen, son los datos que a continuación les presentamos: PARTICIPACION POR CATEGORIA PARTICIPANTES Infantil / Primaria 45 Público 22407 Secundaria / Bachillerato 41 Actores 2580 Grupos invitados 12 Total Participantes 24987 Total Grupos 98 OTROS DATOS DE INTERÉS Localidades de procedencia 34 Localidad que más ha participado Granada 16 colegios y 31 obras Colegios que más han participado Colegio Cristo de la Yedra (Granada) 10 ediciones IES Escultor Sánchez Mesa (Otura) 7 ediciones IES Illíberis (Atarfe) 6 ediciones CEIP Gloria Fuertes (Peligros) 5 ediciones OBRAS MÁS REPRESENTADAS COLEGIOS MAS PREMIADOS El sueño de una noche de verano 3 veces Colegio Cristo de la Yedra 7 veces Romeo y Julieta 3 veces CEIP Gloria Fuertes 4 veces Antígona 2 veces IES Escultor Sánchez Mesa 4 veces Don Quijote 2 veces Aladín 2 veces El Rey León 2 veces El Principito 2 veces 3 Lunes 23 de marzo - 10:00 h “Regreso a casa” • Dirección: José Andrés García Soto • Duración aproximada: 60 min • Público recomendado: ESO y Bachillerato IES ALHAMA SINOPSIS: (Alhama de Granada) Odiseo ha regresado a Ítaca y abraza ya a su cómo aprendió de todas ellas a madurar. -

Diario Oficial De Las Comunidades Europeas 25.6.2002 L 166/27
25.6.2002 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 166/27 CORRECCIÓN DE ERRORES Corrección de errores del Reglamento (CE) no 2193/2001 de la Comisión,de 12 de noviembre de 2001,que modifica el Reglamento (CE) no 2138/97 por el que se delimitan las zonas de producción homogéneas de aceite de oliva (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 295 de 13 de noviembre de 2001) En la página 4,en el anexo: Córdoba: en lugar de: «8. Campiña Alta: Aguilar,Baena,Benamejí,Castro del Río,Doña Mencía,Encinas Reales,Espejo,Fernán- Núñez,Lucena,Montalbán,Montemayor,Montilla,Monturque,Moriles,Nueva Carteya,Palenciana, Rambla (La),San Sebastián de los Ballesteros,Valenzuela.», léase: «8. Campiña Alta: Aguilar,Baena,Benamejí,Cabra,Castro del Río,Doña Mencía,Encinas Reales,Espejo, Fernán-Núñez,Lucena,Montalbán,Montemayor,Montilla,Monturque,Moriles,Nueva Carteya,Palen- ciana,Rambla (La),San Sebastián de los Ballesteros,Valenzuela.». Granada en lugar de: «2. Noroeste: Albuñán,Aldeire,Alicún de Ortega,Alquife,Baza,Beas de Guadix,Benalúa de Guadix, Benamaurel,Calahorra (La),Caniles,Castilléjar,Castril,Cogollos de Guadix,Cortes de Baza,Cortes y Graena,Cuevas del Campo,Cúllar Baza,Darro,Dehesas de Guadix,Diezma,Dólar,Ferreira,Fonelas, Freila,Galera,Gor,Gorafe,Guadix,Huélago,Huéneja,Huéscar,Jerez del Marquesado,Lanteira,Lugros, Marchal,Orce,Peza (La),Polícar,Puebla de Don Fadrique,Purullena,Valle del Zalabí,Villanueva de las Torres,Zújar. 3. Alpujarra — Costa — Valle de Lecrín: Albondón,Albuñol,Albuñuelas,Almegíjar,Almuñécar,Alpujarra de la Sierra,Bérchules,Bubión,Busquístar,Cádiar,Cáñar,Capileira,Carataunas,Cástaras,Dúrcal, Guajares (Los) (G. Faraguit),Gualchos,Itrabo,Jete,Juviles,Lanjarón,Lecrín,Lentegí,Lobras,Lújar, Molvízar,Motril,Murtas,Nevada,Nigüelas,Órgiva,Otívar,Padul,Pampaneira,Pinar (El),Polopos, Pórtugos,Rubite,Salobreña,Soportújar,Sorvilán,Taha (La),Torvizcón,Trevélez,Turón,Ugíjar,Válor, Valle (El),Vélez de Benaudalla,Villamena.», léase: «2. -

Cerro De La Mora, Moraleda De Zafayona. Resultados Preliminares De La Segunda Campaña De Excavaciones (1981)
CERRO DE LA MORA, MORALEDA DE ZAFAYONA. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES (1981). EL CORTE 4 JAVIER CARRASCO, MAURICIO PASTOR y JUAN A. PACHON Tras las primeras investigaciones de campo realizadas en el yacimiento del Cerro de la Mora, de Moraleda de Zafayona, durante el año 1979, se vio la necesidad de continuarlas en vista de los excelentes resultados obtenidos en aquella inicial toma de contacto. De esta manera, durante el mes de septiembre de 1981, se reanudaron los trabajos en varias direc ciones, de las que aquí sólo destacaremos una: la ampliación de las conclusiones a las que habíamos llegado con el análisis de los materiales del corte 3. En tal sentido no es necesario insistir en la situación del yacimiento (figs. 1 y 2, lám. la) ni en las síntesis ya obtenidas, para lo que remitimos a los trabajos ya publicados ( 1 ) . Los resultados de 1979, en lo que ahora nos interesa, procedían de un corte de reducidas dimensiones, ante lo que se hizo imperativo, en esta segunda campaña, la planificación de un nuevo sondeo de mayor amplitud: el corte 4 (figs. 3 y 4, láms. lb y 11). Esta finalidad obli gó a cambiar algunas de las referencias con las que contábamos desde 1979, de fo rma que el punto oeste del corte 3, que se había situado en su ángulo noreste, fu e elevado a 1 O m. por encima de su cota original con la intención de que las profundidades del corte 4 -más eleva do en algunos sitios-pudieran ser referidas, sin demasiadas complicaciones, a una signatu ra conocida. -

Distribución De Municipios/Elas Por Centros De Servicios Sociales
Delegación de Bienestar Social Distribución de Municipios/ELAs por Centros de Servicios Sociales Centro de Servicios Sociales Comunitarios Municipio / ELA Alfacar Beas de Granada Cogollos de la Vega Güevéjar Huétor de Santillán Alfacar Jun Nívar Pulianas Víznar Alhama de Granada Arenas del Rey Cacín Turro, El (ELA) Fornes Játar Comarca de Jayena Alhama Santa Cruz del Comercio Ventas de Zafarraya (ELA) Zafarraya Albondón Almegíjar Alpujarra de la Sierra Bérchules Bubión Busquístar Cádiar Alpujarra Cáñar Capileira Carataunas Cástaras Juviles La Tahá Lanjarón Lobras Mairena (ELA) Murtas Nevada Órgiva Pampaneira Picena (ELA) Pórtugos 1 C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 73 19. Fax: 9582 4 73 35. E-mail: [email protected] Delegación de Bienestar Social Soportújar Sorvilán Torvizcón Trevélez Turón Ugíjar Válor Albuñol Carchuna-Calahonda (ELA) Guajares, Los Gualchos Itrabo Jete Lentegí Lújar Costa Molvízar Otívar Polopos Rubite Salobreña Torrenueva Vélez de Benaudalla Algarinejo Huétor Tájar Montefrío Huétor Tájar - Montefrío Moraleda de Zafayona Salar Villanueva Mesía Zagra Benalúa de las Villas Campotéjar Dehesas Viejas Deifontes Domingo Pérez Guadahortuna Montes Orientales Iznalloz Montejícar Montillana Píñar Torre-Cardela Benamaurel Norte Caniles Castilléjar Castril Cortes de Baza Cuevas del Campo Cúllar Freila Galera 2 C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 73 19. Fax: 9582 4 73 35. E-mail: [email protected] Delegación de Bienestar Social Huéscar Orce Puebla de Don -

ECOTURISMO En El Parque Nacional Y Natural De Sierra Nevada
Festival de ECOTURISMO en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada 16 y 17 de noviembre Festival de ECOTURISMO en Sierra Nevada Con la llegada del otoño el colorido paisaje de Sierra Nevada se convierte en escenario de un encuentro de actividades promovidas por las empresas más comprometidas con el territorio. El objetivo del festival es proporcionar a quienes se acerquen buenos momentos además de dar a conocer el rico patrimonio natural y cultural existente, todo ello de una manera muy responsable. El festival contribuye al proyecto de conservación de la vaca Pajuna, que se encuentra actualmente en peligro de extinción. Festival de ECOTURISMO en Sierra Nevada 16 y 17 de noviembre de 2019 Índice Actividades Naturaleza en familia pág. 4-7 Senderismo y juegos en el Puerto de la Ragua. Aldeire pág. 4 Cerro de la Encina. Monachil pág. 5 Educación ambiental y astronomía. Güejar Sierra pág. 6 Taller de arte al aire libre. Güejar Sierra pág. 7 Senderismo y cultura pág. 8 Ruta interpretada. Flora y paisaje dolomítico. La Zubia pág. 8 Bicicleta eléctrica pág. 9 Ruta en bicicleta eléctrica por el valle del río Monachil. Monachil pág. 9 Fotografía en la naturaleza pág. 10 Fotografía Sierra Nevada. Montaña y desierto. La Calahorra pág. 10 Artesanía pág. 11-13 Artesano por un día. Teje tu propia jarapa. Bubión pág. 11 Cata de vinos. Alcudia de Guadix pág. 12 Llévate un pan hecho con tus manos. Alcudia de Guadix pág. 12 Taller de esparto. Purullena pág. 13 Festival de ECOTURISMO en Sierra Nevada 16 y 17 de noviembre de 2019 Taller de barro. -

PAISAJE DE GUADIX Y PURULLENA (Granada) © IAPH
PAISAJE DE GUADIX Y PURULLENA (Granada) © IAPH Fecha de actualización: Diciembre, 2016 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN Paisaje de Guadix y Purullena. Guadix, Beas de Guadix, Marchal y Purullena (Granada) El ámbito de interés paisajístico comprende un tipo de urbanismo muy particular basado, por una parte, en 21 la pervivencia de viviendas troglodíticas tanto en las 25 23 28 propias localidades como en algunos espacios inter- Córdoba 24 26 !P 7 Jaén urbanos y, por otra, en el desarrollo de la ciudad de !P 3 6 16 Guadix a partir del siglo XVI. Incluye, por tanto, la Sevilla 20 14 22!P Huelva 29 ciudad histórica de Guadix, la localidad de Purullena 17 !P 8 Granada !P y las entidades menores Estación de Guadix y Pau- 13 30 31 2 1 Almería lenca, pertenecientes al municipio de Guadix. !P 11 4 15 27 !P 19 Málaga Cádiz !P 9 Sin embargo, en el altiplano granadino, donde existen 5 plataformas arcillosas horadadas por barrancos que 10 Z 18 Km rompen la planitud, es difícil asignar límites visuales 0 50 100 !P nítidos, y es preciso recurrir a ríos y ramblas o a Capitales de provincia Demarcaciones de Paisaje Cultural Localización del Paisaje de Interés Cultural líneas convencionales en muchos casos dispuestas por infraestructuras. Así, el límite norte está definido por Huélago 1 0 la autovía A-92 que supone una clara barrera per- 1 6 Fonelas - T. M. de R ceptiva en el paisaje y, al mismo tiempo, se cons- Huélago G 5 T. M. de 04 2 1 A-4 tituye como recorrido panorámico; dicho límite arranca -3 Fonelas 2N 3 A A-9 0 s 1 e A -4 d r -3 R N a 2 al oeste en el paso de la A-92 sobre el río Fardes 0 G F -9 8 o í A y llega hasta la bifurcación de ésta con la A-92N. -

BOP 056 V MIERCOLES 21-3-12.Qxd
Página 8 n Granada, miércoles, 21 de marzo de 2012 n B.O.P. número 56 MONTILLANA - Alhama de Granada. Cuesta del Matadero, nº 1, bajo. MORALEDA DE ZAFAYONA - Baza. Calle Prolongación de Corredera, nº 2, bajo. NIGÜELAS - Granada. Plaza Mariana Pineda, nº 7, bajo. NIVAR OGIJARES - Guadix. Urbanización María de los Angeles, bloque 1, 2º. ORCE - Huescar. Calle Morote, nº 21. ORGIVA - Illora. Avenida de San Rogelio, nº 11. OTIVAR - Iznalloz. Calle Ganivet, nº 31, bajo. OTURA - La Zubia. Plaza de las Marinas, Edif. las Marinas, local 2. PEZA (LA) - Loja. Plaza de la Constitución, nº 4, bajo. PINOS GENIL - Orgiva. Calle Mulhacén, nº 9, bajo. PINOS PUENTE - Santa Fe. Calle Pintor Ribera, nº 1, bajo. PIÑAR Se advierte que la interposición de recurso en ningún POLICAR PUEBLA DE DON FADRIQUE caso detendrá la acción administrativa para la cobranza a PURULLENA menos que el interesado solicite la suspensión de la eje- QUENTAR cución del acto impugnado, en los términos del artículo RUBITE 14.2.l) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo SALAR por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu- SANTA CRUZ DEL COMERCIO ladora de las Haciendas Locales. SANTA FE TORRE-CARDELA Granada, 14 de marzo de 2012.-El Tesorero, fdo.: José TORVIZCON Luis Martínez de la Riva Sánchez. UGIJAR VILLANUEVA MESIA VIZNAR ZAFARRAYA ZUBIA (LA) NUMERO 1.798 DEHESAS VIEJAS JUNTA DE ANDALUCIA FORNES DOMINGO PEREZ CONSEJERIA DE EMPLEO VALDERRUBIO DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA VALLE (EL) NEVADA EDICTO GABIAS (LAS) GUAJARES (LOS) Convenio: Transporte de Mercancías VALLE DEL ZALABI Expediente: 18/01/0003/2012 MORELABOR Fecha: 23/02/2012 VEGAS DEL GENIL Asunto: resolución de inscripción y publicación CUEVAS DEL CAMPO Destinatario: Antonio Jesús Zarza Moreno Lo que se hace público para general conocimiento, Código de convenio número 18000325011982 significándose que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, VISTO el texto del acuerdo de fecha 15 de febrero de General Tributaria el presente edicto de exposición al 2012, pactado entre D.