Libro III FIRMA.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mobile 'Reefs' in the Northeastern Gulf of California: Aggregations of Black Murex Snails Hexaplex Nigritus As Habitat for Invertebrates
Vol. 367: 185–192, 2008 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES Published September 11 doi: 10.3354/meps07450 Mar Ecol Prog Ser Mobile ‘reefs’ in the northeastern Gulf of California: aggregations of black murex snails Hexaplex nigritus as habitat for invertebrates Rebecca Prescott1, 2,*, Richard Cudney-Bueno1, 3 1School of Natural Resources, University of Arizona, Biosciences East, Room 325, Tucson, Arizona 85721, USA 2University of Hawaii, Kewalo Marine Laboratory, 41 Ahui Street, Honolulu, Hawaii 96813, USA 3Institute of Marine Science, University of California at Santa Cruz, 100 Schaffer Road, Santa Cruz, California 95060, USA ABSTRACT: We documented positive interactions created by aggregations of black murex snail Hexaplex nigritus that support an epifaunal community annually. We examined abundance, species richness, and species composition of epifauna associated with aggregations, sampling snails from 12 aggregations and collecting epifauna from snails. We estimated 49 100 organisms (±7400) within a 25 m2 area of an aggregation, many of which were juvenile invertebrates, and 193 species (95% CI 178–224) representing at least 7 trophic guilds. Epifauna occur on H. nigritus because shell structure provides benthic habitat heterogeneity, although biological characteristics of this foundation species may influence the associated composition of epifauna. To test this hypothesis, we anchored artificial reefs constructed of black murex shells and compared epifaunal communities that developed on them to those on aggregations. Abundance of epifauna was not different between aggregations and artificial reefs (p = 0.4); however, species composition was different (p = 0.005, R = 0.7). Epifaunal communities of aggregations had higher numbers of filter feeders and grazers than artificial reefs. Black murex snails illustrate that mobile benthic organisms can function as a foundation species and that biological characteristics of a foundation species may influence the associated composition of species. -

CURRICULUM VITAE LUIS A. HURTADO-CLAVIJO June 30 2021
L.A. Hurtado CURRICULUM VITAE LUIS A. HURTADO-CLAVIJO June 30 2021 Department of Ecology and Conservation Biology Texas A&M University (TAMU) 534 John Kimbrough Blvd., Wildlife Fisheries and Ecological Sciences Building #1537, Suite 278 2258 TAMU Phone 979-458-9878 Fax 979-845-4096 Email: [email protected] Date of Appointment as Associate Professor: September 2015 EDUCATION 1997-02 Ph.D., Ecology and Evolution, Rutgers University, NJ 1994-96 M.Sc., Conservation, Ecology and Management of Natural Resources, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, México 1986-92 B.Sc., Biology, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia CURRENT POSITION 2015F-P Associate Professor, Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University 2008-P Faculty Marine Biology IDP 2006-P Faculty Ecology and Evolutionary Biology IDP 2007-P Faculty Genetics IDP 2008-P Faculty Applied Biodiversity Science (ABS) NSF-IGERT Program JOB EXPECTATION Research Develop a competitive and extramurally funded research program in the area of conservation genetics, population genetics, molecular systematics, phylogeography, genomics, and evolution. Advise graduate student research. Teaching Teaching one course per semester: undergraduate Molecular Ecology in Wildlife and Fisheries (WFSC 433); and graduate Conservation Genetics (WFSC 633/ GENE 633). Advise undergraduate students conducting independent research projects. Service Serve on departmental, college, and university committees as requested. Serve as a manuscript reviewer -

Los Moluscos
Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 682-722, 2014 DOI: 10.7550/rmb.43077 Los moluscos (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polyplacophora y Scaphopoda) recolectados en el SE del golfo de California durante las campañas SIPCO a bordo del B/O “El Puma”. Elenco faunístico Mollusks (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polyplacophora and Scaphopoda) collected in the SE Gulf of California during the SIPCO cruises aboard the R/V “El Puma”. Faunistic catalog Michel E. Hendrickx1 , José Salgado-Barragán1, Arturo Toledano-Granados2 y Mercedes Cordero-Ruiz1 1Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 811, 82000 Mazatlán, Sinaloa, México. 2Unidad Académica Puerto Morelos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 1152, 77500 Puerto Morelos, Quintana Roo, México. [email protected] Resumen. Un total de 202 especies (122 géneros entre 62 familias) y 4 979 ejemplares de moluscos se recolectó en 24 arrastres de fondo que se realizaron en la plataforma continental frente a las costas de Sinaloa, en el SE del golfo de California, México. Los arrastres se efectuaron entre 27 y 117 m de profundidad, durante las Campañas SIPCO I, II y III, a bordo del buque oceanográfico “El Puma”, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril y agosto de 1981 y en enero de 1982. El material obtenido se reparte entre las diversas clases de moluscos como sigue: Pelecypoda, 55 especies; Gastropoda, 140; Cephalopoda, 3; Polyplacophora, 3; Scaphopoda, 1 especie. Algunas especies no pudieron ser identificadas (2 Bivalvia; 4 Gastropoda; 1 Cephalopoda), pero se reconocieron como distintas a las demás. -
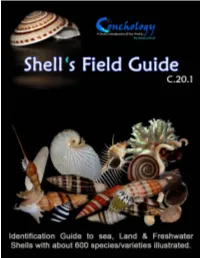
Shell's Field Guide C.20.1 150 FB.Pdf
1 C.20.1 Human beings have an innate connection and fascination with the ocean & wildlife, but still we know more about the moon than our Oceans. so it’s a our effort to introduce a small part of second largest phylum “Mollusca”, with illustration of about 600 species / verities Which will quit useful for those, who are passionate and involved with exploring shells. This database made from our personal collection made by us in last 15 years. Also we have introduce website “www.conchology.co.in” where one can find more introduction related to our col- lection, general knowledge of sea life & phylum “Mollusca”. Mehul D. Patel & Hiral M. Patel At.Talodh, Near Water Tank Po.Bilimora - 396321 Dist - Navsari, Gujarat, India [email protected] www.conchology.co.in 2 Table of Contents Hints to Understand illustration 4 Reference Books 5 Mollusca Classification Details 6 Hypothetical view of Gastropoda & Bivalvia 7 Habitat 8 Shell collecting tips 9 Shell Identification Plates 12 Habitat : Sea Class : Bivalvia 12 Class : Cephalopoda 30 Class : Gastropoda 31 Class : Polyplacophora 147 Class : Scaphopoda 147 Habitat : Land Class : Gastropoda 148 Habitat :Freshwater Class : Bivalvia 157 Class : Gastropoda 158 3 Hints to Understand illustration Scientific Name Author Common Name Reference Book Page Serial No. No. 5 as Details shown Average Size Species No. For Internal Ref. Habitat : Sea Image of species From personal Land collection (Not in Scale) Freshwater Page No.8 4 Reference Books Book Name Short Format Used Example Book Front Look p-Plate No.-Species Indian Seashells, by Dr.Apte p-29-16 No. -

Los Moluscos (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda
Revista Mexicana de Biodiversidad ISSN: 1870-3453 [email protected] Universidad Nacional Autónoma de México México Hendrickx, Michel E.; Salgado-Barragán, José; Toledano-Granados, Arturo; Cordero-Ruiz, Mercedes Los moluscos (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polyplacophora y Scaphopoda) recolectados en el SE del golfo de California durante las campañas SIPCO a bordo del B/O “El Puma”. Elenco faunístico Revista Mexicana de Biodiversidad, vol. 85, núm. 3, septiembre-, 2014, pp. 682-722 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42532096030 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 682-722, 2014 DOI: 10.7550/rmb.43077 Los moluscos (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polyplacophora y Scaphopoda) recolectados en el SE del golfo de California durante las campañas SIPCO a bordo del B/O “El Puma”. Elenco faunístico Mollusks (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polyplacophora and Scaphopoda) collected in the SE Gulf of California during the SIPCO cruises aboard the R/V “El Puma”. Faunistic catalog Michel E. Hendrickx1 , José Salgado-Barragán1, Arturo Toledano-Granados2 y Mercedes Cordero-Ruiz1 1Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 811, 82000 Mazatlán, Sinaloa, México. 2Unidad Académica Puerto Morelos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 1152, 77500 Puerto Morelos, Quintana Roo, México. -

Macromoluscos Bentónicos De Fondos Blandos De La Plataforma Continental De Jalisco Y Colima, México
Ciencias Murinns (l998), 24(2): 155-l 67 http://dx.doi.org/10.7773/cm.v24i2.748 MACROMOLUSCOS BENTÓNICOS DE FONDOS BLANDOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE JALISCO Y COLIMA, MÉXICO SOFT-BOTTOM BENTHIC MACROMOLLUSKS OF THE CONTINENTAL SHELF OFF JALISCO AND COLIMA, MEXICO Víctor Landa-Jaime* Judith Arciniega-Flores Centro de Ecología Costera, Universidad de Guadalajara Gómez Farias 82 San Patricio, Melaque, CP 48980, Jalisco, México * E-mail: [email protected] Recibido en mayo de 1997; aceptado en febrero de 1998 RESUMEN Se estudiaron las especies de moluscos recolectados en fondos blandos de la plataforma conti- nental de Jalisco y Colima durante tres muestreos realizados en un ciclo anual (1995-1996). Los muestreos se realizaron a bordo del barco de investigación pesquera BIP-V mediante arrastres cama- roneros de media hora de duración, efectuados en siete localidades y cuatro niveles batimétricos para cada una (20, 40, 60, 80 m). Se presenta una lista sistemática de 92 especies de moluscos, pertene- cientes a 3 clases (Gastropoda, Bivalvia y Cephalopoda) y 37 familias, considerando sólo organismos vivos. Se presentan registros de cinco especies que constituyen ampliaciones geográficas: Nassarius guaymasensis, Latirus mediamericanus, Chicoreus (Phyllonotus) peratus, Hexaplex nigritus y Polymesoda (Egetn) injlata. Palabras clave: moluscos, bentos, plataforma continental. ABSTRACT Mollusks collected from soft bottoms of the continental shelf off Jalisco and Colima were analyzed. Three cruises were made during one year (1995-1996) on board the ship BIP-V. The samples were taken during half-hour trawls, in seven different localities at four different depths (20, 40, 60, 80 m). A checklist is presented that contains 92 species of mollusks, belonging to 3 classes (Gastropoda, Bivalvia and Cephalopoda) and 37 families. -

Keeping Warm in the Cold on the Thermal Benefits of Aggregation
Journal of Thermal Biology 37 (2012) 640–647 Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Journal of Thermal Biology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jtherbio Keeping warm in the cold: On the thermal benefits of aggregation behaviour in an intertidal ectotherm Coraline Chapperon a,n, Laurent Seuront a,b,c a School of Biological Sciences, Flinders University, GPO Box 2100, Adelaide, SA 5001, Australia b South Australian Research and Development Institute, Aquatic Sciences, West Beach, SA 5022, Australia c Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire d’Oce´anologie et de Ge´osciences, UMR LOG 8187, Universite´ des Sciences et Technologies de Lille, Station Marine, Wimereux, France article info abstract Article history: Temperature is a primary determinant for species geographic ranges. In the context of global warming, Received 28 March 2012 most attention focuses upon the potential effects of heat stress on the future distribution of Accepted 6 August 2012 ectothermic species. Much less attention has, however, been given to cold thermal stress although it Available online 23 August 2012 also sets species thermal window limits, hence distribution ranges. This study was conducted in winter Keywords: on a South-Australian rocky shore in order to investigate the potential thermal benefits of the Thermoregulatory behavior aggregation behavior observed in the dominant gastropod Nerita atramentosa. Thermal imaging was Aggregation used to measure the body temperatures of 3681 aggregated individuals and 226 solitary individuals, Ectotherm and surrounding substratum temperature. N. atramentosa aggregates and solitary individuals were Intertidal significantly warmer than their surrounding substratum. The temperature deviation between aggre- Cold adaptation gates and substratum was, however, ca. -

Diciembre, 2020 • San José, Costa Rica
Revista de Biología Tropical ISSN Impreso: 0034-7744 ISSN electrónico: 2215-2075 Volume 68(4) • December, 2020 • Volumen 68(4) • Diciembre, 2020 • www.biologiatropical.ucr.ac.cr San José, Costa Rica https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/index/index TECHNICAL STAFF / EQUIPO TÉCNICO Graphic Editor / Editor Gráfico: Development Editor / Editor de Desarrollo: Sergio Aguilar Mora Alonso Prendas Vega COVER: The Black-headed Bushmaster (Lachesis melanocephala) is a snake that inhabits tropical moist forest, wet forest, montane and premontane wet forest in Southwestern Costa Rica and extreme Western Panama. Photo by Roel De Plecker. See pages 1384-1400. La serpiente Plato Negro (Lachesis melanocephala) es una especie endémica de los bosques lluviosos del Pacífico sur y suroeste de Costa Rica y el extremo oeste de Panamá. Fotografía cortesía de Roel De Plecker. Ver páginas 1384-1400. 574.05 R Revista de Biología Tropical / Universidad de Costa Rica. ––Vol. 1 (1953)– . –– San José, C. R. : Editorial Universidad de Costa Rica, 1953– v. ISSN–0034–7744 1. Biología – Publicaciones periódicas, 2. Publicaciones periódicas costarricenses. BUCR CONTACT Phones / Teléfonos: (506) 2511-8982 • (506) 2511-8981 • (506) 2511-8983 [email protected] • www.biologiatropical.ucr.ac.cr http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/index • http://www.ots.ac.cr/rbt/pages/es/regulares.html Revista de Biología Tropical • Universidad de Costa Rica • 11501-2060 San José, Costa Rica All content in this journal is: OPEN ACCESS Attribution (BY) • (BY) Anyone may copy, distribute or reuse these articles, as long as the author and original source are properly cited. Reconocimiento (BY) • (BY) Cualquiera puede copiar, redistribuir o reusar estos artículos, siempre y cuando cite adecuadamente al autor y a la revista. -

Collin, Page 1 of 40 Transitions in Sexual and Reproductive
Transitions in Sexual and Reproductive Strategies Among the Caenogastropoda Rachel Collin Smithsonian Tropical Research Institute, Apartado Postal 0843-03092, Balboa Ancon, Panama. Address for correspondence: STRI, Unit 9100 Box 0948, DPO AA 34002, USA. +507-212- 8766. e-mail: [email protected] Key words: Protandry, Simultaneous Hermaphroditism, Sexual Size Dimorphism, Mate Choice, Prosobranch, Brooding, Aphally, Egg Guarding. Collin, Page 1 of 40 Abstract Caenogastropods, members of the largest clade of shelled snails including most familiar marine taxa, are abundant and diverse and yet surprisingly little is known about their reproduction. In many families, even the basic anatomy has been described for fewer than a handful of species. The literature implies that the general sexual anatomy and sexual behavior do not vary much within a family but for many families this hypothesis remains un-tested. Available data suggest that aphally, sexual dimorphism, maternal care, and different systems of sex determination have all evolved multiple times in parallel in caenogastropods. Most evolutionary transitions in these features have occurred in non-neogastropods (the taxa formerly included in the mesogastropoda). Multiple origins of these features provide the ideal system for comparative analyses of the required preconditions for and correlates of evolutionary transitions in sexual strategies. Detailed study of representatives from the numerous families for which scant information is available, and more completely resolved phylogenies are necessary to significantly improve our understanding of the evolution of sexual systems in the Caenogastropoda. In addition to basic data on sexual anatomy, behavioral observations are lacking for many groups. What data are available indicate that mate choice and sexual selection are complicated in gastropods and that the costs of reproduction may not be negligible. -

MARINE RESERVES, COMMUNITY-BASED MANAGEMENT, and SMALL-SCALE BENTHIC FISHERIES in the GULF of CALIFORNIA, MEXICO by Richard Cu
Marine Reserves, Community-Based Management, and Small-Scale Benthic Fisheries in the Gulf of California, Mexico Item Type text; Electronic Dissertation Authors Cudney-Bueno, Richard Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 24/09/2021 13:31:26 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/195579 MARINE RESERVES, COMMUNITY-BASED MANAGEMENT, AND SMALL-SCALE BENTHIC FISHERIES IN THE GULF OF CALIFORNIA, MEXICO By Richard Cudney-Bueno ________________________________ A Dissertation submitted to the Faculty of the SCHOOL OF NATURAL RESOURCES In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN RENEWABLE NATURAL RESOURCES STUDIES In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2007 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Richard Cudney-Bueno entitled: Marine Reserves, Community-Based Management, and Small-Scale Benthic Fisheries in the Gulf of California, Mexico and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy Date 12/11/06 Dr. James B. Greenberg Date 12/11/06 Dr. Stephen Lansing Date 12/11/06 Dr. Peter T. Raimondi Date 12/11/06 Dr. William W. Shaw Date 12/11/06 Dr. Robert J. Steidl Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate’s submission of the final copies of the dissertation to the Graduate College. -

Recovery of the Sea Star Heliaster Kubiniji from a Mass Mortality Event, and Additional Dynamics of Intertidal Invertebrates Within the Gulf of California
Western Washington University Western CEDAR WWU Graduate School Collection WWU Graduate and Undergraduate Scholarship Summer 2021 Recovery of the sea star Heliaster kubiniji from a mass mortality event, and additional dynamics of intertidal invertebrates within the Gulf of California Carter Urnes Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/wwuet Part of the Biology Commons Recommended Citation Urnes, Carter, "Recovery of the sea star Heliaster kubiniji from a mass mortality event, and additional dynamics of intertidal invertebrates within the Gulf of California" (2021). WWU Graduate School Collection. 1056. https://cedar.wwu.edu/wwuet/1056 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by the WWU Graduate and Undergraduate Scholarship at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in WWU Graduate School Collection by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Recovery of the sea star Heliaster kubiniji from a mass mortality event, and additional dynamics of intertidal invertebrates within the Gulf of California By Carter Urnes Accepted in Partial Completion of the Requirements for the Degree Master of Science ADVISORY COMMITTEE Dr. Benjamin Miner, Chair Dr. Alejandro Acevedo-Gutéirrez Dr. Marion Brodhagen Dr. Deborah Donovan GRADUATE SCHOOL David L. Patrick, Dean Master’s Thesis In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a master’s degree at Western Washington University, I grant to Western Washington University the non-exclusive royalty-free right to archive, reproduce, distribute, and display the thesis in any and all forms, including electronic format, via any digital library mechanisms maintained by WWU. -

Cortez Swimming Crab (Callinectes Bellicosus) Arched Swimming Crab (Callinectes Arcuatus) Blue Crab (Callinectes Sapidus)
Cortez swimming crab (Callinectes bellicosus) Arched swimming crab (Callinectes arcuatus) Blue crab (Callinectes sapidus) ©U.S. Food and Drug Administration Mexico/Pacific, Mexico/Gulf of Mexico Traps, Crab rings, Scoopnets January 8, 2017 Seafood Watch Consulting Researcher Disclaimer Seafood Watch® strives to have all Seafood Reports reviewed for accuracy and completeness by external scientists with expertise in ecology, fisheries science and aquaculture. Scientific review, however, does not constitute an endorsement of the Seafood Watch program or its recommendations on the part of the reviewing scientists. Seafood Watch is solely responsible for the conclusions reached in this report. Seafood Watch Standard used in this assessment: Standard for Fisheries vF3 Table of Contents About. Seafood. .Watch . 3. Guiding. .Principles . 4. Summary. 5. Final. Seafood. .Recommendations . 6. Introduction. 8. Assessment. 13. Criterion. 1:. .Impacts . on. the. Species. Under. Assessment. .13 . Criterion. 2:. .Impacts . on. Other. Species. .23 . Criterion. 3:. .Management . Effectiveness. .31 . Criterion. 4:. .Impacts . on. the. Habitat. .and . Ecosystem. .37 . Acknowledgements. 41. References. 42. 2 About Seafood Watch Monterey Bay Aquarium’s Seafood Watch program evaluates the ecological sustainability of wild-caught and farmed seafood commonly found in the United States marketplace. Seafood Watch defines sustainable seafood as originating from sources, whether wild-caught or farmed, which can maintain or increase production in the long-term without jeopardizing the structure or function of affected ecosystems. Seafood Watch makes its science-based recommendations available to the public in the form of regional pocket guides that can be downloaded from www.seafoodwatch.org. The program’s goals are to raise awareness of important ocean conservation issues and empower seafood consumers and businesses to make choices for healthy oceans.