Tesis Doctoral
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The New Zealand Constitutional Review Charles Chauval
AUSTRALASIAN STUDY OF PARLIAMENT GROUP Annual Conference, Darwin 3-5 October 2012 “Constitutions – reviewed, revised and adapted” * * * * Paper by New Zealand MPs Charles Chauvel and Louise Upston “The New Zealand Constitutional Review” New Zealand is undertaking a constitutional review which stemmed from the confidence and supply agreement between the National Party and Maori Party after the November 2008 general election. A final report summarising the views of New Zealanders on constitutional issues will be submitted to the Cabinet by the end of 2013 and the Government then has six months in which to respond. A linking project is the Independent Review of MMP being undertaken by the Electoral Commission which will make its final proposals to the Minister of Justice by 31 October 2012. Background A constitution can be seen as the rules about how we live together as a country. Unlike most other countries, New Zealand does not have a law called “The Constitution.” Instead, the rules for how the country is governed are in what is often called an unwritten constitution. Most of it is in fact written down in various laws, rules, and practices - just not in a single document. Important elements of our constitution include: Laws passed by New Zealand‟s Parliament such as the Constitution Act 1986, the Electoral Act 1993 and the New Zealand Bill of Rights Act 1990 British laws adopted by New Zealand through the Imperial Laws Application Act 1988, for example the Magna Carta. ASPG: Charles Chauvel MP & Louise Upston MP Darwin, Australia: 3&5 October 2012 Page 1 The powers of our head of state, the Queen (or King) – for example the power to appoint the Governor-General, whose role is established by the Letters Patent Constituting the Office of Governor-General. -

Perhaps One Framework That Could Have Been Explored As a Possible Theme of the Book Was the Differences in Strategy Employed by Various National-Based IWW Unions
REVIEWS (BOOKS) 167 Perhaps one framework that could have been explored as a possible theme of the book was the differences in strategy employed by various national-based IWW unions. For example, a major contrast existed between the US IWW, with its ‘dual unionist’ strategy (meaning it set up a new militant industrial union in opposition to conservative, craft-based unions), and the IWW in Australasia, where, as Verity Burgmann details in her chapter about the Australian IWW, Wobblies aimed to ‘bore from within’ existing unions and union federations, such as the ‘Red Feds’ (the first Federation of Labour in Aotearoa New Zealand), and actually had some success. Further, in seeking to overcome the IWW’s marginalization by historians globally – including in this country – the book sometimes veers towards over-inflating the IWW’s influence. For example, the editors’ claim that ‘the IWW reached almost every corner of the globe’ (p.8) seems exaggerated given the IWW’s negligible presence in Africa and Asia, and its sporadic influence in Europe and South America (apart from perhaps Chile and Argentina, which are not covered in the book). Wobblies of the World is a welcome addition to studies of the IWW and syndicalism globally and in Aotearoa New Zealand. It covers a broad range of countries, uses multi-lingual sources innovatively, and attempts to overcome the academic–activist divide. Yet overall these innovations are unfortunately let down by its narrative- based chapters that overall lack in-depth critical analysis. Very good, and sometimes excellent, chapters about the French influence over the IWW, and the IWW influence in Australasia, Mexico, Sweden and South Africa (among others) sit uneasily alongside chapters which are little more than fragmentary snippets and biographical vignettes. -

2.2 the MONARCHY Republican Sentiment Among New Zealand Voters, Highlighting the Social Variables of Age, Gender, Education
2.2 THE MONARCHY Noel Cox and Raymond Miller A maturing sense of nationhood has caused some to question the continuing relevance of the monarchy in New Zealand. However, it was not until the then prime minister personally endorsed the idea of a republic in 1994 that the issue aroused any significant public interest or debate. Drawing on the campaign for a republic in Australia, Jim Bolger proposed a referendum in New Zealand and suggested that the turn of the century was an appropriate time symbolically for this country to break its remaining constitutional ties with Britain. Far from underestimating the difficulty of his task, he readily conceded that 'I have picked no sentiment in New Zealand that New Zealanders would want to declare themselves a republic'. 1 This view was reinforced by national survey and public opinion poll data, all of which showed strong public support for the monarchy. Nor has the restrained advocacy for a republic from Helen Clark, prime minister from 1999, done much to change this. Public sentiment notwithstanding, a number of commentators have speculated that a New Zealand republic is inevitable and that any move in that direction by Australia would have a dramatic influence on public opinion in New Zealand. Australia's decision in a national referendum in 1999 to retain the monarchy raises the question of what effect, if any, that decision had on opinion on this side of the Tasman. In this chapter we will discuss the nature of the monarchy in New Zealand, focusing on the changing role and influence of the Queen's representative, the governor-general, together with an examination of some of the factors that might have an influence on New Zealand becoming a republic. -

Constitutional Reform in New Zealand?: the Constitutional Arrangements Inquiry
Constitutional Reform in New Zealand?: The Constitutional Arrangements Inquiry Noel Cox Introduction In late 2004 a parliamentary select committee was established to undertake an inquiry into New Zealand’s constitutional arrangements. While this was promoted by the leader of the United Future party, the Hon Peter Dunne, it enjoyed support from the principal Government party, Labour, as well as the smaller Green and Progressive parties. It did not however enjoy bipartisan political support, being opposed by the main opposition New Zealand National party, and the New Zealand First party. Essentially there were a number of reasons for the intensity and uncompromising nature of much of this opposition. Firstly it was said that the inquiry was motivated by party political agendas, secondly that there was no groundswell of opinion in favour of change. There was also concern that the inquiry would have difficulty identifying any common ground for change, or serve a useful purpose, and that it was fatally flawed by being promoted by political parties in the face of opposition from other parties. Proponents of the inquiry, and in particular Mr Dunne, saw it as an opportunity to gain a clearer picture of the state of the New Zealand constitution, and to identify possible areas for reform. One particular reform which was personally sought by Mr Dunne was the establishment of a New Zealand republic, though his own United Future party did not favour a republic.1 Recognition that this would be an unpopular change to advocate – and fears that the inquiry could be seen as having a preconceived position, if not a deliberate agenda – led most other parties to avoid close association with the inquiry. -

An Evaluation of the Prospect of Republicanism in New Zealand Written by Leonardo S
An Evaluation of the Prospect of Republicanism in New Zealand Written by Leonardo S. Milani This PDF is auto-generated for reference only. As such, it may contain some conversion errors and/or missing information. For all formal use please refer to the official version on the website, as linked below. An Evaluation of the Prospect of Republicanism in New Zealand https://www.e-ir.info/2011/07/07/an-evaluation-of-the-prospect-of-republicanism-in-new-zealand/ LEONARDO S. MILANI, JUL 7 2011 Throughout modern history, the concept of monarchy along with its structural institutions of power, have been recurrently challenged by their theoretical antithesis, republicanism, as an anti-monarchical governance model that craves the reshaping and redefinition of the configuration of power in sovereign-based systems primarily by removing the unelected sovereign from the political system’s pyramid of power. From a structuralist perspective, one can argue that depending on the environment of political regimes in which republican aspirations are operating, the nature of such challenges materialize either as revolutionary (e.g. American Revolution, English Civil War, French Grand Revolution, Iranian Revolution) or as transitional (e.g. Persian Constitutional Movement of 1906, Australian Republican Movement). By placing the two categories in the context of late 20th and early 21th centuries’ waves of democratization and globalization, republicanism, within stable parliamentary democracies with a monarch as a head of state, falls into the second category. In this context, the political environment of New Zealand as a member of the British Commonwealth, an entity operating under the Westminster system with Queen Elizabeth II as the head of state, is a unique laboratory to observe republican dynamics and the direction of political change, whether to retain the status quo or, to what determinist republicans audaciously claim, to be the ‘inevitable’ establishment of a republic through a mechanical, irreversible transition. -

Ensuring New Zealand's Constitution Is Fit for Purpose
July 2013 Submission Ensuring New Zealand’s Constitution is Fit for Purpose Submission to the Constitutional Advisory Panel ΞDĐ'ƵŝŶŶĞƐƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ>ŝŵŝƚĞĚϮϬϭϯ /^EϵϳϴͲϭͲϵϳϮϭϵϯͲϯϳͲϮ;ƉĂƉĞƌďĂĐŬͿ /^EϵϳϴͲϭͲϵϳϮϭϵϯͲϯϴͲϵ;W&Ϳ WKŽdžϮϰϮϮϮ tĞůůŝŶŐƚŽŶϲϭϰϮ EĞǁĞĂůĂŶĚ ǁǁǁ͘ŵĐŐƵŝŶŶĞƐƐŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐ ďŽƵƚƚŚĞDĐ'ƵŝŶŶĞƐƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ The McGuinness Institute is a non-partisan, not-for-profit research organisation specialising in issues that affect New Zealand’s long term future. Founded in 2004, the Institute aims to contribute to the ongoing debate about how to progress this nation through the production of timely, comprehensive and evidence-based research and the sharing of ideas. This can take a number of forms including books, reports, working papers, think pieces, workshops and videos. ďŽƵƚƚŚĞƵƚŚŽƌ Wendy McGuinness Wendy McGuinness is the founder and chief executive of the McGuinness Institute. Originally from the King Country, Wendy completed her secondary schooling at Hamilton Girls’ High School and Edgewater College. She then went on to study at Manukau Technical Institute (gaining an NZCC), Auckland University (BCom) and Otago University (MBA), as well as completing additional environmental papers at Massey University. As a Fellow Chartered Accountant (FCA) specialising in risk management, Wendy has worked in both the public and private sectors. In 2004 she established the McGuinness Institute (formerly the Sustainable Future Institute) as a way of contributing to New Zealand’s long-term future. She has also co-authored a book, Nation Dates: Significant events that have shaped the nation of New Zealand. tŝƚŚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĨƌŽŵ Sylvia Avery Sylvia Avery is a practicing primary school teacher who recently graduated from the University of Otago with a BA in Theatre and Politics and a Graduate Diploma in Teaching (Primary). -

Newsletter 115 – June 2021
U3A WELLINGTON CITY NEWSLETTER No. 115 June 2021 U3A Wellington City, PO Box 24529, Manners Street, Wellington, 6142 www.u3awellingtoncity.org.nz PRESIDENT’S LETTER Welcome to our new members and continuing members. We now have 1,207 members but we still have room for more at the Embassy lectures and in some Special Interest Groups. Feel free to hand out our U3A business card – available at the Embassy foyer scanning desk - to anyone you think may be interested. Lectures: Our physical lecture programme was interrupted for just one week in March when we returned to Level 2 Covid-19 restrictions. The Zoom application again proved useful in delivering the lectures virtually. The NZ International Film Festival which was scheduled from 29 July to 15 August has been postponed to November, thereby making the Embassy available for four additional lectures which will be held in the first two weeks of August. This increases our total lectures to 58 for the year – a record. Congratulations and thanks to our Programmers. Please contact us if you know of an interesting speaker with an engaging topic. Special Interest Groups Coordinator, Linda Beckett, has met with most of the leaders of the 18 groups and you will see in her report the wide variety on offer. Linda is always interested to hear of your special interest and can assist you to set up a group. Front of Desk Volunteers: we are pleased that our new computer and upgrading of the scanning application has made life easier for volunteers who report a much speedier and more reliable process. -

Multicultural New Zealand Impact Stories and Performance Report
Multicultural New Zealand Impact Stories and Performance Report 2018 We appreciate the funding support from: Lottery Grants Todd Foundation Office of Ethnic Communities Ministry of Education Foundation North Wellington Community Trust First Sovereign Trust Limited Thank you Wellington City Council Auckland Council Lion Foundation Pelorus Trust Four Winds Foundation NZ National Commission for UNESCO The Southern Trust NZ Community Trust NZ Police MSD ANZ Bank Thank you to our strategic partners, associates and supporters New Zealand Police Human Rights Commission E Tu Whanau Victoria University Wellington (CACR) Hui E! Community Aotearoa English Language Partners Auckland University of Technology Pacific Media Center Auckland Refugees and Migrants Trust Migrants Action Trust Akina Foundation Network Waitangi Otautahi (NWO) CLANZ Social Service Providers Aoteoroa (SSPA) Cultural Connections MNZ Impact Stories and Performance Report | 2018 Impact Stories & Performance Report 2018 Highlights from the Annual Reports of the Regional Multicultural Councils The full Annual Reports of the Multicultural Councils are available directly from them or from the office of Multicultural New Zealand. This document reports on some of the achievements and activities of the Multicultural Councils during 2017-18. Contents President’s Report, Pancha Narayanan, 4 Performance Report 38 Multicultural New Zealand Entity Information 38 Executive Director’s Report, Tayo Agunlejika, 6 Statement of Service Performance 39 Multicultural New Zealand Statement of Financial -
![[I]T Is Time to Begin Thinking About Possible Changes That May Be Required If New Zealand Becomes a Republic](https://docslib.b-cdn.net/cover/1951/i-t-is-time-to-begin-thinking-about-possible-changes-that-may-be-required-if-new-zealand-becomes-a-republic-3971951.webp)
[I]T Is Time to Begin Thinking About Possible Changes That May Be Required If New Zealand Becomes a Republic
571 THE STRANGE DEATH OF THE REALM OF NEW ZEALAND: THE IMPLICATIONS OF A NEW ZEALAND REPUBLIC FOR THE COOK ISLANDS AND NIUE Andrew Townend∗ The Cook Islands and Niue are self-governing States within the Realm of New Zealand, freely associated with New Zealand and linked by a shared Head of State: the Sovereign in right of New Zealand. If New Zealand were to become a republic, it is likely that the constitutional link would be broken. The other aspects of the relationships of free association would not necessarily be affected, though their entrenched status in Cook Islands and Niue law could render difficult the technical amendments required to accommodate a republican New Zealand. A Realm of New Zealand of which New Zealand was no longer a part could also live on, with only minor amendment to the laws of the Cook Islands and Niue. But it would be neither desirable nor appropriate for current constitutional arrangements to continue. New Zealand's becoming a republic would ultimately provoke fundamental constitutional change in the Cook Islands and Niue, mostly likely resulting in their becoming self-governing realms or republics in free association with New Zealand. I INTRODUCTION During a speech at the London School of Economics in February 2002, the Prime Minister, the Rt Hon Helen Clark, suggested that:1 ∗ This paper was submitted in fulfilment of the LLB(Hons) requirements at Victoria University in 2002. The author wishes to thank Dame Silvia Cartwright, Hima Takelesi, and Audrey Brown-Pereira for having been such willing and open interviewees; Alison Quentin-Baxter, Rebecca Kitteridge, Tony Angelo, Matthew Palmer, and Alex Frame for their generous advice and encouragement; and staff at Government House, the Cabinet Office, and the office of Keith Locke MP for making available material referred to in this paper. -
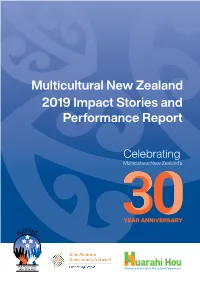
2019 Impact Stories and Performance Report Multicultural New Zealand
Multicultural New Zealand 2019 Impact Stories and Performance Report Celebrating Multicultural New Zealand’s Pathway to Treaty-based Multicultural Communities Thank you We appreciate the funding support from: Lottery Grants Todd Foundation Office of Ethnic Communities Ministry of Education Foundation North Wellington Community Trust First Sovereign Trust Limited Wellington City Council Auckland Council Lion Foundation Pelorus Trust Four Winds Foundation NZ National Commission for UNESCO The Southern Trust NZ Community Trust NZ Police MSD Te Muka Rau Foundation Namaste Foundation Thank you to our strategic partners, associates and supporters New Zealand Police Human Rights Commission E Tu Whanau Victoria University Wellington (CACR) Hui E! Community Aotearoa English Language Partners Auckland University of Technology Pacific Media Center Auckland Refugees and Migrants Trust Migrants Action Trust Network Waitangi Otautahi (NWO) CLANZ Social Service Providers Aoteoroa (SSPA) 2 | Multicultural New Zealand Annual Report | 2019 Tena Koutou Katoa, This year Multicultural New Zealand (MNZ) turn 30. It has seen MNZ build on the principles that was reset in 2018. MNZ’s focus continues to be safety of recent migrant families in communities. It has been a year when we have consciously and publicly challenged ourselves and the Government as to our relevance as a community organization in New Zealand. This debate has come to the forefront for MNZ; a truly pan- ethnic organization that has the finger on the pulse on issues impacting recent migrant communities in nearly every region of New Zealand. The tragic massacres in the two mosques in Christchurch, this year on the 15th of March 2019 have underlined this debate with sorrow and terrible irony. -

Howard Jacobson‘S Shylock Is My Name 16
1 2 HRADEC KRÁLOVÉ JOURNAL OF ANGLOPHONE STUDIES Published: Department of English Language and Literature Faculty of Education University of Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové Czech Republic ISSN: 2336-3347 (Print) ISSN: 2571-032X (Online) Vol. 5 No. 2 2018 Web: http://pdf.uhk.cz/hkjas/ Volume’s editor: Jan Suk Original illustrations: Ivan Mečl Print: OptyS, spol. s.r.o., Dolní Životice 3 Hradec Kralové Journal OF Anglophone STUDIES Editorial Board Bohuslav Mánek, University of Hradec Kralové, Czech Republic Helena Polehlová, University of Hradec Kralové, Czech Republic Editor in Chief Jan Suk, University of Hradec Kralové, Czech Republic Advisory Board Šárka Bubíková, University of Pardubice, Czech Republic Richard Burt, University of Florida, Gainesville, USA Yilin Chen, Providence University, Taichung, Taiwan Jan Comorek, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic Kacie Hittel Tam, University of Georgia, Athens, USA Mirka Horová, Charles University, Prague, Czech Republic Ema Jelínková, Palacký University Olomouc, Czech Republic Şevki Kömür, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kötekli/Muğla, Turkey Stanislav Kolář, University of Ostrava, Czech Republic Ivan Lacko, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic Pavla Machová, University of Hradec Králové, Czech Republic Marcela Malá, Technical University of Liberec, Czech Republic Michaela Marková, Technical University Liberec, Czech Republic Ildiko Neméthová, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic Ryuta Minami, Shirayuri College, Tokyo, Japan -

Decolonisation and Free Association: The
DECOLONISATION AND FREE ASSOCIATION: THE RELATIONSHIPS OF THE COOK ISLANDS AND NIUE WITH NEW ZEALAND BY CAROLINE JENNY MCDONALD A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Victoria University of Wellington 2018 ABSTRACT The Cook Islands and Niue are self-governing states in free association with New Zealand. The free association arrangements met United Nations decolonisation requirements. They reflected the needs and wishes of the Cook Islands and Niue, and the interests of New Zealand. Views are divided on what influenced the emergence of the arrangements for free association, whose interests they represented, and whether they have fulfilled the expectations of the Governments involved. The purpose of this thesis is to determine the formative influences shaping self- government in free association of these two states, and to reach a conclusion on how effective the free association arrangements have been in fulfilling initial expectations. The first half of this thesis draws on primary and secondary sources to establish what influenced the offer of self-determination, the options available, the choice made, the free association arrangements that emerged and whose interests these represented. The second half of this thesis turns to fulfilment of those expectations. It explores the flexibility of free association – the ability of the Cook Islands and Niue to make constitutional change. It examines each of the major elements of free association: holding New Zealand citizenship, New Zealand provision of necessary economic and administrative assistance and New Zealand responsibility for external affairs and defence. The conclusion is that the free association arrangements have been of mixed effectiveness in meeting the Governments’ initial expectations.