Uy24-16424.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tese Doutorado Wanderlei Do Amaral Versão Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ WANDERLEI DO AMARAL PROSPECÇÃO DE ESPÉCIES AROMÁTICAS SILVESTRES DOS CAMPOS GERAIS DA MATA ATLÂNTICA DO PARANÁ CURITIBA 2015 WANDERLEI DO AMARAL PROSPECÇÃO DE ESPÉCIES AROMÁTICAS SILVESTRES DOS CAMPOS GERAIS DA MATA ATLÂNTICA DO PARANÁ Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Produção Vegetal, Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo, Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, como parte das exigências para obtenção do título de Doutor em Ciências. ORIENTADOR: Profº Dr. Cícero Deschamps CO-ORIENTADOR: Profº Dr. Luiz Antonio Biasi CURITIBA 2015 A485 Amaral, Wanderlei do Prospecção de espécies aromáticas silvestres dos Campos Gerais da Mata Atlântica do Paraná. / Wanderlei do Amaral. – Curitiba : 2015. 137 f. il. Orientador: Cícero Deschamps. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção Vegetal. 1. Plantas aromáticas – Palmeiras (PR). 2. Essencias e óleos essenciais. I. Deschamps, Cícero. II. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção Vegetal. III. Título. CDU 633.81(813.8) Dedicatória : A Deus, a meus familiares e especialmente in memorium a Anastácio do Amaral e Octávio Melchiades Ulysséa. AGRADECIMENTOS A Deus. À Universidade Federal do Paraná e ao CNPQ pela oportunidade de crescer com a realização deste curso. Ao professor Dr. Cícero Deschamps pela orientação, por sua coerência, paciência e pela amizade e ao co-orientador professor Dr. Luiz Antonio Biasi pela valiosa e importante ajuda e amizade. A todos os professores e a coordenação do programa de Pós Graduação em Agronomia, Produção Vegetal, da Universidade Federal do Paraná. -

Redalyc.SUBSTRATOS E CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO
Scientia Agraria ISSN: 1519-1125 [email protected] Universidade Federal do Paraná Brasil Macedo de LIMA, Daniela; Bomfim de ALCANTARA, Giovana; BORTOLINI, Michele Fernanda; Pereira FANTI, Fernanda; BIASI, Luiz Antonio; QUOIRIN, Marguerite; Soares KOEHLER, Henrique; ZUFFELLATO-RIBAS, Katia Christina SUBSTRATOS E CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS SEMILENHOSAS DE Calliandra selloi E Calliandra tweediei Scientia Agraria, vol. 7, núm. 1-2, 2006, pp. 105-111 Universidade Federal do Paraná Curitiba, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99516263016 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto SUBSTRATOS E CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS SEMILENHOSAS DE Calliandra selloi E Calliandra tweediei SUBSTRATES AND NAPHTALENE ACETIC ACID CONCENTRATIONS ON ROOTING OF Calliandra selloi AND Calliandra tweediei SEMIHARDWOOD CUTTINGS Daniela Macedo de LIMA1 Giovana Bomfim de ALCANTARA2 Michele Fernanda BORTOLINI3 Fernanda Pereira FANTI4 Luiz Antonio BIASI5 Marguerite QUOIRIN6 Henrique Soares KOEHLER7 Katia Christina ZUFFELLATO-RIBAS8 * RESUMO As plantas denominadas esponjinhas ou caliandras pertencem à família Fabaceae, subfamília Mimosoidae, e apresentam inflorescências de aspecto exótico com grande quantidade de estames coloridos. Este trabalho teve por objetivo estudar o enraizamento de estacas caulinares de Calliandra selloi (com estames rosa e estames brancos) e de C. tweediei (com estames vermelhos) pela aplicação de ácido naftalenoacético (ANA), e plantadas em dois substratos. As estacas foram confeccionadas a partir de ramos semilenhosos de plantas matrizes oriundas dos jardins do Centro Politécnico, UFPR, Curitiba–PR, com 8cm de comprimento e quatro folíolos na porção apical, mantidas em casa-de-vegetação climatizada (25o C ± 2o C, 95% UR). -

A Bacia Do Rio Tibagi
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A BACIA DO RIO TIBAGI Moacyr E. Medri Edmilson Bianchini Oscar A. Shibatta José A. Pimenta editores A BACIA DO RIO TIBAGI Londrina - Paraná 2002 Copyright © 2002 dos Autores Todos os direitos reservados. ISBN 85-902390-1-2 / 85-902392-1-7 / 85-902394-1-1 / 85-902395-1-9 Coordenação da Edição: Ivani Cócus Foto da Capa: Luiz dos Anjos Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) A bacia do rio Tibagi / Moacyr E. Medri... [et al.], editores . -- Londrina, PR : M.E. Medri, 2002. Outros editores: Edmilson Bianchini, Oscar A. Shibatta, José A. Pimenta Vários autores. Bibliografia. 1. Bacias hidrográficas 2. Tibagi, Rio I. Medri, Moacyr E. II. Bianchini, Edmilson. III. Shibatta, Oscar A. IV. Pimenta, José A. 03-0122 CDD-333.73098162 Índices para catálogo sistemático: 1. Paraná : Estado : Rio Tibagi : Bacia hidrográfica 333.73098162 2. Rio Tibagi : Bacia hidrográfica : Paraná : Estado 333.73098162 3. Tibagi : Rio : Bacia hidrográfica : Paraná : Estado 333.73098162 A bacia do rio Tibagi Capítulo 13 Mamíferos não-voadores da bacia do rio Tibagi Adriano L. Peracchi, Vlamir J. Rocha e Nelio R. dos Reis ABSTRACT – (Non-flying mammals of the Tibagi River Basin) The Tibagi River Basin covers an area of approximately 25,000 km2 where the remains of forests and a great diversity of habitats are still found. So far, 60 species of non-flying mammals have been registered in the area and several of them are threatened by extinction. This chapter describes some biological information on the species, as well as the area of the basin where they occur, including plant-animal interactions. -

Texto Completo (Pdf)
SUBSTRATOS E CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS SEMILENHOSAS DE Calliandra selloi E Calliandra tweediei SUBSTRATES AND NAPHTALENE ACETIC ACID CONCENTRATIONS ON ROOTING OF Calliandra selloi AND Calliandra tweediei SEMIHARDWOOD CUTTINGS Daniela Macedo de LIMA1 Giovana Bomfim de ALCANTARA2 Michele Fernanda BORTOLINI3 Fernanda Pereira FANTI4 Luiz Antonio BIASI5 Marguerite QUOIRIN6 Henrique Soares KOEHLER7 Katia Christina ZUFFELLATO-RIBAS8 * RESUMO As plantas denominadas esponjinhas ou caliandras pertencem à família Fabaceae, subfamília Mimosoidae, e apresentam inflorescências de aspecto exótico com grande quantidade de estames coloridos. Este trabalho teve por objetivo estudar o enraizamento de estacas caulinares de Calliandra selloi (com estames rosa e estames brancos) e de C. tweediei (com estames vermelhos) pela aplicação de ácido naftalenoacético (ANA), e plantadas em dois substratos. As estacas foram confeccionadas a partir de ramos semilenhosos de plantas matrizes oriundas dos jardins do Centro Politécnico, UFPR, Curitiba–PR, com 8cm de comprimento e quatro folíolos na porção apical, mantidas em casa-de-vegetação climatizada (25o C ± 2o C, 95% UR). Foram realizados dois experimentos utilizando estas espécies: no primeiro, testou-se o efeito de diferentes substratos (vermiculita e casca de arroz carbonizada) e, no segundo, as bases das estacas foram imersas em soluções com diferentes concentrações de ANA (0, 1.500 e 3.000 mg.L-1) por 10 segundos, com posterior plantio em tubetes contendo casca de arroz carbonizada e vermiculita. Após 60 dias foram avaliadas as variáveis: porcentagem de estacas enraizadas, com calos, vivas, mortas, comprimento e número de raízes formadas por estaca. A análise estatística revelou que não houve interação entre os fatores (substratos x espécies e concentrações de ANA x espécies), tendo a casca de arroz carbonizada se destacado como o melhor substrato quanto à porcentagem de enraizamento (C. -
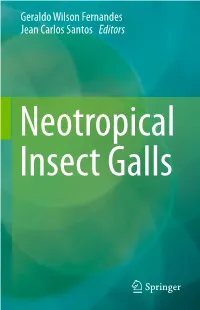
Geraldo Wilson Fernandes Jean Carlos Santos Editors
Geraldo Wilson Fernandes Jean Carlos Santos Editors Neotropical Insect Galls Neotropical Insect Galls Geraldo Wilson Fernandes • Jean Carlos Santos Editors Neotropical Insect Galls Editors Geraldo Wilson Fernandes Jean Carlos Santos Ecologia Evolutiva & Biodiversidade/DBG Instituto de Biologia ICB/Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Uberlândia Belo Horizonte , MG, Brazil Uberlândia , MG , Brazil ISBN 978-94-017-8782-6 ISBN 978-94-017-8783-3 (eBook) DOI 10.1007/978-94-017-8783-3 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2014942929 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifi cally for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the Copyright Law of the Publisher’s location, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer. Permissions for use may be obtained through RightsLink at the Copyright Clearance Center. Violations are liable to prosecution under the respective Copyright Law. -

New Zealand Naturalised Vascular Plant Checklist
NEW ZEALAND NATURALISED VASCULAR PLANT CHECKLIST Clayson Howell; ISBN 0-473-11306-6 John W.D. Sawyer New Zealand Plant Conservation Network November 2006 9 780473 113063 New Zealand naturalised vascular plant checklist November 2006 Clayson J. Howell, John W.D. Sawyer New Zealand Plant Conservation Network P.O. Box 16-102 Wellington New Zealand 6242 E-mail: [email protected] www.nzpcn.org.nz Cover photos (by Jeremy Rolfe): Selaginella kraussiana (Lycophytes), Cestrum elegans (Dicot. trees & shrubs), Cyperus eragrostis (Monocot. herbs: Sedges), Cerastium glomeratum (Dicot. herbs other than composites), Dipogon lignosus (Dicot lianes), Berberis darwinii (Dicot. trees & shrubs), Lonicera japonica (Dicot. lianes), Bomarea caldasii (Monocot. lianes), Pinus radiata (Gymnosperm trees & shrubs), Lilium formosanum (Monocot. herbs other than grasses, orchids, rushes, sedges), Poa annua (Monocot. herbs: Grasses), Clematis vitalba (Dicot. lianes), Adiantum raddianum (Ferns) Main photo: Senecio diaschides (Dicot herbs: Composites). Title page: Asparagus scandens seedling in kauri forest. © Clayson J. Howell, John W.D. Sawyer 2006 ISBN-10: 0-473-12300-2 ISBN-13: 978-0-473-12300-0 Published by: New Zealand Plant Conservation Network P.O. Box 16-102 Wellington 6242 New Zealand E-mail: [email protected] www.nzpcn.org.nz CONTENTS Introduction 1 New Zealand adventive flora – Summary statistics 2 Naturalised plant records in the Flora of New Zealand 2 Naturalised plant checklists in the New Zealand Journal of Botany 2 Species outside Flora or checklists 2 Acknowledgements 4 Bibliography 4 New Zealand naturalised vascular plant checklist – alphabetical 6 iii Cortaderia selloana, one of two species of pampas that are fully naturalised in New Zealand. -

BIRD LIST with Holder
The BIRD FLOWER, SHRUBS, TREES, EATABLE GREENS, FRUITS Of Gibb’s Farm The abundant gardens and forest reserves of Gibb’s Farm possess an amazing array of plant and birdlife. To help the traveler discover her bounty, resident naturalists, farmers and visitors have identi!ed her vast array of life. Page1 1 BIRD LIST GIBB’S FARM is home to over 210 species of birds each season, and each year a few new ones are recorded. Avid birders are encouraged to contribute any new sightings. HERONS (Ardeidae) Black-breasted Snake-Eagle (Circaetus Black-headed Heron (Ardea melanocephal) pectoralis) Cattle Egret (Bubulcus ibis) Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus) Brown Snake-Eagle (Circaetus cinereus) HAMERKOP (Scopidae) Crowned Hawk-Eagle (Stephanoaetus coronatus) Hamerkop (Scopus umbretta) Dark Chanting-Goshawk (Melierax STORKS (Ciconidae) metabates) White Stork (Ciconia ciconia) Eurasian Buzzard (Buteo buteo) Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus) European Honey-buzzard (Pernis apivorus) Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotus) IBISES & SPOONBILLS Long-crested Eagle (Lophaetus occipitalis) (Threskiornithidae) Martial Eagle (Polemaetus bellicosus) Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) Montagu's Harrier (Circus pygargus) Mountain Buzzard (Buteo oreophilus) DUCKS, GEESE & SWANS (Anatidae) Pallid Har`rier (Circus macrourus) African Black Duck (Anas sparsa) Steppe Eagle (Aquila nipalensis) Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) Tawny Eagle (Aquila rapax) Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) SANDPIPERS (Palearctic -
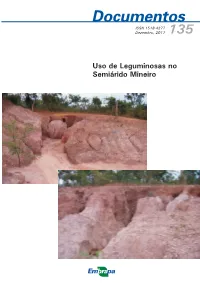
Doc 135.Indd
D o ISSN 1518-4277 c Dezembro, 2011 u 135 m Milho e Sorgo e n t o s 1 Uso de Leguminosas no 3 5 Semiárido Mineiro ISSN 1518-4277 Novembro, 2011 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Documentos 135 Uso de Leguminosas no Semiárido Mineiro Sheila Abreu Mourão Décio Karam Jéssica Aline Alves Silva Embrapa Milho e Sorgo Sete Lagoas, MG 2011 Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na: Embrapa Milho e Sorgo Rod. MG 424 Km 45 Caixa Postal 151 CEP 35701-970 Sete Lagoas, MG Fone: (31) 3027-1100 Fax: (31) 3027-1188 Home page: www.cnpms.embrapa.br E-mail: [email protected] Comitê de Publicações da Unidade Presidente: Sidney Netto Parentoni Secretário-Executivo: Elena Charlotte Landau Membros: Flávia Cristina dos Santos Flávio Dessaune Tardin, Eliane Aparecida Gomes, Paulo Afonso Viana, Guilherme Ferreira Viana e Rosângela Lacerda de Castro Revisão de texto: Antonio Claudio da Silva Barros Normalização bibliográfica: Rosângela Lacerda de Castro Tratamento de ilustrações: Tânia Mara Assunção Barbosa Editoração eletrônica: Tânia Mara Assunção Barbosa Foto(s) da capa: Rafael Ricardo Caixeta Damasceno 1a edição 1a impressão (2011): on line Todos os direitos reservados A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610). Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Embrapa Milho e Sorgo Mourão, Sheila Abreu. Uso de leguminosas no Semiárido mineiro / Sheila Abreu Mourão, Décio Karam, Jéssica Aline Alves Silva. -- Sete Lagoas : Embrapa Milho e Sorgo, 2011. -

Avaliação Do Potencial Antioxidante De Extratos De Calliandra Inaequilatera Rusby (Mimosoideae-Fabaceae)
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE CALLIANDRA INAEQUILATERA RUSBY (MIMOSOIDEAE-FABACEAE) CATEGORIA: CONCLUÍDO ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO AUTOR(ES): GABRIELLA DOS SANTOS GOMES ORIENTADOR(ES): MARCO AURÉLIO SIVERO MAYWORM RESUMO A Calliandra inaequilatera Rusby é nativa da Amazônia boliviana, mas podem ser encontradas no cerrado, caatinga e outras regiões com climas mais amenos. Suas flores são pequenas, reunidas em grandes capítulos densos com estames longos de cor vermelha-sanguínea e eventualmente flores brancas. Na medicina popular espécies de Calliandra são usadas como anti-helmíntica, antidepressiva, no tratamento de varias infecções, inflamações e no alívio de diversas dores e também é relatado atividades anticonvulsivantes, anticolinérgica, antiácida, antibacteriana e antioxidante. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante de extratos etanólicos preparados em diluições de cada fração nas concentrações 1%, 0,5%, 0,25% e 0,1% e avaliados com a solução padrão de DPPH (2,2-difenil-picrilidrazia) a 0,004%. Todos os extratos a 1 e 0,5% apresentaram alta atividade sequestradora de radical livre (dpph). Nas concentrações inferiores, o extrato de caule da variedade vermelha apresentou uma maior atividade antioxidante em relação aos demais, sugerindo que esse extrato tenha entre todos analisados o maior percentual de compostos antioxidantes, porém se faz necessária uma análise quantitativa e qualitativa do conteúdo fenólico dos extratos para que se possa confirmar os resultados aqui observados. INTRODUÇÃO O gênero Calliandra foi estabelecido por Benthan (1844) e inclui espécies da subfamília Mimosoideae com androceu polistêmone e monadelfo que possuem um tipo de legume caracterizado pela deiscência longitudinal elástica a partir do ápice e valvas com margens espaçadas. -

Phytochemistry and Taxonomy of a Few Species of Mimosoideae Geetha G
ANNALS OF PLANT SCIENCES ISSN: 2287-688X OPEN ACCESS www.annalsofplantsciences.com ORIGINAL RESEARCH ARTICLE Phytochemistry and taxonomy of a few species of Mimosoideae Geetha G. Nair Department of Education in Science and Mathematics (DESM), Regional Institute of Education (RIE), Mysore-6, Karnataka state, India. Received: November 29, 2015; Revised: December 12, 2015; Accepted: December 24, 2015. Abstract: 5 genera of sub-family Mimosoideae of Fabaceae have been screened and analysed for the presence of chemical markers like flavonoids, phenolic acids, leucoanthocyanins, iridoids, saponins and tannins. The demarcation of various tribes of Mimosoideae has been discussed in terms of chemical data. A phylogram shows Acacia, Prosopis, Xylia, and Calliandra as primitive chemically due to the presence of leucoanthocyanins; whereas Pithecolobium is an advanced genus showing only flavonoids. Key Words: Mimosoideae; flavonoids; chemical markers; phylogenetic relationships Introduction Mimosoideae (syn. Mimosaceae) is a sub-family of Fabaceae viz., Acacia in Acacieae; Calliandra. Pithecolobium in Ingeae; with about 80 genera and 3200 species (en.wikipedia.org.). Prosopis and Xylia in Adenanthereae. Lots of controversies They grow in tropical and warm temperate Asia and exist in the intra -tribal level between genera and within America. Fabaceae are characterised by compound, stipulate genera, regarding their delimitations. For eg., some species leaves and their legume fruits. It is the most common family of Acacia the world over are polyphyletic and others are found in tropical rain forests and in dry forests in the monophyletic in origin (en. wikipedia .com). Americas and Africa. The Fabaceae have fused and five free petals, are hermaphrodite and usually have a short cup- Adenanthereae shaped hypanthium. -

ARTIGO a Família Fabaceae No Morro Santana, Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil: Aspectos Taxonômicos E Ecológicos
e B d io o c t i ê u t n i c t i s Revista Brasileira de Biociências a n s I Brazilian Journal of Biosciences U FRGS ISSN 1980-4849 (on-line) / 1679-2343 (print) ARTIGO A família Fabaceae no Morro Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil: aspectos taxonômicos e ecológicos Fernanda Schmidt Silveira¹* e Silvia Teresinha Sfoggia Miotto¹ Recebido: 09 de novembro de 2012 Recebido após revisão: 06 de março de 2013 Aceito: 07 de março de 2013 Disponível on-line em http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb/article/view/2415 RESUMO: (A família Fabaceae no Morro Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil: aspectos taxonômicos e ecológicos). Os morros graníticos de Porto Alegre ocupam cerca de 24% da área do município e abrigam remanescentes significativos da vegetação original, dentre os quais o Morro Santana apresenta-se como área prioritária para a conservação. O presente trabalho objetivou o levantamento da Família Fabaceae deste morro, a elaboração de uma lista de espécies acrescida de chaves para a iden- tificação dos táxons confirmados, características diagnósticas e informações sobre habitat, épocas de floração e de frutificação, além da comparação florística com outros morros graníticos de Porto Alegre. Para tanto, realizaram-se 35 expedições de campo para o levantamento florístico, revisão bibliográfica das características das espécies e uma análise de similaridade florística. Foram confirmadas 62 espécies, distribuídas nas subfamílias Faboideae (46 spp.), Mimosoideae (11 spp.) e Caesalpinioideae (5 spp.), dentre as quais o hábito predominante foi o herbáceo. As tribos melhor representadas foram Phaseoleae e Dalbergieae (Faboideae) que juntas somaram 50% do total das espécies inventariadas. -

Flowers Through Insect Eyes: the Contribution Of
FLOWERS THROUGH INSECT EYES : THE CONTRIBUTION OF POLLINATOR VISION TO THE EVOLUTION OF FLOWER COLOUR SARAH ELIZABETH JOAN ARNOLD THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY QUEEN MARY , UNIVERSITY OF LONDON 2010 1 ABSTRACT Flowers’ colours are an essential element of their ability to attract visits from pollinators. However, the colours as they appear to human observers can differ substantially from their appearance to insect pollinators, and so it is essential to consider pollinator vision in any study of the ecology of flower colour. In this thesis I describe how I have overseen the development of an online database to provide accurate information on floral spectral reflectance measured without human observational bias. This resource allows a more accurate consideration of flower colours in future studies, and permits investigations of flower colours within and across habitats. Using the records in this database, I analysed flowers from two European habitats for spatial or temporal changes, modelling the colours according to insect visual perception. I discovered that the insect-colour composition of the plant communities does not change either along an altitudinal gradient or throughout the year. These novel and ecologically-relevant analyses contradict previous observational studies, but support the theory of a pollination “market” in which flowers compete for pollinator visitation. I then describe my experimental investigations into the visual capabilities of two pollinators and how this may relate to what colours of flowers they visit. Firstly I study the foraging behaviour of bees under spatially inconsistent illumination and how this impacts on their choice behaviour. I revealed patchy light can have measurable effects on bee foraging behaviour: they intentionally choose familiar over unfamiliar illumination, which may impact on the flowers they visit in complex natural environments.