49. BILBILIS AUGUSTA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
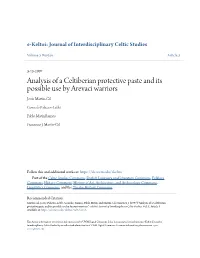
Analysis of a Celtiberian Protective Paste and Its Possible Use by Arevaci Warriors Jesús Martín-Gil
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 5 Warfare Article 3 3-13-2007 Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors Jesús Martín-Gil Gonzalo Palacios-Leblé Pablo Matin Ramos Francisco J. Martín-Gil Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Part of the Celtic Studies Commons, English Language and Literature Commons, Folklore Commons, History Commons, History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, Linguistics Commons, and the Theatre History Commons Recommended Citation Martín-Gil, Jesús; Palacios-Leblé, Gonzalo; Ramos, Pablo Matin; and Martín-Gil, Francisco J. (2007) "Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 5 , Article 3. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol5/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors Jesús Martín-Gil*, Gonzalo Palacios-Leblé, Pablo Martín Ramos and Francisco J. Martín-Gil Abstract This article presents an infrared spectroscopy and X-ray diffraction analysis of residue adhering to a Celtiberian pottery sherd of late Iron Age date from the Arevacian site of Cerro del Castillo, in Ayllón (Segovia, Spain). This residue may be a paste used since antiquity for protective aims. Orange-sepia in colour, made from crushed bones and glue, the paste was used by Greeks and Romans and later in the construction of the cathedrals and monasteries of Europe to confer a warm colour to the stone and to protect it against environmental deterioration. -

Vettones Y Carpetanos, Lusones Y Cántabros, Por No Citar Más Que Los
364 REVISTA DE ARCHIVOS, BIRLIOTECAS Y MUSEOS vettones y carpetanos, lusones y cántabros, por no citar más que los principales, son descendientes indudables de los habitantes de la cultura de las Cuevas, con cerámica cordonada que per vive desde el neolítico hasta la romanización, influyendo y re cibiendo materiales de los pueblos forasteros, como se ha com probado en Cataluña y en otras comarcas hispánicas. Ello no impide que en dichos grupos veamos influjos de lo megalitico, campaniforme, argárico o de culturas nórdicas. En conjunto, estos pueblos merecen tanto el calificativo de «iberos» como los señalados en el párrafo anterior. Por último, la cultura céltica de esta fase mejor se enten dería por indoeuropea, ya que si los invasores que penetran por Roncesvalles en esta época son celtas, los que se extienden por Cataluña con sus necrópolis de urnas se consideran ilirios. Di fícil es, por ahora, atribuir a determinados celtas algunas de las localidades excavadas en el valle del Ebro. También difícil nos parece mantener para todos ellos la alta fecha (S. IX a. de J. C.) de su entrada en España. Más adelante volveremos sobre estos dos puntos. Durante el siglo VI a. de J. C. el Periplo de Avieno ya sitúa los beribraces del Ebro medio en el Bajo Aragón. En este siglo se fija la gran invasión céltica—de cultura y cronología halls- táttica— que se extenderá a todos los ámbitos de la Península, superponiéndose a casi todos los del siglo IX: sefes y artabri llegan al litoral atlántico: vaccei y arevaci ocupan la subme- seta norte; los olcades se establecen en Albarracín, teniendo a los beribraces al este; turmodigi y autrigones se instalan a una y otra orilla del alto Ebro; por último, los. -

Relaciones Políticas De La Tribu De Los Aré Vacos Con Las Tribus Vecinas*
RELACIONES POLíTICAS DE LA TRIBU DE LOS ARÉ VACOS CON LAS TRIBUS VECINAS* CARMEN ALONSO FERNÁNDEZ Un aspecto interesante que puede contribuir al conocimiento de la tribu de los arévacos lo constituye la determinación de sus mutuas dependencias con las tribus vecinas. La presente tribu, al decir de Estrabónl la más potente de las que integraba el conglomerado celtibérico, mantuvo estrechas rela ciones con el resto de las tribus colindantes más o menos próximas, así: con vacceos, pelendones, berones, autricones, celtíberos propia mente dichos, lusones, bellos, tittos y carpetanos. Hay que tener en cuenta que no es posible que existiesen unos límites inamovibles entre las distintas tribus, sino que probablemente estarían en contacto entre sí. La naturaleza de las relaciones de la tribu de los arévacos con el resto de tribus que limitaban su territorio fueron esencialmente de carácter político, que son principalmente el tipo de relaciones que nos citan los textos clásicos, si bien hay que tener en cuenta que exis tirían mutuas relaciones económicas y éomunidad de linaje en algún caso. La tribu de los arévacos, que ocupaba aproximadamente lo que es hoy la actual provincia de Soria, limitaba con una serie de tribus: al norte, con las de los pelendones, berones y autrlcones, contribu yendo al límite tribal los accidentes geográficos; por el este estaba en relación con el grupo de celtíberos propiamente dichos y con los lusones; hacia el sur limitaban con bellos, tittos y carpetan'os, y por último, por el oeste, colindaban con vacceos, con los cuales parece que tenían una comunidad de linaje y entre los que no existían límites de carácter geográfico. -

Ii Geografia De La Celtiberia
II GEOGRAFIA DE LA CELTIBERIA 1. DELIMITACIóN DE LA CELTIBERIA EN LA Hispania no indoeuropea en el Mediodía y en el Levante HISPANIA CÉLTICA y una Hispania indoeuropea ocupando las tierras del Centro, Norte y Occidente de la Península. Para intentar definir el concepto de Celtiberia y abor- 3) Porúltimo, el registro arqueológico, que presenta la dar su delimitación geográfica resulta indispensable lle- dificultad de su correlación con las fuentes anteriormente var a cabo su análisis de manera conjunta con el resto de citadas, lo que ha llevado al divorcio de hecho entre la la Céltica hispana, en cuyo desarrollo los Celtiberos ju- Arqueología y la Lingílística, y que debe de funcionar de garon un papel esencial. forma autónoma, principalmente en lo relativo al difícil Se trata de un tema sin duda geográfico, pero sobre tema de la formación del mundo céltico peninsular, sobre todo etno-cultural, por lo que resulta más complejo. Bá- el que las evidencias literarias, así como las lingilísticas y sicamente, las fuentes que permiten aproximarse al mis- onomásticas, a pesar de su indudable valor, presentan mo son los textos clásicos, las evidencias lingtiisticas y una importante limitación debido alaimposibilidad de epigráficas y la Arqueología, a los que habría que añadir determinar la profundidad temporal de tales fenómenos. el Folclore, en el que se evidencia la perduración de ciertas tradiciones de supuesto origen céltico, aunque su valor para los estudios celtas esté aún por determinar. 1.1. Las fuentes literarias grecolatinas (1) 1) En primer lugar, se analizan las noticias proporcio- Las fuentes clásicas más antiguas resultan, casí síem- nadas por los autores clásicos grecolatinos, que enfoca- pre, excesivamente vagas en lo relativo alalocalización ron la descripción de la PenínsulaIbérica desde distintas geográfica de los Celtas, limitándose en la mayoría de los perspectivas y en función de intereses diversos. -

Linguistic and Cultural Crisis in Galicia, Spain
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-1991 Linguistic and cultural crisis in Galicia, Spain. Pedro Arias-Gonzalez University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Arias-Gonzalez, Pedro, "Linguistic and cultural crisis in Galicia, Spain." (1991). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 4720. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/4720 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. LINGUISTIC AND CULTURAL CRISIS IN GALICIA, SPAIN A Dissertation Presented by PEDRO ARIAS-GONZALEZ Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF EDUCATION May, 1991 Education Copyright by Pedro Arias-Gonzalez 1991 All Rights Reserved LINGUISTIC AND CULTURAL CRISIS IN GALICIA, SPAIN A Dissertation Presented by PEDRO ARIAS-GONZALEZ Approved as to style and content by: DEDICATION I would like to dedicate this dissertation to those who contributed to my well-being and professional endeavors: • My parents, Ervigio Arias-Fernandez and Vicenta Gonzalez-Gonzalez, who, throughout their lives, gave me the support and the inspiration neces¬ sary to aspire to higher aims in hard times. I only wish they could be here today to appreciate the fruits of their labor. • My wife, Maria Concepcion Echeverria-Echecon; my son, Peter Arias-Echeverria; and my daugh¬ ter, Elizabeth M. -
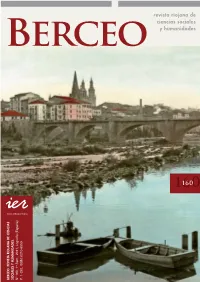
Texto Completo (Pdf)
DIRECTORA Mª Ángeles Díez Coronado CONSEJO DE REDACCIÓN Jean François Botrel Jorge Fernández López Ignacio Gil-Díez Usandizaga Aurora Martínez Ezquerro José Luis Pérez Pastor Enrique Ramalle Gómara Rebeca Viguera Ruiz CONSEJO CIENTÍFICO Don Paul Abbott (Universidad de California, EE.UU.) Tomás Albaladejo Mayordomo (Universidad Autónoma de Madrid) Sergio Andrés Cabello (Universidad de La Rioja) Julio Aróstegui Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) Begoña Arrúe Ugarte (Universidad de La Rioja) Eugenio F. Biagini (Universidad de Cambridge, Reino Unido) Francisco Javier Blasco Pascual (Universidad de Valladolid) José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) José Luis Calvo Palacios (Universidad de Zaragoza) Juan Carrasco (Universidad Pública de Navarra) Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza) José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) Jean-Michel Desvois (Universidad de Burdeos, Francia) Rafael Domingo Oslé (Universidad de Navarra) Pilar Duarte Garasa (Consejería de Educación, Cultura y Deporte) Juan Francisco Esteban Lorente (Universidad de Zaragoza) José Ignacio García Armendáriz (Universidad de Barcelona) Claudio García Turza (Universidad de La Rioja) Francisco Javier García Turza (Universidad de La Rioja) Fernando Gómez Bezares (Universidad de Deusto) Fernando González Ollé (Universidad de Navarra) Ignacio Granado Hijelmo (Consejo Consultivo de La Rioja) Isabel Verónica Jara Hinojosa (Universidad de Chile) Mª Jesús Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza) Mª Ángeles Líbano Zumalacárregui (Universidad Pública -

Portico Arqueologia Peninsula Iberica 1999
PÓRTICO LIBRERÍAS http://www.porticolibrerias.es Fundada 1945 Responsable de la Sección: Carmen Alcrudo Dirige: José Miguel Alcrudo ARQUEOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Guía bibliográfica Zaragoza 1999 ÍNDICE GENERAL PÁGS. Obras generales 2 Prehistoria 59 Colonizaciones 131 Protohistoria 143 Arqueología romana 190 Arqueología medieval 253 Epigrafía — Numismática 294 Revistas 315 Ïndice de autores: 320 OBRAS GENERALES Abad, L. y otros: Arqueología en Alicante, 1976-1986. 1986 – 167 pp., fig. 2.000 Pts. Abad Casal, L. / S. Gutiérrez / R. Sanz: El tolmo de Minateda. Una historia de tres mil quinientos años. 1998 – 162 pp., fot., fig., cuadr. 2.500 Pts. Abascal Palazón, J. M. / R. Sanz Gamo: Bronces antiguos del museo de Albacete. 1993 – 209 pp., fig. 1.560 Pts. Abásolo Álvarez, J. A.: Carta arqueológica de la provincia de Burgos, 1: Parti- dos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro. 1974 – 84 pp. 520 Pts. Actas de las primeras jornadas de arqueología de Talavera de la Reina y sus tierras. 1992 – 429 pp., fig., fot. 2.080 Pts. INDICE: Ponencias: F. Jiménez de Gregorio: Aproximación al mapa arqueológico de occidente pro- vincial toledano (del paleolítico inferior a la invasión árabo-beréber) —J. Enamorado Rivero: La ocupación humana del pleistoceno en la comarca de Talavera — M. Fernández-Miranda Fernández / J. Pereira Sieso: Indigenismo y orientalización en la tierra de Talavera — J. Mangas Manajarres / J. Carrobles Santos: La ciudad de Talavera de la Reina en época romana — M. L. Ramos / R. Castelo: Excavaciones en la villa romana de Saucedo. Últimos avances en relación al hallazgo de una basílica paleocristiana — S. Rodríguez Montero / N. -

Celtiberians 1 Celtiberians
Celtiberians 1 Celtiberians The Celtiberians were Celtic-speaking people of the Iberian Peninsula in the final centuries BC. The group used the Celtic Celtiberian language.[1] [2] Archaeologically, the Celtiberians participated in the Hallstatt culture in what is now north-central Spain. The term Celtiberi appears in accounts by Diodorus Siculus,[3] Appian[4] and Martial[5] who recognized intermarriage between Celts and Iberians after a period of continuous warfare, though Barry Cunliffe says 'this has the ring of guesswork about it' [6] ; Strabo just saw the Celtiberians as Celts recognising them as a branch of the Celti.[1] Extant tribal names include the Arevaci, Belli, Titti, and Lusones.Pliny considers the Celts from Iberia to have migrated from Lusitania's celtici which he appears to regard as the original seat of the whole Celtic population of Iberian Peninsula at about 200 BC the Iberian peninsula including the Celtiberians, on the ground of an identity of sacred rites, language, and names of cities.[7] The Celtiberian language is attested from the 1st century BC. Other possibly Celtic languages, like Lusitanian, were spoken in pre-Roman Iberia. The Lusitani gave their name to Lusitania, the Roman province name covering current Portugal and Extremadura. History Strabo cites Ephorus's belief that there were Celts in the Iberian peninsula as far as Cadiz,[8] bringing aspects of Hallstatt culture in the 6th to 5th centuries BC, adopting much of the culture they found. This basal Indo-European culture was of seasonally transhumant cattle-raising pastoralists protected by a warrior elite, similar to those in other areas of Atlantic Europe, centered in the hill-forts, locally termed castros, that controlled small grazing territories. -

Sobre La Situación De Las Ciudades Celtibéricas Bilbilis Y…
Sobre la situación de las ciudades celtibéricas Bilbilis y Segeda FRANCISCO BURILLO y MARIANO OSTALE Los trabajos sobre jerarquización del hábitat en época ibérica, en el centro del valle del Ebro, que hemos venido desarrollando en los últimos años1 nos han proporcionado soluciones, pero también interrogantes y vacíos que obligan a un constante replanteamiento. La aplicación incorrecta, que en su día hicimos, de este método de trabajo nos llevó a conclusiones erróneas, como la fue el plantear la ubicación de las ciudades de Contrebia Carbica o de Segeda en el yacimiento de San Esteban del Poyo del Cid 2. Estas hipótesis las desechamos actualmente, no sólo porque existan otras reducciones que nos parezcan más convincentes, sino también porque la deducción se obtuvo del estudio aislado del yacimiento y no de una perspectiva conexionada, así al tomar el nombre de Segeda de la ciudad de Durón, en Belmonte, no aportábamos soluciones al vacío que dejábamos en este importante asentamiento. En el estado actual de las investigaciones, la valoración como ciudad del yacimiento de época ibérica de Valdeherrera 3 obliga a su identificación. En este caso al problema de su nominación se unía la inmediatez a la conocida ubicación de Bilbilis. La solución a este interrogante tiene que ser convincente, los argumentos arqueológicos, numismáticos e históricos que se empleen deberán confluir armónicamente con la interrelación con otras ciudades, desprendida de su situación espacial. No es una veleidad perseguir la identificación de aquellos yacimientos arqueológicos de época ibérica con categoría de ciudad. El lograrlo no sólo 1lenará de contenido testimonios conocidos, caso de acontecimientos históricos, acuñaciones monetales, sino que la nueva información que nos proporcione podrá abrir nuevos caminos al conocimiento histórico del pasado. -

The Celts in Iberia: an Overview
The Celts in Iberia: An Overview Alberto J. Lorrio, Universidad de Alicante Gonzalo Ruiz Zapatero, Universidad Complutense de Madrid Abstract A general overview of the study of the Celts in the Iberian Peninsula is offered from a critical perspective. First, we present a brief history of research and the state of research on ancient written sources, linguistics, epigraphy and archaeological data. Second, we present a different hypothesis for the "Celtic" genesis in Iberia by applying a multidisciplinary approach to the topic. Finally, on the one hand an analysis of the main archaeological groups (Celtiberian, Vetton, Vaccean, the Castro Culture of the northwest, Asturian-Cantabrian and Celtic of the southwest) is presented, while on the other hand we propose a new vision of the Celts in Iberia, rethinking the meaning of "Celtic" from a European perspective. Keywords Celts, Iberian Peninsula, Iron Age, Celtiberians, Indo-European. 1. Introduction Textbooks on European prehistory published during the last seventy-five years confirm that ever since the first theories were formulated at the beginning of the nineteenth century, the Celts have played a crucial role in studies of European protohistory. The Celts have even been accused of taking over Europe during the Iron Age, through the cultures of Hallstatt and La Tène. Any conclusions drawn by European historiography about the Celts have been based on the image conjured up by Classical sources and the archaeological and cultural evidence collected at La Tène. It was only during the mid 1980s that scholars began to debate this issue and started to break away from the conventional established image of the Celts (Collis 2003; Ruiz Zapatero 1993, 2001). -

Countermarks to Coin Currency of Bilbilis. a Numismatical Phenomenon
SALDVIE n.º 16 2016 pp. 87-105 Las contramarcas en las acuñaciones monetales de Bilbilis. Un fenómeno numismático Countermarks to coin currency of Bilbilis. A numismatical phenomenon Juan Carlos Herreras Belled Resumen Bilbilis al igual que otras cecas del Valle del Ebro acuño moneda en dos periodos bien definidos, por un lado como ceca celtíbera entre los siglos II y I a.C. y por otro lado como ceca hispano-romana durante los reinados de Au- gusto, Tiberio y Calígula. Sobre monedas de ambos periodos podemos localizar contramarcas, que comentare- mos en este trabajo, dependiendo del periodo de colocación, significado y circulación. Palabras clave: Contramarcas, periodo histórico, ceca, fenómeno numismático, circulación. Summary Bilbilis as other mints of the Valley of the Ebro I coin currency in two definite well periods, on the one hand as Cel- tiberian mint in aldeherrera and on the other hand as mint augustea in Bambola’s hill. n coins of both periods we can locate countermarks, on which we will comment depending on the period of placement, meaning and con- currency. Keywords: Countermarks, historical period, mint, numismatical phenomenon, currency. 1. Introducción Augusto, Bilbilis convertida en la capital del territorio Bilbilis ciudad celtíbera de los lusones entró en acuñan bajo la denominación primero de Bilbilis Itálica contacto con los romanos posiblemente sobre el pri- (colonización de gentes itálicas) y posteriormente tras mer tercio del s. II a.C. con Quinto Fulvio Flaco que su estrenado rango de municipium otorgado por buscaba unir el valle del Ebro con la costa Levantina, Augusto como Municipium Augusta Bilbilis donde aunque no llego a romanizarse hasta el s. -

Lusitanian Language
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS N 11, 2006 VÁCLAV BLAŽEK LUSITANIAN LANGUAGE 1. Witness of the antique authors about location of Lusitanians. 2. Ethnonym. 3. Inscriptions. 4. Historical phonetics. 5. Nominal declension. 6. Conclusion. 1.1. The first descriptions of Lusitania were written in Greek by Polybius (2nd cent. BC) and Poseidonius (2nd-1st cent. BC). Polybius was quoted at least frag- mentarily by Appian (2nd AD) in his Iberica, the witness of Poseidonius was pre- served by Diodorus Siculus (1st cent. BC). Further references occur in the de- scription of so called Sertorian war in the biography Sertorius by Plutarch (1st-2nd cent. AD). 1.1.1. From the antique authors, it was Strabo, who left us the most detailed information about Lusitania and its people [translated by H.J. Jones]: [III 3]: (1) “The Tagus abounds in fish, and is full of oysters. It rises in Celtibe- ria, and flows through Vettonia, Carpetania, and Lusitania, towards the equinoc- tial west, up to a certain point being parallel to both the Anas [= Guadiana today] and the Baetis [= Guadalquivir today], but after that diverging from those rivers, since they bend off towards the southern seaboard. (2) Now the peoples situated beyond the mountains mentioned above, the Oretanians are most southerly, and their territory reaches as far as the seacoast in part of the country this side of the Pillars; the Carpetanians are next after these on the north; then the Vettonians and the Vaccaeans, through whose territory the Durius River flows, which affords a crossing at Acutia, a city of the Vaccaeans; and last, the Callaicans, who occupy a very considerable part of the mountainous country.