Prácticas De Manejo Y Directrices Voluntarias De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Resolución 0192 De 2014
Diario Oficial No. 49.072 RESOLUCIÓN 0192 DE 2014 (Febrero 10) Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 23 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, y CONSIDERANDO: Que los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Que el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social; Que el artículo 196 del citado Código, establece -
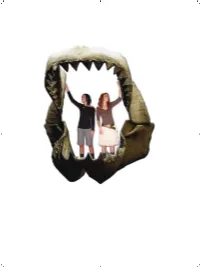
APORTACION5.Pdf
Ⓒ del autor: Domingo Lloris Ⓒ mayo 2007, Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per aquesta primera edició Diseño y producción: Dsignum, estudi gràfic, s.l. Coordinación: Lourdes Porta ISBN: Depósito legal: B-16457-2007 Foto página anterior: Reconstrucción de las mandíbulas de un Megalodonte (Carcharocles megalodon) GLOSARIO ILUSTRADO DE ICTIOLOGÍA PARA EL MUNDO HISPANOHABLANTE Acuariología, Acuarismo, Acuicultura, Anatomía, Autoecología, Biocenología, Biodiver- sidad, Biogeografía, Biología, Biología evolutiva, Biología conservativa, Biología mole- cular, Biología pesquera, Biometría, Biotecnología, Botánica marina, Caza submarina, Clasificación, Climatología, Comercialización, Coro logía, Cromatismo, Ecología, Ecolo- gía trófica, Embriología, Endocri nología, Epizootiología, Estadística, Fenología, Filoge- nia, Física, Fisiología, Genética, Genómica, Geografía, Geología, Gestión ambiental, Hematología, Histolo gía, Ictiología, Ictionimia, Merística, Meteorología, Morfología, Navegación, Nomen clatura, Oceanografía, Organología, Paleontología, Patología, Pesca comercial, Pesca recreativa, Piscicultura, Química, Reproducción, Siste mática, Taxono- mía, Técnicas pesqueras, Teoría del muestreo, Trofismo, Zooar queología, Zoología. D. Lloris Doctor en Ciencias Biológicas Ictiólogo del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) Barcelona PRÓLOGO En mi ya lejana época universitaria se estudiaba mediante apuntes recogidos en las aulas y, más tarde, según el interés transmitido por el profesor y la avidez de conocimiento del alumno, se ampliaban con extractos procedentes de diversos libros de consulta. Así descubrí que, mientras en algunas disciplinas resultaba fácil encontrar obras en una lengua autóctona o traducida, en otras brillaban por su ausen- cia. He de admitir que el hecho me impresionó, pues ponía al descubierto toda una serie de oscuras caren- cias que marcaron un propósito a seguir en la disciplina que me ha ocupado durante treinta años: la ictiología. -

Redalyc.Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia
Biota Colombiana ISSN: 0124-5376 [email protected] Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" Colombia Maldonado-Ocampo, Javier A.; Vari, Richard P.; Saulo Usma, José Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia Biota Colombiana, vol. 9, núm. 2, 2008, pp. 143-237 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" Bogotá, Colombia Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49120960001 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Biota Colombiana 9 (2) 143 - 237, 2008 Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia Javier A. Maldonado-Ocampo1; Richard P. Vari2; José Saulo Usma3 1 Investigador Asociado, curador encargado colección de peces de agua dulce, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Claustro de San Agustín, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Dirección actual: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Vertebrados, Quinta da Boa Vista, 20940- 040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. [email protected] 2 Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, MRC--159, National Museum of Natural History, PO Box 37012, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20013—7012. [email protected] 3 Coordinador Programa Ecosistemas de Agua Dulce WWF Colombia. Calle 61 No 3 A 26, Bogotá D.C., Colombia. [email protected] Abstract Data derived from the literature supplemented by examination of specimens in collections show that 1435 species of native fishes live in the freshwaters of Colombia. -

Dinámica De La Actividad Pesquera De Peces Ornamentales Continentales En Colombia
SERIE RECURSOS PESQUEROS DE COLOMBIA - AUNAP - DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE PECES ORNAMENTALES CONTINENTALES EN COLOMBIA Editores Armando Ortega -Lara Yanis Cruz -Quintana Vladimir Puentes Granada OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN-OGCI- 2015 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL Y PESCA - AUNAP- DESARROLLO SOSTENIBLE - FUNINDES Otto Polanco Rengifo Armando Ortega-Lara Director General Director General José Duarte Carreño Paula Andrea Bonilla Secretario General Secretaria General Lázaro de Jesús Salcedo Caballero Wilton Cesar Aguiar Gómez Director Técnico de Inspección y Vigilancia Tesorero Erick Sergue Frirtion Esquiaqui Grupo de Investigación en Peces Neotropicales Director Técnico de Administración y Fomento Coordinadores: Sergio Manuel Gómez Flórez - Armando Ortega-Lara Jefe Oficina de Generación de Conocimiento - Henry Agudelo Zamora y la Informac ión Coordinación Editorial: Armando Ortega-Lara, Yanis Cruz-Quintana, Vladimir Puentes Granada Diseño y Diagramación: Fundación Amano, Crossmarket Ltda. ISBN (versión impresa): 978-958-58993-4-6 ISBN (versión digital): 978-958-58993-5-3 F otos portada: Armando Ortega-Lara Diseño Portada: Fabián D. Escobar (OGCI-AUNAP). Impresión: Cross Market Ltda. Citar como: - Documento completo: Ortega-Lara, A., Y . Cruz-Quintana, y V. Puentes. (Eds.). 2015. Dinámica de la Actividad Pesquera de Peces Ornamentales Continentales en Colombia. Serie Recursos Pesqueros de Colombia – AUNAP . Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP ©. Fundación FUNINDES ©. 17 4 p. - Capitulo: _______________ (Autores). 2015. Nombre del Capítulo. En: Dinámica de la Actividad Pesquera de Peces Ornamentales Continentales en Colombia, Ortega-Lara, A., Y. Cruz-Quintana y V. Puentes. (Eds.). Serie Recursos Pesqueros de Colombia – AUNAP. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP ©. -

Spatial and Temporal Variation of Fish Assemblage Associated With
Original Article Acta Limnologica Brasiliensia, 2017, vol. 29, e3 http://dx.doi.org/10.1590/S2179-975X6016 ISSN 0102-6712 Spatial and temporal variation of fish assemblage associated with aquatic macrophyte patches in the littoral zone of the Ayapel Swamp Complex, Colombia Variação espacial e temporal da fauna de peixes associada a bancos de macrófitas aquáticas na zona litorânea do Complexo Pantanoso de Ayapel, Colômbia Carlos Mario Marín Avendaño1* and Néstor Jaime Aguirre Ramírez2 1GAIA Group, Environmental School, Faculty of Engineering, University of Antioquia, P.O. Box 1226, Medellín, Cra 55 Av. del Ferrocarril, Colombia 2GeoLimna Group, Environmental School, Faculty of Engineering, University of Antioquia, P.O. Box 1226, Medellín, Cra 55 Av. del Ferrocarril, Colombia *e-mail: [email protected] Cite as: Marín Avendaño, C.M. and Aguirre Ramírez, N.J. Spatial and temporal variation of fish assemblage associated with aquatic macrophyte patches in the littoral zone of the Ayapel Swamp Complex, Colombia. Acta Limnologica Brasiliensia, 2017, vol. 29, e3. Abstract: Aim: The purpose of the present study was to examine spatial and temporal variation in fish assemblage structure associated with aquatic macrophytes in the littoral zone of the ASC. Methods: Specimens were caught between January 2008 and February 2009, over four limnimetric moments, using both cast net and seine net. Data on the temperature, electrical conductivity, pH and dissolved oxygen was recorded for the characterization of the water mass in the sites. Results: A total of 34,151 specimens from 44 species were collected. The most abundant species were Eigenmannia virescens, Astyanax caucanus, Astyanax fasciatus, Roeboides dayi and Cyphocharax magdalenae, which together accounted for more than 75% of the sample. -

Phylogenetic Relationships Within the South American Fish Family
Zoological Journal of the Linnean Society, 2008, 154, 70–210. With 53 figures Phylogenetic relationships within the South American fish family Anostomidae (Teleostei, Ostariophysi, Characiformes) BRIAN L. SIDLAUSKAS1–4* and RICHARD P. VARI FLS4 1Committee on Evolutionary Biology & University of Chicago, 1025 E. 57th St., Culver Hall 402, Chicago, IL 60637, USA 2Division of Fishes, The Field Museum, 1400 S. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60605, USA 3National Evolutionary Synthesis Center, 2024 W. Main St. A200, Durham, NC 27705, USA 4Department of Vertebrate Zoology, MRC-159, National Museum of Natural History, PO Box 37012, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013-7012, USA Received 17 September 2007; accepted for publication 17 September 2007 Analysis of a morphological dataset containing 152 parsimony-informative characters yielded the first phylogenetic reconstruction spanning the South American characiform family Anostomidae. The reconstruction included 46 ingroup species representing all anostomid genera and subgenera. Outgroup comparisons included members of the sister group to the Anostomidae (the Chilodontidae) as well as members of the families Curimatidae, Characidae, Citharinidae, Distichodontidae, Hemiodontidae, Parodontidae and Prochilodontidae. The results supported a clade containing Anostomus, Gnathodolus, Pseudanos, Sartor and Synaptolaemus (the subfamily Anostominae sensu Winterbottom) albeit with a somewhat different set of relationships among the species within these genera. Anostomus as previously recognized was found to be paraphyletic and is split herein into two monophyletic components, a restricted Anostomus and the new genus Petulanos gen. nov., described herein. Laemolyta appeared as sister to the clade containing Anostomus, Gnathodolus, Petulanos, Pseudanos, Sartor and Synapto- laemus. Rhytiodus and Schizodon together formed a well-supported clade that was, in turn, sister to the clade containing Anostomus, Gnathodolus, Laemolyta, Petulanos, Pseudanos, Sartor and Synaptolaemus. -

Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia
Biota Colombiana 9 (2) 143 - 237, 2008 Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia Javier A. Maldonado-Ocampo'; Richard P. Vari^; Jose Saulo Usma' 1 Investigador Asociado, curador encargado coleccion de peces de agua dulce, Institute de Investigacion de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt. Claustro de San Agustin, Villa de Leyva, Boyaca, Colombia. Direccion actual: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Vertebrados, Quinta da Boa Vista, 20940- 040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. [email protected] 2 Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, MRC—159, National Museum of Natural History, PO Box 37012, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20013 — 7012. [email protected] 3 Coordinador Programa Ecosistemas de Agua Dulce WWF Colombia. Calle 61 No 3 A 26, Bogota D.C, Colombia. [email protected] Abstract Data derived from the literature supplemented by examination of specimens in collections show that 1435 species of native fishes live in the freshwaters of Colombia. These species represent 14 orders and 47 families. Orders with the largest numbers of species in the Colombian continental ichthyofauna are the Characiformes (637 species), Siluriformes (524 species), Perciformes (124 species), and Gymnotiformes (74 species), with the remaining 10 orders having from 1 to 35 species. At the family level, the Characidae has the greatest number of species (399 species), with this followed by the Loricariidae (166 species), Cichlidae (114 species), Pimelodidae (54 species), and Trichomycteridae (54 species); the remaining 42 families having 1 to 52 species. Present data indicate that 311 of the species occur solely at locations within Colombia. Continued descriptions of new species from the continental waters of Colombia demonstrate that the present total underestimates the species-level diversity of the ichthyofauna. -

České Názvy Živočichů V. Ryby a Rybovití Obratlovci (Pisces) 4
ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 4. PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) TRNOBŘIŠÍ (CHARACIFORMES) – NAHOHŘBETÍ (GYMNOTIFORMES) LUBOMÍR HANEL, JINDŘICH NOVÁK Národní muzeum Praha 2004 Hanel, L., Novák, J., 2004: České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 4. – tetry (Characiformes), sumci (Siluriformes) – Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha Lektor: RNDr. Jaroslav Hofmann Editor řady: Miloš Anděra Počítačová úprava textu: Lubomír Hanel (TK Net) a DTP KORŠACH Tisk: PBtisk Příbram Náklad: 500 výtisků © 2004 Národní muzeum, Praha ISBN 80-7036-174-3 Kresba na obálce: Lubomír Hanel OBSAH ÚVOD . .5 TAXONOMICKÉ POZNÁMKY . 6 TRNOBŘIŠÍ (CHARACIFORMES) . 7 PATETROVITÍ (CITHARINIDAE) . 7 POLOZUBKOVITÍ (HEMIODONTIDAE) . 9 KURIMATOVITÍ (CURIMATIDAE) . 10 ZUBATICOVITÍ (CYNODONTIDAE) . 13 ÚZKOTLAMKOVITÍ (ANOSTOMIDAE) . 13 HLAVOSTOJKOVITÍ (CHILODONTIDAE) . 16 TRAHIROVITÍ (ERYTHRINIDAE) . 16 ŠTÍHLOTĚLKOVITÍ (LEBIASINIDAE) . 17 ŠTIKOVKOVITÍ (CTENOLUCIIDAE) . 18 ŠTIČKOVITÍ (HEPSETIDAE) . 19 SEKERNATKOVITÍ (GASTEROPELECIDAE) . 19 TETROVITÍ (CHARACIDAE) . 19 AFROTETROVITÍ (ALESTIDAE) . 43 SUMCI (SILURIFORMES) . 45 SUMOUŠOVITÍ (DIPLOMYSTIDAE) . 45 SUMEČKOVITÍ (ICTALURIDAE) . 46 SUMÍČKOVITÍ (BAGRIDAE) . 47 SUMÍČKOVCOVITÍ (OLYRIDAE) . 52 PLOCHOHLAVCOVITÍ (CRANOGLANIDIDAE) . 52 SUMCOVITÍ (SILURIDAE) . 52 SUMČÍKOVITÍ (SCHILBEIDAE) . 54 PANGASOVITÍ (PANGASIIDAE) . 55 MŘENKOVCOVITÍ (AMPHILIIDAE) . 56 SISOROVITÍ (SISORIDAE) . 57 BYSTŘINOVCOVITÍ (AMBLYCIPITIDAE) . 59 3 PROUDOVCOVITÍ (AKYSIDAE) . -

Los Anostomidae (Pisces, Characiformes) De Argentina
FAUNA de agua dulce de la República VOLUMEN 40 PISCES Argentina FASCICULO 3 Director. ANOSTOMIDAE ZULMA A. DE CASTELLANOS FAUNA DE AGUA DULCE DE LA REPUBLICA ARGENTINA Director: Dra. Zulma A. de Castellanos Subdirector: Dr. Sixto Coscaron Secretario Editorial:Dr. Sergio Miguel Esta obra se realiza con el auspicio y financiación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. © 1993 PROFADU (CONICET) Programa de Fauna de Agua Dulce Museo de La Plata La Plata Paseo del Bosque República Argentina HUGO U. u v J r ^ LOS ANOSTOMIDAE (PISCES, CHARACIFORMES) DE ARGENTINA Liliana Braga VOLUMEN 40 PISCES FASCICULO 3 ANOSTOMIDAE LOS ANOSTOMIDAE (PISCES, CHARACIFORMES) DE ARGENTINA Liliana Braga* INTRODUCCION Los Anostomidae son Characiformes endémicos de América del Sur, con una amplia distribución en el subcontinente, presentes en las cuencas de sus principales ríos y subsistemas regionales, con excepción de aquéllos de vertiente pacífica. Habitan en una vasta gama ambiental que comprende tanto a las áreas de saltos y correderas de las cabeceras de los ríos como a los ambientes leníticos y semileníticos de las planicies aluviales de los grandes sistemas hidrográficos. Desde el punto de vista trófico pueden ser globalmente considerados como herbívoros generalizados, consumidores de hojas, tallos y raíces de macrófitas acuáticas, frutos y semillas, algas filamentosas, detritos prove nientes de la degradación de la vegetación marginal, y material vegetal de origen alóctono; secundariamente son consumidores de larvas de insectos y microcrustáceos; en algunas pocas especies estos últimos ítems pueden prevalecer en la dieta (int. al ., Mastrarrigo, 1950; Knópel, 1970-72; Godoy , 1975; Soares, 1979; Santos, 1981, 1982; Santos y Jegú, 1989). -

Compilación De Disposiciones Aplicables Al MUNICIPIO DE MEDELLÍN N.D
RESOLUCIÓN 383 DE 2010 (febrero 23) Diario Oficial No. 47.635 de 26 de febrero de 2010 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL <NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 192 de 2014> Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones. Resumen de Notas de Vigencia NOTAS DE VIGENCIA: - Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 192 de 2014, 'por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 49.072 de 22 de febrero de 2014. - Modificada por la Resolución 2210 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.895 de 16 de noviembre de 2010, 'Por la cual se corrige la Resolución 383 de 2010, que declara las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones' LA DIRECTORA DE ECOSISTEMAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, en uso de las facultades delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 1393 del 8 de agosto de 2007, y según lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 5o de la Ley 99 de 1993, CONSIDERANDO: Que los artículos 8o, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. -

Resolución 383 De 2010
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE , VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO (383 ) 23 de febrero de 2010 "Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones". La Directora de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de las facultades delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 1393 del 8 de agosto de 2007, y según lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, CONSIDERANDO Que los artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Que así mismo, el artículo 8º y el numeral 8º del artículo 95 de la Constitución Política disponen que es obligación de los particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 – Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Que el artículo 196 ibídem, establece que se deberán tomar las medidas necesarias para conservar o evitar la desaparición de especies o individuos de la flora que por razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural deban perdurar. -

Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia: a Darwin Core Alternative to the Updating Problem
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 708: 25–138Checklist (2017) of the freshwater fishes of Colombia: a Darwin Core alternative... 25 doi: 10.3897/zookeys.708.13897 CHECKLIST http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Checklist of the freshwater fishes of Colombia: a Darwin Core alternative to the updating problem Carlos DoNascimiento1, Edgar Esteban Herrera-Collazos2, Guido A. Herrera-R.2, Armando Ortega-Lara3, Francisco A. Villa-Navarro4, José Saulo Usma Oviedo5, Javier A. Maldonado-Ocampo2 1 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Colombia 2 Laboratorio de Ictiología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, DC, Colombia 3 Grupo de Investigación en Peces Neotropicales, Fundación para la Investigación y el Desarrollo Sostenible (FUNINDES), Cali, Colombia 4 Grupo de Investigación en Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia 5 Programa Ecosistemas de Agua Dulce de WWF Colombia, Cali, Colombia Corresponding authors: Carlos DoNascimiento ([email protected]); Javier A. Maldonado-Ocampo ([email protected]) Academic editor: N. Bogutskaya | Received 31 May 2017 | Accepted 8 September 2017 | Published 16 October 2017 http://zoobank.org/FB01BD9E-6656-4FA8-AFB0-4EC546CFF953 Citation: DoNascimiento C, Herrera-Collazos EE, Herrera-R GA, Ortega-Lara A, Villa-Navarro FA, Usma-Oviedo JS, Maldonado-Ocampo JA (2017) Checklist of the freshwater fishes of Colombia: a Darwin Core alternative to the updating problem. ZooKeys 708: 25–138. https://doi.org/10.3897/zookeys.708.13897 Abstract The present work is part of a process to create a Catalogue of the Freshwater Fishes of Colombia and consisted in the depuration and updating of the taxonomic and geographic components of the checklist of the freshwater fishes of Colombia.