Fifty-One Tales De Lord Dunsany
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fifty-One Tales Lord Dunsany
Fifty-One Tales Lord Dunsany Published: 1915 Categorie(s): Fiction, Fantasy, Short Stories Source: http://www.gutenberg.org 1 About Lord Dunsany: Edward John Moreton Drax Plunkett, 18th Baron of Dunsany (24 July 1878 – 25 October 1957) was an Anglo-Irish writer and dramatist, notable for his work, mostly in fantasy, published under the name Lord Dunsany. More than eighty books of his work were published, and his oeuvre includes many hundreds of published short stories, as well as successful plays, novels and essays. Born to one of the oldest titles in the Irish peerage, Dunsany lived much of his life at perhaps Ireland's longest-in- habited home, Dunsany Castle near Tara, worked with W.B. Yeats and Lady Gregory, received an honourary doctorate from Trinity College, was chess and pistol-shooting champion of Ire- land, and travelled and hunted extensively. He died in Dublin after an attack of appendicitis. Also available on Feedbooks for Lord Dunsany: • A Dreamer's Tales (1910) • Time and the Gods (1905) • The Sword of Welleran and Other Stories (1908) • The Book of Wonder (1912) • Tales of Wonder (1916) • The Gods of Pegana (1905) • Tales of Three Hemispheres (1920) • Don Rodriguez: Chronicles of Shadow Valley (1922) Copyright: This work is available for countries where copy- right is Life+50 or in the USA (published before 1923). Note: This book is brought to you by Feedbooks http://www.feedbooks.com Strictly for personal use, do not use this file for commercial purposes. 2 The Assignation Fame singing in the highways, and trifling as she sang, with sordid adventurers, passed the poet by. -

Lord Dunsany -- Tales of Wonder
Lord Dunsany Tales of Wonder TALES OF WONDER by Lord Dunsany Preface Ebrington Barracks Aug. 16th 1916. I do not know where I may be when this preface is read. As I write it in August 1916, I am at Ebrington Barracks, Londonderry, recovering from a slight wound. But it does not greatly matter where I am; my dreams are here before you amongst the following pages; and writing in a day when life is cheap, dreams seem to me all the dearer, the only things that survive. Just now the civilization of Europe seems almost to have ceased, and nothing seems to grow in her torn fields but death, yet this is only for a while and dreams will come back again and bloom as of old, all the more radiantly for this terrible ploughing, as the flowers will bloom again where the trenches are and the primroses shelter in shell-holes for many seasons, when weeping Liberty has come home to Flanders. To some of you in America this may seem an unnecessary and wasteful quarrel, as other people's quarrels often are; but it comes to this that though we are all killed there will be songs again, but if we were to submit and so survive there could be neither songs nor dreams, nor any joyous free things any more. And do not regret the lives that are wasted amongst us, or the work that the dead would have done, for war is no accident that man's care could have averted, but is as natural, though not as regular, as the tides; as well regret the things that the tide has washed away, which destroys and cleanses and crumbles, and spares the minutest shells. -

Montgomery Evans II Collection of Lord Dunsany Manuscripts
Special Collections Department Montgomery Evans II Collection of Lord Dunsany Manuscripts 1912 - 1935 Manuscript Collection Number: 264 Accessioned: Purchase, January 1988. Extent: 21 items (.3 linear ft.). Content: Letters, galley proofs, typescripts stories and poem, printed items. Access: The collection is open for research. Processed:Processed by Wendy Van Wyck and revised by Anita A. Wellner, March 1993. for reference assistance email Special Collections or contact: Special Collections, University of Delaware Library Newark, Delaware 19717-5267 (302) 831-2229 Table of Contents Biographical Note Scope and Contents Note Contents List Biographical Note The Irish poet, playwright, and short story writer, Lord Dunsany (Edward John Moreton Drax Plunkett), was born in London on July 24, 1878. Although he is considered a writer of the Irish Literary Renaissance and knew the main figures of the movement, Dunsany was a British subject who associated primarily with the British aristocracy. He attended Cheam and Eton, and received his military education at the Royal Military Academy at Sandhurst. During his military career Dunsany was transferred to Gibraltar, where he developed a fascination for the Middle East that is reflected in many of his short stories. After participating in the Boer Wars in South Africa, during which he befriended Rudyard Kipling, Dunsany returned to his estate in County Meath, Ireland. Dunsany succeeded his father as the eighteenth baron in 1899. In 1904 he married Lady Beatrice Child-Villiers and began a period of great literary productivity, in which he produced numerous plays and short stories. Following service in the first World War, Dunsany became the Irish chess champion, a big game hunter, and a popular lecturer in Great Britain and the United States. -

Lord Dunsany -- the Sword of Welleran and Other Stories
The Sword of Welleran and Other Stories Lord Dunsany The Sword of Welleran and Other Stories By Lord Dunsany Author of "Time and the Gods," etc. DEDICATED with deep gratitude to those few, known to me or unknown, who have cared for either of my former books, "The Gods of Pegana," "Time and the Gods." The Sword of Welleran Where the great plain of Tarphet runs up, as the Merimna, and the people almost slept. To and sea in estuaries, among the Cyresian mountains, fro and up and down they would walk through there stood long since the city of Merimna well- the marble streets, gazing at memorials of the nigh among the shadows of the crags. I have things achieved by their country's swords in the never seen a city in the world so beautiful as hands of those that long ago had loved Merimna seemed to me when first I dreamed of Merimna well. Almost they slept, and dreamed it. It was a marvel of spires and figures of bronze, of Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, and marble fountains, and trophies of fabulous Akanax, and young Iraine. Of the lands beyond wars, and broad streets given over wholly to the the mountains that lay all round about them Beautiful. Right through the centre of the city they knew nothing, save that they were the there went an avenue fifty strides in width, and theatre of the terrible deeds of Welleran, that he along each side of it stood likenesses in bronze had done with his sword. Long since these lands of the Kings of all the countries that the people had fallen back into the possession of the of Merimna had ever known. -

Ursulaâ•Žs Bookshelf
Volume 39 Number 2 Article 8 4-23-2021 Ursula’s Bookshelf Kris Swank Pima Community College Follow this and additional works at: https://dc.swosu.edu/mythlore Recommended Citation Swank, Kris (2021) "Ursula’s Bookshelf," Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature: Vol. 39 : No. 2 , Article 8. Available at: https://dc.swosu.edu/mythlore/vol39/iss2/8 This Note is brought to you for free and open access by the Mythopoeic Society at SWOSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature by an authorized editor of SWOSU Digital Commons. An ADA compliant document is available upon request. For more information, please contact [email protected]. To join the Mythopoeic Society go to: http://www.mythsoc.org/join.htm Mythcon 51: A VIRTUAL “HALFLING” MYTHCON July 31 - August 1, 2021 (Saturday and Sunday) http://www.mythsoc.org/mythcon/mythcon-51.htm Mythcon 52: The Mythic, the Fantastic, and the Alien Albuquerque, New Mexico; July 29 - August 1, 2022 http://www.mythsoc.org/mythcon/mythcon-52.htm Abstract In keeping with the purpose of the Mythopoeic Society—“promoting the study, discussion, and enjoyment of fantastic and mythic literature”—this selective list examines a few of the authors and works Ursula K. Le Guin acknowledged as being influential or among her favorites, and to which some connections might be traced in her own mythopoeic and cosmopoeic works. The list includes Ray Bradbury’s Martian Chronicles, Lord Dunsany’s A Dreamer’s Tales, Virginia Woolf’s Orlando, Philip K. -

Lord Dunsany's Plays Author(S): Padraic Colum Source: the Irish Review (Dublin), Vol
Irish Review (Dublin) Lord Dunsany's Plays Author(s): Padraic Colum Source: The Irish Review (Dublin), Vol. 4, No. 40 (Jun., 1914), pp. 217-222 Published by: Irish Review (Dublin) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30063026 . Accessed: 14/06/2014 20:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Irish Review (Dublin) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Irish Review (Dublin). http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Sat, 14 Jun 2014 20:44:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions LORD DUNSANY'S PLAYS* By PADRAIC COLUM THE publicationlast year of the episodes missing from Vathek must have sent many to Beckford's unique romance. Those who took it must have been glad of the reminder, ior there are few stories as good as Vathek. Only half the length of one of our short novels, it is filled with such abounding invention that we feel when we have finished it we have read not one but a hundred stories. Vathek may not be like an Arabian tale, but it is very like a European one. -

Baron Edward John Moreton Drax Plunkett Dunsany
Baron Edward John Moreton Drax Plunkett Dunsany: An Inventory of His Collection at the Harry Ransom Center Descriptive Summary Creator: Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett, Baron, 1878-1957 Title: Baron Edward John Moreton Drax Plunkett Dunsany Collection Dates: 1907-1968, undated Extent: 7 document boxes, 1 oversize box (4.50 linear feet), 1 galley folder (gf), 1 oversize folder (osf) Abstract: Includes chiefly manuscripts and numerous notebooks of the Irish writer and dramatist best known for his fantasy works published under the name of Lord Dunsany. Some correspondence and contracts are also present in the collection. Call Number: Manuscript Collection MS-1257 Language: English Access: Open for research Administrative Information Processed by: Joan Sibley and Katherine Noble, 2013 Note: This finding aid replicates and replaces information previously available only in a card catalog. Please see the explanatory note at the end of this finding aid for information regarding the arrangement of the manuscripts as well as the abbreviations commonly used in descriptions. Repository: The University of Texas at Austin, Harry Ransom Center Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett, Baron, 1878-1957 Manuscript Collection MS-1257 2 Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett, Baron, 1878-1957 Manuscript Collection MS-1257 Works: The bullet that wasn't there, signed carbon typescript with handwritten changes, 5 Container pages, undated. 1.1 Chu-Bu and Sheemish, signed handwritten manuscript with few revisions, 10 pages, undated. A city of wonder and American diary, handwritten manuscript, 87 pages, 16 October Container 1919-3 January 1920. 1.2 Container The clue, signed typescript with handwritten changes, 7 pages, undated. -

The Book of Wonder by Edward JMD Plunkett, Lord Dunsany
The Book of Wonder by Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany 1 The Book of Wonder by Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany The Project Gutenberg EBook of The Book of Wonder by Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany #4 in our series by Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing this or any other Project Gutenberg eBook. This header should be the first thing seen when viewing this Project Gutenberg file. Please do not remove it. Do not change or edit the header without written permission. Please read the "legal small print," and other information about the eBook and Project Gutenberg at the bottom of this file. Included is important information about your specific rights and restrictions in how the file may be used. You can also find out about how to make a donation to Project Gutenberg, and how to get involved. **Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** *****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!***** Title: The Book of Wonder The Book of Wonder by Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany 2 Author: Edward J. M. D. Plunkett, Lord Dunsany Release Date: February, 2005 [EBook #7477] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first posted on May 8, 2003] Edition: 10 Language: English Character set encoding: ISO-Latin-1 *** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE BOOK OF WONDER *** Produced by Suzanne Shell, Charles Bidwell and the Online Distributed Proofreading Team. -
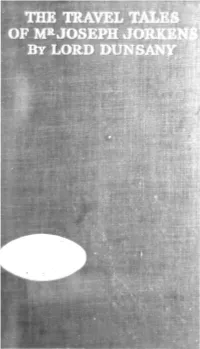
GIPE-008885.Pdf
THE TRAVEL TALES OF MR. JOSEPH JORKENS BT LORD DUNSANT THE GoDs oF PEGANA TIME AND THE GoDs THE SwoRD OF WELLERAN ADREAMER's TALES THE BooK oF WoNDER FIVE PLAYS FIFTY-ONE TALES TALES oF WoNDER PLAYS OF GoDs AND MEN TALES OF WAR UNHAPPY FAR-OFF THINGS TALES OF THREE HEMISPHERES THE CHRONICLES OF RoDRIGuEz IF PLAYS OF NEAR AND FAR THE KING oF ELFLANo's DAfJGHTER ALEXANDER AND THREE SMALL PLAYS THE CHARWOMAN's SHADOW THE BLESSING OF PAN SEVEN MoDERN CoMEDIEs FIFTY PoEMS Th'e Travel Tales of Mr. Joseph Jorkens By Lord Dunsany G. P. Putnam's Sons Lo!}don & New York First published April 193 I Printed in England at The Westminster Press 4na Harrow Road London W9 PREFACE N recording these tales that I have had from IMr. Jorkens, as nearly verbatim as I am able to remember them, I trust that I may have filled a gap here and there amongst the ex perience of travellers. I even hope for these tales that they may at certain points advance the progress of Science, and establish our knowledge upon a firmer basis; yet should they fail to do so, I feel that they may at least be so fortunate as to add something of strange ness to parts of our planet, just as it was tending to grow too familiar, and so help to put our knowledge back on to a foundation on which it rested once, so airily shaky as to possess some interest for all that find any charm in the queer and elusive. -

Yeats Library: Supplemental Cuala Press Books
Yeats Library: Supplemental Cuala Press Books Last Number First name Title Place Publisher Date Notes name Sixteen Poems by William Allingham: Dun Emer 4001 Allingham William Dublin 1905 Selected by William Press Butler Yeats Translation of Cuala 4002 Be Thou my Vision Dublin [n.d.] an Old Irish Press hymn No. 37 of 450 Seven Winters by Cuala 4003 Bowen Elizabeth Dublin 1942 copies made Elizabeth Bowen Press Uncut Dafydd Ap Gwilym: Selected poems: Dafydd Ap Translated by Nigel Cuala No. 17 of 280 4004 Dublin 1944 Gwilym Heseltine with a Press copies preface by Frank O'Connor Dafydd Ap Gwilym: Selected poems: No. 105 of 280 Dafydd Ap Translated by Nigel Cuala 4004a Dublin 1944 copies made Gwilym Heseltine with a Press Uncut preface by Frank O'Connor Bookplate: Into the Light, and other Elizabeth Cuala 4005 Donaghy Lyle Poems by Lyle Dublin 1934 Corbet Yeats Press Donaghy 200 copies made Cuala 4006 Dowden Edward A Woman's Reliquary Dublin 1913 Uncut Press The Dun Emer Press 4007 and The Cuala Press 1932 1903-1932 250 copies made Uncut Inserted:'Songs by Francis Selections from the Ledwidge', The Cuala 4008 Dunsany Lord Writings of Lord Dublin 1912 Times, Aug Press Dunsany 1919 'To Captain the Lord Dunsany', New Ireland, Aug 18, 1917 Some Essays and Dun Emer 200 copies 4009 Eglinton John Passages by John Dublin 1905 Press made Eglinton; Selected by Yeats Library: Supplemental Cuala Press Books Last Number First name Title Place Publisher Date Notes name William Butler Yeats Love's Bitter-Sweet: Translations from the Irish Poets of the Cuala 500 copies 4010 Flower Robin Dublin 1925 Sixteenth and Press made Uncut Seventeenth Centuries, by Robin Flower 450 copies made Uncut Oliver St. -
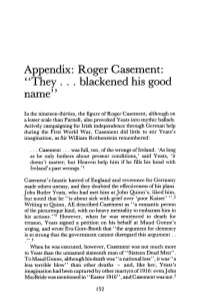
Appendix: Roger Casement: "They ... Blackened His Good Name"
Appendix: Roger Casement: "They ... blackened his good name" In the nineteen-thirties, the figure of Roger Casement, although on a lesser scale than Parnell, also provoked Yeats into mythic ballads. Actively campaigning for Irish independence through German help during the First World War, Casement did little to stir Yeats's imagination, as Sir William Rothenstein remembered: ... Casement ... was full, too, of the wrongs ofIreland. 'As long as he only bothers about present conditions,' said Yeats, 'it doesn't matter; but Heaven help him if he fills his head with Ireland's past wrongs. '1 Casement's fanatic hatred of England and reverence for Germany made others uneasy, and they doubted the effectiveness of his plans. John Butler Yeats, who had met him atJohn Quinn's, liked him, but noted that he "is about sick with grief over 'poor Kaiser' ".2 Writing to Quinn, AE described Casement as "a romantic person of the picturesque kind, with no heavy mentality to embarass him in his actions."3 However, when he was sentenced to death for treason, Yeats signed a petition on his behalf at Maud Gonne's urging, and wrote Eva Gore-Booth that "the argument for clemency is so strong that the government cannot disregard this argument .. " 4 When he was executed, however, Casement was not much more to Yeats than the unnamed sixteenth man of "Sixteen Dead Men" . To Maud Gonne, although his death was" a national loss' , , it was" a less terrible blow" than other deaths - and, like her, Yeats's imagination had been captured by other martyrs of 1916: evenJohn MacBride was mentioned in "Easter 1916" , and Casement was not. -

William Butler Yeats, from 1903 to 1940
The Cuala Press (originally the Dun Emer Press, 1903 – 1907) was a private press operated by Elizabeth Yeats, sister of William Butler Yeats, from 1903 to 1940. After Elizabeth Yeats’ death in 1940, the press was run by Esther Ryan and Marie Gill until its demise in 1946. Inspired by William Morris’ Arts and Crafts Movement, the press published works by writers associated with the Irish Literary Revival. The Irish Collection of the Rare Books and Manuscripts Library at the Ohio State University Libraries owns over eighty percent of the titles published by the Cuala Press. Bolded items = OSU Rare books [N.B.: Although altered for OSU’s specific needs, the source of this list is from the University of Florida’s web site at http://www.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/cuala/cuala.htm.] DUN EMER PRESS 1903-1907 1. Yeats, W. B. (William Butler), 1865-1939. In the seven woods: being poems of the Irish heroic age Dundrum [Ire.] The Dun Emer press, 1903. 2 p.l., 63, [1] p. 22 cm. 2. Russell, George William, 1867-1935. The nuts of knowledge, lyrical poems old and new. [Dundrum, Ire., The Dun Emer press, 1903]. 3. Hyde, Douglas, 1860- The love songs of Connacht, being the fourth chapter of the songs of Connacht, collected and translated by Douglas Hyde. [Dundrum, Dun Emer press, 1904] 127 p., 22 cm. 4. Yeats, W. B. (William Butler), 1865-1939. Stories of Red Hanrahan Dundrum, The Dun Emer press, 1904. 3 p.l., 56, [1] p. 1 illus. 22 cm. 5. Johnson, Lionel Pigot, 1867-1902.