Arachnida: Opiliones: Laniatores) En Cuba
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arachnozoogeographical Analysis of the Boundary Between Eastern Palearctic and Indomalayan Region
Historia naturalis bulgarica, 23: 5-36, 2016 Arachnozoogeographical analysis of the boundary between Eastern Palearctic and Indomalayan Region Petar Beron Abstract: This study aims to test how the distribution of various orders of Arachnida follows the classical subdivision of Asia and where the transitional zone between the Eastern Palearctic (Holarctic Kingdom) and the Indomalayan Region (Paleotropic) is situated. This boundary includes Thar Desert, Karakorum, Himalaya, a band in Central China, the line north of Taiwan and the Ryukyu Islands. The conclusion is that most families of Arachnida (90), excluding most of the representatives of Acari, are common for the Palearctic and Indomalayan Regions. There are no endemic orders or suborders in any of them. Regarding Arach- nida, their distribution does not justify the sharp difference between the two Kingdoms (Paleotropical and Holarctic) in Eastern Eurasia. The transitional zone (Sino-Japanese Realm) of Holt et al. (2013) also does not satisfy the criteria for outlining an area on the same footing as the Palearctic and Indomalayan Realms. Key words: Palearctic, Indomalayan, Arachnozoogeography, Arachnida According to the classical subdivision the region’s high mountains and plateaus. In southern Indomalayan Region is formed from the regions in Asia the boundary of the Palearctic is largely alti- Asia that are south of the Himalaya, and a zone in tudinal. The foothills of the Himalaya with average China. North of this “line” is the Palearctic (consist- altitude between about 2000 – 2500 m a.s.l. form the ing og different subregions). This “line” (transitional boundary between the Palearctic and Indomalaya zone) is separating two kingdoms, therefore the dif- Ecoregions. -

Arachnida: Araneae) Para México Y Listado Actualizado De La Araneofauna Del Estado De Coahuila
ISSN 0065-1737 (NUEVA SERIE) 34(1) 2018 e ISSN 2448-8445 NUEVOS REGISTROS DE ARAÑAS (ARACHNIDA: ARANEAE) PARA MÉXICO Y LISTADO ACTUALIZADO DE LA ARANEOFAUNA DEL ESTADO DE COAHUILA NEW RECORDS OF SPIDERS (ARACHNIDA: ARANEAE) FROM MEXICO AND LISTING OF SPIDERS FROM COAHUILA STATE Marco Antonio DESALES-LARA,1,2 María Luisa JIMÉNEZ3,* y Pablo CORCUERA2 1 Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina Iztapalapa, C.P. 09340, Cd de México, México <[email protected]> 2 Laboratorio de Ecología Animal, Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina Iztapalapa, C.P. 09340, Cd de México, México. <pcmr@ xanum.uam.mx> 3 Laboratorio de Aracnología y Entomología, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Instituto Politécnico Nacional 195, Col. Playa Palo de Santa Rita Sur, C.P. 23096 La Paz, Baja California Sur, México. <[email protected]> *Autor para correspondencia: <[email protected]> Recibido: 27/06/2017; aceptado: 01/12/2017 Editor responsable: Guillermo Ibarra Núñez Desales-Lara, M. A., Jiménez, M. L. y Corcuera, P. (2018) Nuevos Desales-Lara, M. A., Jiménez, M. L., & Corcuera, P. (2018) New registros de arañas (Arachnida: Araneae) para México y listado records of spiders (Arachnida: Araneae) from Mexico and listing actualizado de la araneofauna del estado de Coahuila. Acta Zooló- of spiders from Coahuila state. Acta Zoológica Mexicana (n.s), gica Mexicana (n.s), 34(1), 50-63. 34(1), 50-63. RESUMEN. Se dan a conocer cuatro nuevos registros de especies ABSTRACT. -
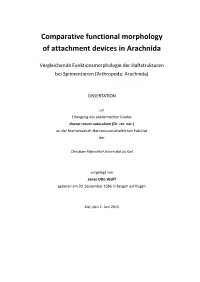
Comparative Functional Morphology of Attachment Devices in Arachnida
Comparative functional morphology of attachment devices in Arachnida Vergleichende Funktionsmorphologie der Haftstrukturen bei Spinnentieren (Arthropoda: Arachnida) DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Jonas Otto Wolff geboren am 20. September 1986 in Bergen auf Rügen Kiel, den 2. Juni 2015 Erster Gutachter: Prof. Stanislav N. Gorb _ Zweiter Gutachter: Dr. Dirk Brandis _ Tag der mündlichen Prüfung: 17. Juli 2015 _ Zum Druck genehmigt: 17. Juli 2015 _ gez. Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl, Dekan Acknowledgements I owe Prof. Stanislav Gorb a great debt of gratitude. He taught me all skills to get a researcher and gave me all freedom to follow my ideas. I am very thankful for the opportunity to work in an active, fruitful and friendly research environment, with an interdisciplinary team and excellent laboratory equipment. I like to express my gratitude to Esther Appel, Joachim Oesert and Dr. Jan Michels for their kind and enthusiastic support on microscopy techniques. I thank Dr. Thomas Kleinteich and Dr. Jana Willkommen for their guidance on the µCt. For the fruitful discussions and numerous information on physical questions I like to thank Dr. Lars Heepe. I thank Dr. Clemens Schaber for his collaboration and great ideas on how to measure the adhesive forces of the tiny glue droplets of harvestmen. I thank Angela Veenendaal and Bettina Sattler for their kind help on administration issues. Especially I thank my students Ingo Grawe, Fabienne Frost, Marina Wirth and André Karstedt for their commitment and input of ideas. -

Estec Tecnologia
Ann. Natal Mus. Vol. 33(2) Pages 271-336 Pietermaritzburg October, 1992 An annotated check-list of Afrotropical harvestmen, excluding the Phalangiidae (Opiliones) by Wojciech Staregal (Natal Museum, P. B. 9070, 3200 Pietermaritzburg, South Africa) ABSTRACT A check-list of all known Afrotropical harvestmen, with exception of the family Phalangiidae, is provided. The following taxonomic changes are made: 28 generic and 45 specific synonymies, 37 new combinations and 3 new names. Generic synonymies: Cryptobunus Lawrence, 1931 = Arnatola Lawrence, 1931; Flavonuncia Lawrence, 1959 = Hovanuncia Lawrence, 1959; Spinirnontia Roewer, 1914, Tanalaius Roewer, 1914 & Triacurnontia Roewer, 1914 = Acurnontia Loman, 1898 (all Triaenonychidae); Arnbolotsca Roewer, 1949 = Erecanana Strand, 1911 (Erecananidae); Argobba Roewer, 1935 & Harsadia Roewer, 1935 = Arnhara Pavesi, 1897; Assiniana Roewer, 1914 & Aburitius Roewer, 1935 = Sassandria Roewer, 1912; Coelobunus Loman, 1902 = Dicoryphus Loman, 1902; Faradjea Roewer, 1950 = Ereala Roewer, 1950; Gobabisia Roewer, 1940 = Narnutonia Lawrence, 1931; Monorhabdiurn Loman, 1902, Metachilon Roewer, 1923, Parachilon Roewer, 1923, Bindercola Roewer, 1935, Tsadsea Roewer, 1935, Acanfhocoryphus Roewer, 1953, Sangalkarnia Roewer, 1953, Villersiella Roewer, 1953 & Kobacoryphus Roewer, 1961 all = Chilon Sorensen, 1896; Othrnar Roewer, 1935 = Orsirnonia Roewer, 1935; Phezilbus Roewer, 1935 = Sidarna Pavesi, 1895; Pseudoacaca Caporiacco, 1949 = Acaca Roewer, 1935; Pungoiella Roewer, 1914 & Pygoselenca Roewer, 1953 = Pungoica -

(Opiliones: Monoscutidae) – the Genus Pantopsalis
Tuhinga 15: 53–76 Copyright © Te Papa Museum of New Zealand (2004) New Zealand harvestmen of the subfamily Megalopsalidinae (Opiliones: Monoscutidae) – the genus Pantopsalis Christopher K. Taylor Department of Molecular Medicine and Physiology, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand ([email protected]) ABSTRACT: The genus Pantopsalis Simon, 1879 and its constituent species are redescribed. A number of species of Pantopsalis show polymorphism in the males, with one form possessing long, slender chelicerae, and the other shorter, stouter chelicerae. These forms have been mistaken in the past for separate species. A new species, Pantopsalis phocator, is described from Codfish Island. Megalopsalis luna Forster, 1944 is transferred to Pantopsalis. Pantopsalis distincta Forster, 1964, P. wattsi Hogg, 1920, and P. grayi Hogg, 1920 are transferred to Megalopsalis Roewer, 1923. Pantopsalis nigripalpis nigripalpis Pocock, 1902, P. nigripalpis spiculosa Pocock, 1902, and P. jenningsi Pocock, 1903 are synonymised with P. albipalpis Pocock, 1902. Pantopsalis trippi Pocock, 1903 is synonymised with P. coronata Pocock, 1903, and P. mila Forster, 1964 is synonymised with P. johnsi Forster, 1964. A list of species described to date from New Zealand and Australia in the Megalopsalidinae is given as an appendix. KEYWORDS: taxonomy, Arachnida, Opiliones, male polymorphism, sexual dimorphism. examines the former genus, which is endemic to New Introduction Zealand. The more diverse Megalopsalis will be dealt with Harvestmen (Opiliones) are abundant throughout New in another publication. All Pantopsalis species described to Zealand, being represented by members of three different date are reviewed, and a new species is described. suborders: Cyphophthalmi (mite-like harvestmen); Species of Monoscutidae are found in native forest the Laniatores (short-legged harvestmen); and Eupnoi (long- length of the country, from the Three Kings Islands in the legged harvestmen; Forster & Forster 1999). -

The Role of Microhabitats in Structuring Cave Invertebrate Communities in Guatemala Gabrielle S.M
International Journal of Speleology 49 (2) 161-169 Tampa, FL (USA) May 2020 Available online at scholarcommons.usf.edu/ijs International Journal of Speleology Off icial Journal of Union Internationale de Spéléologie The role of microhabitats in structuring cave invertebrate communities in Guatemala Gabrielle S.M. Pacheco 1*, Marconi Souza Silva 1, Enio Cano 2, and Rodrigo L. Ferreira 1 1Universidade Federal de Lavras, Departamento de Ecologia e Conservação, Setor de Biodiversidade Subterrânea, Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, Caixa Postal 3037, CEP 37200-900, Lavras, Minas Gerais, Brasil 2Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria, Zona 12, 01012, Guatemala City, Guatemala Abstract: Several studies have tried to elucidate the main environmental features driving invertebrate community structure in cave environments. They found that many factors influence the community structure, but rarely focused on how substrate types and heterogeneity might shape these communities. Therefore, the objective of this study was to assess which substrate features and whether or not substrate heterogeneity determines the invertebrate community structure (species richness and composition) in a set of limestone caves in Guatemala. We hypothesized that the troglobitic fauna responds differently to habitat structure regarding species richness and composition than non-troglobitic fauna because they are more specialized to live in subterranean habitats. Using 30 m2 transects, the invertebrate fauna was collected and the substrate features were measured. The results showed that community responded to the presence of guano, cobbles, boulders, and substrate heterogeneity. The positive relationship between non-troglobitic species composition with the presence of guano reinforces the importance of food resources for structuring invertebrate cave communities in Guatemalan caves. -

Alexander Sánchez-Ruiz
ARTÍCULO: CURRENT TAXONOMIC STATUS OF THE FAMILY CAPONIIDAE (ARACHNIDA, ARANEAE) IN CUBA WITH THE DESCRIPTION OF TWO NEW SPECIES Alexander Sánchez-Ruiz Abstract: All information known about the spider species of the family Caponiidae recorded from Cuba is compiled. Two new species of the genus Nops MacLeay, 1839 (Araneae, Caponiidae) are described from eastern Cuba, raising to seven the number of species in the Caponiidae fauna of this archipelago. Key words: Araneae, Caponiidae, taxonomy, West Indies, Cuba. Taxonomy: Nops enae sp. n. Nops siboney sp. n. ARTÍCULO: Current taxonomic status of the Estado taxonómico actual de la familia Caponiidae (Arachnida, Araneae) en family Caponiidae (Arachnida, Cuba y descripción de dos especies nuevas Araneae) in Cuba with the description of two new species Resumen: Se recopila toda la información conocida acerca de las especies de arañas de la familia Alexander Sánchez-Ruiz Caponiidae registradas para Cuba. Se describen dos nuevas especies del género Nops Centro Oriental de Ecosistemas y MacLeay, 1839 (Araneae, Caponiidae) procedentes del oriente de Cuba, alcanzando las Biodiversidad, Museo de Historia siete especies la fauna de Caponiidae de este archipiélago. Natural “Tomás Romay”, José A. Palabras clave: Araneae, Caponiidae, taxonomía, Antillas, Cuba. Saco # 601, Santiago de Cuba Taxonomía: 90100, Cuba. Nops enae sp. n. [email protected] Nops siboney sp. n. Revista Ibérica de Aracnología ISSN: 1576 - 9518. Dep. Legal: Z-2656-2000. Introduction Vol. 9, 30-VI-2004 Sección: Artículos y Notas. The family Caponiidae in the New World is represented by nine genera: Calponia Pp: 95–102. Platnick 1993, Caponina Simon, 1891, Nops MacLeay, 1839, Nopsides Chamberlin, 1924, Notnops Platnick, 1994, Orthonops Chamberlin, 1924, Taintnops Platnick, Edita: 1994, Tarsonops Chamberlin, 1924 and Tisentnops Platnick, 1994. -

Biodiversity of the Huautla Cave System, Oaxaca, Mexico
diversity Communication Biodiversity of the Huautla Cave System, Oaxaca, Mexico Oscar F. Francke, Rodrigo Monjaraz-Ruedas † and Jesús A. Cruz-López *,‡ Colección Nacional De Arácnidos, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Mexico City C. P. 04510, Mexico; [email protected] (O.F.F.); [email protected] (R.M.-R.) * Correspondence: [email protected] † Current address: San Diego State University, San Diego, CA 92182, USA. ‡ Current address: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias del Valle de Oaxaca, Santo Domingo Barrio Bajo, Etla C. P. 68200, Mexico. Abstract: Sistema Huautla is the deepest cave system in the Americas at 1560 m and the fifth longest in Mexico at 89,000 m, and it is a mostly vertical network of interconnected passages. The surface landscape is rugged, ranging from 3500 to 2500 masl, intersected by streams and deep gorges. There are numerous dolinas, from hundreds to tens of meters in width and depth. The weather is basically temperate subhumid with summer rains. The average yearly rainfall is approximately 2500 mm, with a monthly average of 35 mm for the driest times of the year and up to 500 mm for the wettest month. All these conditions play an important role for achieving the highest terrestrial troglobite diversity in Mexico, containing a total of 35 species, of which 27 are possible troglobites (16 described), including numerous arachnids, millipedes, springtails, silverfish, and a single described species of beetles. With those numbers, Sistema Huautla is one of the richest cave systems in the world. Keywords: troglobitics; arachnids; insects; millipedes Citation: Francke, O.F.; Monjaraz-Ruedas, R.; Cruz-López, J.A. -

Proceedings California Academy of Sciences
PROCEEDINGS OF THE CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES Vol. 42, No. 11, pp. 315-322, 5 figs. June 24, 1981 STUDIES ON CAVE HARVESTMEN OF THE CENTRAL SIERRA NEVADA WITH DESCRIPTIONS OF NEW SPECIES OF BANKSVLA By Thomas S. Briggs Research Associate, Department of Entomology, California Academy ofSciences, San Francisco, California 94/18 and DarreD Ubick Biology Department, San Jose Stale University, San Jose, California 95//4 ABSTRACT: New ecological and biogeographic information on Sierra Nevada cave harvestmen iD Banksula was obtained while environmental impact and mitigation work was being done for the Army Corps of Engineers New Melones Dam project. Isolation appears to be tbe principal factor leading to speciation in Banksula. but the distribution or species in the vicinity of the New Melones Reservoir is not readily explained. Four new species of Banksu'" are described: B. rudolphi, B. martinorum, B. grubbsi, and B. elUolti. INTRODUCTION 1975 when a mine tunnel in limestone was se Troglobitic organisms are scarce in California lected for transplanting biota, including Bank caves, possibly due to the relatively small size sula grahami and B. melones, from McLean's and geologic youth of these habitats. Laniatorid Cave, the largest of the threatened caves. As harvestmen of the genus Banksula are distinc additional workers transplanted animal and tive because they are relatively abundant obli plant life from McLean's Cave and studied other gate cavernicoles of the Calaveras Formation of nearby caves, some distributional, behavioral, the Sierra Nevada. Intensive coUecting by bio and ecological information were obtained which speleological investigators contracted by the allow us to present some biogeographic discus Army Corps of Engineers, the Fish and Wildlife sion of Banksula. -
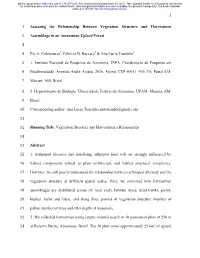
Assessing the Relationship Between Vegetation Structure and Harvestmen
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/078220; this version posted September 28, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 1 Assessing the Relationship Between Vegetation Structure and Harvestmen 2 Assemblage in an Amazonian Upland Forest 3 4 Pío A. Colmenares1, Fabrício B. Baccaro2 & Ana Lúcia Tourinho1 5 1. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Coordenação de Pesquisas em 6 Biodiversidade. Avenida André Araújo, 2936, Aleixo, CEP 69011−970, Cx. Postal 478, 7 Manaus, AM, Brasil. 8 2. Departamento de Biologia, Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Manaus, AM, 9 Brasil. 10 Corresponding author: Ana Lúcia Tourinho [email protected] 11 12 Running Title: Vegetation Structure and Harvestmen’s Relationship 13 14 Abstract 15 1. Arthropod diversity and non-flying arthropod food web are strongly influenced by 16 habitat components related to plant architecture and habitat structural complexity. 17 However, we still poorly understand the relationship between arthropod diversity and the 18 vegetation structure at different spatial scales. Here, we examined how harvestmen 19 assemblages are distributed across six local scale habitats (trees, dead trunks, palms, 20 bushes, herbs and litter), and along three proxies of vegetation structure (number of 21 palms, number of trees and litter depth) at mesoscale. 22 2. We collected harvestmen using cryptic manual search in 30 permanent plots of 250 m 23 at Reserva Ducke, Amazonas, Brazil. -

Geological History and Phylogeny of Chelicerata
Arthropod Structure & Development 39 (2010) 124–142 Contents lists available at ScienceDirect Arthropod Structure & Development journal homepage: www.elsevier.com/locate/asd Review Article Geological history and phylogeny of Chelicerata Jason A. Dunlop* Museum fu¨r Naturkunde, Leibniz Institute for Research on Evolution and Biodiversity at the Humboldt University Berlin, Invalidenstraße 43, D-10115 Berlin, Germany article info abstract Article history: Chelicerata probably appeared during the Cambrian period. Their precise origins remain unclear, but may Received 1 December 2009 lie among the so-called great appendage arthropods. By the late Cambrian there is evidence for both Accepted 13 January 2010 Pycnogonida and Euchelicerata. Relationships between the principal euchelicerate lineages are unre- solved, but Xiphosura, Eurypterida and Chasmataspidida (the last two extinct), are all known as body Keywords: fossils from the Ordovician. The fourth group, Arachnida, was found monophyletic in most recent studies. Arachnida Arachnids are known unequivocally from the Silurian (a putative Ordovician mite remains controversial), Fossil record and the balance of evidence favours a common, terrestrial ancestor. Recent work recognises four prin- Phylogeny Evolutionary tree cipal arachnid clades: Stethostomata, Haplocnemata, Acaromorpha and Pantetrapulmonata, of which the pantetrapulmonates (spiders and their relatives) are probably the most robust grouping. Stethostomata includes Scorpiones (Silurian–Recent) and Opiliones (Devonian–Recent), while -

The Impact of Lampenflora on Cave-Dwelling Arthropods in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia
Biosaintifika 10 (2) (2018) 275-283 Biosaintifika Journal of Biology & Biology Education http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/biosaintifika The Impact of Lampenflora on Cave-dwelling Arthropods in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia Isma Dwi Kurniawan1,3, Cahyo Rahmadi2,3, Tiara Esti Ardi3, Ridwan Nasrullah3, Muhammad Iqbal Willyanto3, Andy Setiabudi4 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/biosaintifika.v10i2.13991 1Department of Biology, Faculty of Science and Technology, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 2Museum Zoologicum Bogoriense, Indonesian Institute of Science, Indonesia 3Indonesian Speleological Society, Indonesia 4Acintyacuyata Speleological Club (ASC), Indonesia History Article Abstract Received 6 April 2018 The development of wild caves into show caves is required an installation of electric Approved 18 June 2018 lights along the cave passages for illumination and decoration purposes for tourist at- Published 30 August 2018 traction. The presence of artificial lights can stimulate the growth of photosynthetic organisms such as lampenflora and alter the typical cave ecosystem. The study was Keywords aimed to detect the effect of lampenflora on cave-dwelling arthropods community. Conservation; Gunung- Four caves were sampled during the study, 2 caves are show caves with the exist- sewu; Karst; Show cave ence of lampenflora and 2 others are wild caves without lampenflora. Arthropods sampling were conducted by hand collecting, pitfall trap, bait trap and berlese ex- tractor. Lampenflora comprises of algae (Phycophyta), moss (Bryophyta) and fern (Pteridophyta) grow mostly around white light lamps. Richness, diversity, and even- ness indices of Arthropods are higher in caves with the existence of lampenflora compared to caves without lampeflora. This study clearly shows that the presence of lampenflora can increase Arthropods diversity and suppress dominancy of com- mon Arthropods species in caves, also increasing the relative abundance of preda- tors.