Ávila De Los Caballeros
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
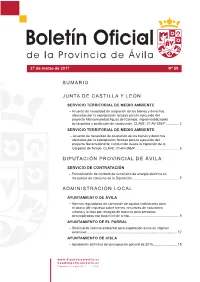
B.O.P. 59/17 Completo En Formato (.Pdf)
27 de marzo de 2017 Nº 59 SUMARIO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE – Acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución del proyecto Mancomunidad Aguas del Corneja, impermeabilización del depósito y sustitución de conducción. CLAVE: 21-AV-395/P.............. 3 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE – Acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución del proyecto Navarredondilla, conducción desde la captación de la Garganta de Toledo. CLAVE: 21-AV-396/P............................................... 5 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA SERVICIO DE CONTRATACIÓN – Formalización de contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputación .................................................. 7 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA – Normas reguladoras de concesión de ayudas individuales para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y la tasa por recogida de basuras para personas desempleadas con bajo nivel de renta ..................................................... 9 AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL – Solicitud de licencia ambiental para explotación ovina en régimen extensivo................................................................................................. 17 AYUNTAMIENTO DE CISLA – Aprobación definitiva del presupuesto general de 2016 ......................... 18 www.diputacionavila.es [email protected] Depósito Legal -

Administración Provincial
N.º 42 3 de marzo de 2021 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Número 489/21 EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA Organismo Autónomo de Recaudación EDICTO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y PUESTA AL COBRO Los Ayuntamientos y Mancomunidades que a continuación se relacionan, a través de los correspondientes acuerdos corporativos, han aprobado los padrones fiscales de los conceptos tributarios que seguidamente se expresan: MUNICIPIO CONCEPTO EJERCICIO PERIODO ADANERO AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE ADANERO ALCANTARILLADO 2020 ANUAL ADANERO BASURA 2020 ANUAL ALBORNOS AGUA POTABLE 2020 4º TRIMESTRE ALBORNOS AGUA POTABLE 2020 3º TRIMESTRE ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ AGUA POTABLE 2020 ANUAL ALDEASECA AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE ALDEHUELA (LA) AGUA POTABLE 2020 ANUAL AMAVIDA AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE ARENAL (EL) AGUA POTABLE 2020 ANUAL AREVALILLO AGUA POTABLE 2020 3º TRIMESTRE AREVALILLO AGUA POTABLE 2020 4º TRIMESTRE AREVALILLO BASURA 2021 1º SEMESTRE AREVALO BASURA 2021 1º SEMESTRE AREVALO ENTRADA DE VEHÍCULOS 2021 ANUAL AVEINTE AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE AVELLANEDA AGUA POTABLE 2020 ANUAL BALBARDA AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE BARROMAN AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE BECEDAS AGUA POTABLE 2020 1º SEMESTRE BECEDAS ALCANTARILLADO 2020 2º SEMESTRE BECEDAS ALCANTARILLADO 2020 1º SEMESTRE BECEDILLAS AGUA POTABLE 2019 2º SEMESTRE BECEDILLAS AGUA POTABLE 2020 1º SEMESTRE BERCIAL DE ZAPARDIEL AGUA POTABLE 2020 2º SEMESTRE BERCIAL DE ZAPARDIEL TRANSITO DE GANADO 2020 ANUAL BERLANAS (LAS) AGUA POTABLE 2020 4º TRIMESTRE BERLANAS (LAS) AGUA POTABLE 2020 3º TRIMESTRE BERNUY-ZAPARDIEL -

La Sierra De Ávila
Cuaternario y Geomorfología, 13 (3-4), pág. 51-60 ISSN: 0214-1744 EL PAPEL EXPLICATIVO DE LAS ROCAS FILONIANAS EN LA EVOLUCIÓN MORFOESTRUCTURAL DE ÁREAS DE ZÓCALO CRISTALINO: LA SIERRA DE ÁVILA. M. HERRERO MATÍAS Departamento de Ingeniería Mecánica y Civil. Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila, C/ Sto. Tomás s/n. 05003 AVILA Resumen: La Sierra de Ávila constituye un bloque cristalino individualizado dentro del conjunto del Sistema Central Español, situándose en la zona de contacto entre el Macizo de Gredos y la Cuenca neógena del Duero. La estructura- ción del zócalo granítico así como los diferentes sistemas de diques que le afectan han sido analizados mediante el uso de técnicas cartográficas, con el fin de construir mapas tectónicos y geomorfológicos a escala 1:50.000. Este trabajo presenta un modelo evolutivo del bloque cristalino de Ávila durante el tardihercínico, basado en el análisis estructural cinemático y geomorfológico de los diferentes sistemas de diques que lo afectan. Esta metodología resalta el impor- tante papel explicativo de los distintos sistemas de diques para el desarrollo de modelos morfoestructurales evolutivos en zonas de zócalo cristalino. Palabras clave: Sistemas de diques, Geomorfología, Sierra de Avila, Sistema Central, España. Abstract: The Avila Range constitutes an individual crystalline block within the Spanish Central System, located at the borderland zone of the Central Massif of Gredos and the Duero Basin. The granite structuration and the relevant sets of porfidic and sienitic dykes systems have been basically analysed through the use of mapping techniques for the eventual draft of 1:50.000 tectonic and geomorphologic maps. -

Unidades Básicas De Ordenación Y Servicios Del Territorio
Pob. Sup. Densidad Num. de Prov. Cod_UBOST Nombre_UBOST AVILA (hab.) (Km2) (Hab/Km2) municipios AVILA AVRUR01 MORAÑA NORTE 3.176 309,74 10,25 10 AVILA AVRUR02 MORAÑA SUR 2.855 295,58 9,66 13 AVILA AVRUR03 MORAÑA SIERRA 2.850 395,22 7,21 22 AVILA AVRUR04 TIERRA DE ARÉVALO 15.406 779,07 19,77 31 AVILA AVRUR05 SIERRA DE AVILA 1.422 425,54 3,34 14 Unidades Básicas AVILA AVRUR06 ÁVILA RURAL 3.480 503,94 6,91 21 de Ordenación AVILA AVRUR07 VALLE DEL CORNEJA 4.691 612,76 7,66 25 AVILA AVRUR08 VALLE AMBLÉS 3.109 409,45 7,59 15 y Servicios del Territorio AVILA AVRUR09 VALLE AMBLÉS SIERRA 3.433 480,11 7,15 17 AVILA AVRUR10 BARCO-ARAVALLE 6.217 819,35 7,59 28 AVILA AVRUR11 GREDOS 1.777 414,96 4,28 10 AVILA AVRUR12 ALBERCHE 6.072 469,39 12,94 13 AVILA AVRUR13 ALBERCHE PINARES OESTE 3.821 378,99 10,08 5 AVILA AVRUR14 ALBERCHE PINARES ESTE 9.942 293,73 33,85 3 AVILA AVRUR15 PINARES 6.752 233,86 28,87 3 AVILA AVRUR16 TIETAR CANDELEDA 5.673 217,31 26,11 2 AVILA AVRUR17 BAJO TIETAR 8.627 283,29 30,45 4 AVILA AVRUR18 CINCO VILLAS 3.307 179,63 18,41 5 Borrador AVILA AVRUR19 TIETAR CENTRO 3.234 178,77 18,09 4 AVILA AVRUR20 ALTO TIETAR 13.185 301,58 43,72 9 Fecha: 1 de octubre de 2015 AVILA AVURB1 AVILA 58.933 230,63 255,53 1 AVRUR01 AVRUR04 AVRUR02 AVRUR03 AVRUR06 AVRUR05 AVURB1 AVRUR09 AVRUR15 AVRUR08 AVRUR07 AVRUR13 AVRUR14 AVRUR12 AVRUR11 AVRUR10 AVRUR20 AVRUR18 AVRUR20 AVRUR19 AVRUR17 AVRUR16 AVRUR01 MORAÑA NORTE Unidades Básicas Provincia: ÁVILA de Ordenación Código UBOST: AVRUR01 Ávila y Servicios del Territorio Nombre UBOST: MORAÑA NORTE Población (Hab.)(2014): 3.176 Sup. -

Mmagna0530.Pdf
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA Escala 1:50.000 SE INCLUYE MAPA GEOMORFOLÓGICO A LA MISMA ESCALA VADILLO DE LA SIERRA Ninguna parte de este libro y mapa puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenar información sin el previo permiso escrito del autor y editor. © Instituto Geológico y Minero de España Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid www.igme.es NIPO: 657-08-007-4 ISBN: 978-84-7840-748-4 Depósito legal: M-48173-2008 Fotocomposición: I.M.G. Impresión Gráfi ca Impresión: I.M.G. Impresión Gráfi ca La presente Hoja y Memoria (Vadillo de la Sierra-530), han sido realizadas han sido realizadas por la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras S.A. (ENADIMSA) dentro del programa MAGNA, con normas, dirección y supervisión del IGME, habiendo intervenido los siguientes técnicos: Dirección y supervisión: F. Bellido Mulas (IGME) F. Junco (ENADIMSA) Autores: Mapa Geológico L.M. Martín Parra (EGEO, S.A.). Rocas Ígneas y Metamórfi cas. J. Martínez-Salanova (EGEO, S.A.). Terciario y Cuaternario. F. Moreno (I.G.M.E.). Cuaternario. Mapa Geomorfológico F. Moreno Mapa Hidrogeológico E. Contreras López (INGEMISA) Memoria L.M. Martín Parra (Introducción, Metasedimentos, Tectónica, Petrología, Historia geológica). J. Martínez-Salanova (Introducción, Terciario, Cuaternario, Tectónica alpina, Historia geológica). F. Moreno (Neotectónica, Geomorfología). E. Contreras (Hidrogeología, Patrimonio natural geológico). A. Iglesias (ADARO). Recursos naturales. D. Martín Herrero (INTECSA). Geotecnia. Asesoría en Geología Estructural F. González Lodeiro (Univ. Granada). Análisis Químicos y Laboratorio ADARO 3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 9 1.1. -

A10945-10948.Pdf
B. O. del E.-Nıim. 186 4 agosto 1962 10945 c1asificaclôn hasta que la plaza quede vacante por causa. re- 1 ORDEN de 14 de ;v.ZiO de 1962 por la qv.e se convoca con ~lamentar!a.. I cur:ıo para la concesiôn aez premio «CaZva SatelaD co No obstante 10 establecido aııteriormente, como norma ge rr"C$pondicnte cıl ana 1962. neral para. las plazas vaca.ntes que hayan sldo convocadas a. oposlciıin 0 concurso y que por esta. Orden se declaren «a aınor llmo. Sr.: E1 Decreto de cste MiDlsterio de 6 de julio de 1939 tlzar», la. amortlzaclön no se llevarıi. a cabo ha.sta que se pr(>o y la Orden de 10 de julio del mismo afia, disposiciones por las duzca una nueva vacante en el Munieipio 0 Partido una. vez qul' fue creado el premio «Ca1vo Sotelo», e5tableeieron que cada. lıayan toıııado pusesiôn lcs nombrado en 105 turnos antes in !l~C se 3.cord~!":::. POl" el ];!lnizterio de 13. Gobernaciôn le. clase dicados; si la plaza es rebalada en su ca.tegor1a, 105 nombraclos de tr:ı.bajo 0 actuaci6n abjeto del concurso 0 certamen para el por la anterior cırcunstanc!a. conserva.ran 105 derechos de la otorgarniento del premio correspondiente. mlsma, de acuerdo con la categoria que viniera figurando en De conformidad con LA prevenido, y para su eumpl1mlento, la correspondiente convocatoria. este Ministcrio ha tenido a bien disponer: La amort.i~aciıi~ ~e plazas que se refieren al ejercicio libre Art!culo 1.0 Se convoca el concurso para. -

Guía De Estructuras De Coordinación Sociosanitaria
GUÍA DE ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 2017 Área de Salud de Ávila GUÍA DE ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA AUTORES Cerrada Ortega, Javier . Coordinador del Plan de Atención Sociosanitaria. Área de Ávila. Sáez López, María Sonsoles. Coordinadora Trabajadores Sociales Sanitarios. Área de Ávila. Edita: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila © Fotos realizadas por Jorge Álvarez del Pozo ISBN: XXXXXXXX Depósito Legal: AV 18-2017 Impresión y encuadernación: XXXXXXXXX Estructuras de Coordinación Sociosanitaria /ÍNDICE Presentación ....................................................................................................................... 7 Comisión de dirección del plan sociosanitario del área de salud. ..................................... 11 Comisión de coordinación sociosanitaria provincial .......................................................... 12 Demarcaciones sociosanitarias de la zona rural Demarcación sociosanitaria de Arenas de San Pedro, Candeleda, Mombeltrán y Lanzahita ......................................................................................... 15 Demarcación sociosanitaria de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres ................. 19 Demarcación sociosanitaria de Ávila Rural, Burgohondo y Las Navas del Marqués ................................................................................................................. 24 Demarcación sociosanitaria de El Barco de Ávila, Gredos y Piedrahita ................. 30 Demarcación sociosanitaria de Cebreros.............................................................. -

Administración Del Estado Junta De
Número 14 Viernes, 20 de Enero de 2012 SUMARIO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — Notificación Resolución sobre suspensión de prestaciones a Rosa María Casanova de la Lastra . 3 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN — Citación de comparecencia para notificación de actos administrativos Nº 0080/2011 a Dilla Sánchez Raúl . .5 — Citación de comparecencia para notificación de actos administrativos a construcciones Lorotietar, S.L. .6 — Citación de comparecencia para notificación de actos administrativos a Jimenez Gutierrez Amador y otros . .7 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA — Notificación a herederos de Rafael Vicente García Ballesteros . 9 — Notificación a viviendas sociales del Valle del Tiétar . 10 — Notificación a Rodríguez Tejedor Ana Isabel . .11 — Notificación a de la Cruz de Quer Jorge Miguel . 12 — Notificación a Melchor Tómas Hernández Lázaro . 13 — Notificación a Coalca S.A. 14 — Notificación a GS Melita . 15 — Notificación a los Ojos de la Jara S.L. 16 — Notificación a Fuidinia Bueno Emilio . 17 — Notificación a Barcelo García Antonio y otros . .18 — Notificación a Argon Leal Diana Raquel y otros . 20 www.diputacionavila.es Depósito Legal: AV-1-1958 [email protected] Boletín Oficial de la Provincia de Ávila 2 Viernes, 20 de Enero de 2012 Número 14 — Notificación a Nobel Oporto Félix y otros y otros . 22 — Notificación a Mediero Herraez Basilio y otros . 163 — Notificación a Toribio Lobato Emiliano y otros . 180 — Notificación a Montero Morales Andrés . .181 — Notificación a Aguilera Rodríguez Eulalio y otros . 185 ADMINISTRACIÓN LOCAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA — Citación para notificación de embargos de devolución (AEAT) por comparecencia a varios interesados . -

AVILA, V1 ! ! 4 4 ! ! !
! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 ! ! 5°5'0"W 5°0'0"W 4°55'0"W 4°50'0"W 4°45'0"W 4°40'0"W 4°35'0"W 4°30'0"W 4°25'0"W ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! 0 ! ! ! ! ! 0 ! 0 ! ! ! ! ! ! 0 0 ! ! ! ! GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR538 0 0 ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 5 5 ! ! ! Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01AVILA, v1 ! ! 4 4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Avila - SPAIN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Wildfire - Situation as of 17/08/2021 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Delineation - Overview map 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -

21 Via Romana Salamanca a
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA DE SALAMANCA A ÁVILA 96 km 2 21 Salamanca a Ávila Isaac Moreno Gallo IDENTIFICACIÓN GENERAL: Salamanca y Ávila son dos ciudades romanas cuya comunicación sería de gran utilidad para toda esta zona de la Meseta Norte. Las ciudades de ambos lados del sistema central, de la Carpetania y de la Vetonia, se comunicaban en gran medida por aquí con la Lusitania. Desde un punto de vista orográfico, el camino antiguo entre Salamanca y Ávila no precisaba cruzar el río Tormes, ni siquiera su afluente, el Almar. A pesar de la muy complicada orografía de la región que atraviesa, el trazado es bien defendido, con una dirección adecuada y un camino realmente corto, sin atravesar cauces fluviales importantes ni desarrollar pendientes excesivas. El río Adaja es el único curso fluvial importante que se cruza, como paso obligado para el acceso a la ciudad de Ávila. El grado de conservación de esta vía romana es muy malo. Apenas hemos encontrado restos claros de estructura en la prospección terrestre y sin embargo, la toponimia, que aquí es muy rica y el rastro aéreo del camino labrado, marcan claramente el trazado del mismo. Es necesario hacer notar que en esta parte de la región, la denominación de Calzada se extiende tradicionalmente a caminos ganaderos y caminos Reales, aunque estos no hayan sido romanos1. Esto ocurre en gran medida, en lo que nosotros hemos podido apreciar en nuestras investigaciones, en las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia. Sin embargo, entre los muchos caminos que hemos encontrado con denominación de Calzada, hemos considerado sólo aquél en el que hemos encontrado huellas de afirmado, aunque labrado en su mayoría. -
1. ORGANIGRAMA Jefe De Servicio
ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Indicador número: 20 Denominación/ Título del documento: INFORMACION SOBRE ASISTENCIA SOCIAL 2016 Unidad emisora: SERVICIOS SOCIALES Fecha de creación: 06 de Febrero de 2017 Próxima fecha de actualización: URL: 1. ORGANIGRAMA Jefe de Servicio Coordinador CEAS CEAS Inmigración Mujer EDIS EPAP Familia Arenas COORDINADOR ANIMADOR C. UTS Candeleda Jefe de Negociado TRABAJADOR SOCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO UTS Mombeltran Auxiliares TRABAJADOR SOCIAL Administrativos Arévalo ANIMADOR C. COORDINADOR UTS Sanchidrían AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRABAJADOR SOCIAL Avila Rural COORDINADOR ANIMADOR C. UTS Muñana TRABAJADOR SOCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Barco de Ávila COORDINADOR ANIMADOR C. UTS Navarredonda AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRABAJADOR SOCIAL ANIMADOR C. Cebreros COORDINADOR UTS Burgohondo AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRABAJADOR SOCIAL UTS Las Navas AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRABAJADOR SOCIAL UTS El Tiemblo TRABAJADOR SOCIAL ANIMADOR C. La Adrada COORDINADOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO UTS Sotillo TRABAJADOR SOCIAL UTS Casavieja TRABAJADOR SOCIAL Madrigal ANIMADOR C. COORDINADOR UTS Crespos TRABAJADOR SOCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Piedrahita COORDINADOR ANIMADOR C. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pág. 1 ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Indicador número: 20 Denominación/ Título del documento: INFORMACION SOBRE ASISTENCIA SOCIAL 2016 Unidad emisora: SERVICIOS SOCIALES Fecha de creación: 06 de Febrero de 2017 Próxima fecha de actualización: URL: SEDES SERVICIOS SOCIALES 1.2. CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA CEAS ARENAS DE SAN PEDRO Dirección: C/ Bernardo Chinarro 2 A Arenas de San Pedro Tlfno. 920 37 00 72 620 317 091 Atención bajo Cita Previa (09:00 a 13:00) Email Trabajador Social: [email protected] Email Animadora Comunitaria: [email protected] PUEBLOS DE ARENAS DE SAN PEDRO: ARENAS SE SAN PEDRO LANZAHÍTA UTS CANDELEDA Dirección: Avda. -
Variedad Litológica
LA CUENCA ALTA DEL ADAJA (ÁVILA): VARIEDAD LITOLÓGICA María Jesús SÁNCHEZ MUÑOZ Departamento de Geografía.Universidad de León La Cuenca Alta del Adaja ocupa una posición central dentro del gran conjun- to de la Meseta. Desde el punto de vista geográfico se ubica en la Región Central Española, inmediatamente al S W de la ciudad de Ávila, formando parte del Sis- tema Central, al norte del Macizo de Gredos. Comprende una superficie de 740 km 2, repartidos en 25 términos municipales de desiguales dimensiones. Cartográ- ficamente, se localiza en las hojas del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000 (S.G.E.: Hojas 15-21 (530) Vadillo de la Sierra, 16-21 (531) Ávila de Los Caballeros, 17-21 (532) Las Navas del Marqués, 15-22 (555) Navatalgordo y 16-22 (556) Navaluenga; entre los 4º 30' y los 5º 15' de longitud oeste y entre los 40º 28' y 40º 40' de latitud norte. A pesar de la relativa sencillez de un relieve de orientación general E NE - WSW , éste participa de tres grandes unidades morfológicas: a) la Fosa del Adaja o del Amblés de dirección E NE , es la unidad que más sobresale (tiene una altitud comprendida entre los 1.065 y los 1.200 m.); b) la vertiente septentrional de La Paramera-Serrota (La Serrota marca el límite suroccidental de la comarca, y des- taca por ser la unidad donde se encuentra la máxima altitud: el Cerro el Santo , con 2.294 m.); la Sierra de Paramera, cuya línea de cumbres isoaltitudinales se extiende a lo largo de todo el límite meridional de la comarca (de dirección E NE - WSW , culmina en el Pico Zapatero a 2.160 m.), desciende paulatinamente hacia el este al entrar en contacto con La Cuerda de Los Polvisos, de dirección N E-SW, que marca la transición entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Guadarrama; c) la vertiente meridional de la Sierra de Ávila (modesto relieve cuyo límite máximo alcanza los 1.728 m.