Societas19.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Next Left: a Progressive Answer to the Global Social Question1 FEPS
Next Left: A Progressive Answer to the Global Social Question1 FEPS Next Left –– Fundación Democracia y Desarrollo – Fundación Salvador Allende – - Renner Institut - IGLP Harvard Law School Santiago de Chile, 19th – 21st November 2014 Wednesday, 19th November 2014 Arrival of the participants 21.00 Welcome Dinner Venue: Hotel Plaza San Francisco Thursday, 20th November 2014 09.30 – 11.00 Opening Venue: Salón Sesiones del Senado, Ex Congreso Speakers: Isabel Allende, President of Senate Massimo D’Alema, President of FEPS Alfred Gusenbauer, Chair of the FEPS Next left Research Programme David Kennedy, Professor, Director of IGLP HLS Ricardo Lagos, former President of Chile 10.30 – 11.00 Coffee Break Sala de Lectura, Ex Congreso Nacional. 1 The scientific report of the seminar will be written by Dr. Carlo D’Ippoliti, FEPS Next Left Focus Group Next Left: A Progressive Answer to the Global Social Question, on 19th – 21st November 2014 Santiago de Chile 11.00 – 13.00 Panel 1: A Challenge of Building Prosperous Societies: a progressive agenda to fight inequalities. Existing, growing and emerging ineQualities have been in the focus of the “Dialogue of Dialogue” since the first seminar “The Left: Globalised Social Democracy in South and North” (held at Watson Institute at Brown University in 2010). In the context of the European Union, the initial assessment was that the imbalances had become disproportionally large already before the crisis of 2007 - 2008; however they have been further enhanced on the course of false ‘rescue’ policies. Austerity has induced even more devastating, erosive processes, which pushed many into impoverishment. This has been paired with the phenomenon of continuing fragmentation and polarisation of societies, within which both the sense of solidarity and beliefs in the transformative character of the welfare state as a pledge, are declining. -
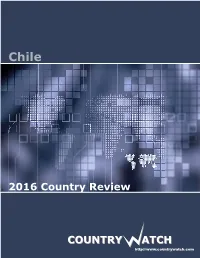
2016 Country Review
Chile 2016 Country Review http://www.countrywatch.com Table of Contents Chapter 1 1 Country Overview 1 Country Overview 2 Key Data 3 Chile 4 South America 5 Chapter 2 7 Political Overview 7 History 8 Political Conditions 13 Political Risk Index 41 Political Stability 55 Freedom Rankings 71 Human Rights 83 Government Functions 85 Government Structure 86 Principal Government Officials 94 Leader Biography 95 Leader Biography 95 Foreign Relations 105 National Security 110 Defense Forces 114 Chapter 3 116 Economic Overview 116 Economic Overview 117 Nominal GDP and Components 120 Population and GDP Per Capita 122 Real GDP and Inflation 123 Government Spending and Taxation 124 Money Supply, Interest Rates and Unemployment 125 Foreign Trade and the Exchange Rate 126 Data in US Dollars 127 Energy Consumption and Production Standard Units 128 Energy Consumption and Production QUADS 130 World Energy Price Summary 131 CO2 Emissions 132 Agriculture Consumption and Production 133 World Agriculture Pricing Summary 136 Metals Consumption and Production 137 World Metals Pricing Summary 140 Economic Performance Index 141 Chapter 4 153 Investment Overview 153 Foreign Investment Climate 154 Foreign Investment Index 156 Corruption Perceptions Index 169 Competitiveness Ranking 181 Taxation 190 Stock Market 190 Partner Links 191 Chapter 5 192 Social Overview 192 People 193 Human Development Index 194 Life Satisfaction Index 197 Happy Planet Index 209 Status of Women 218 Global Gender Gap Index 220 Culture and Arts 230 Etiquette 230 Travel Information 232 Diseases/Health Data 243 Chapter 6 249 Environmental Overview 249 Environmental Issues 250 Environmental Policy 251 Greenhouse Gas Ranking 252 Global Environmental Snapshot 264 Global Environmental Concepts 275 International Environmental Agreements and Associations 289 Appendices 313 Bibliography 314 Chile Chapter 1 Country Overview Chile Review 2016 Page 1 of 326 pages Chile Country Overview CHILE Chile gained its independence from Spain in 1818. -

Guell-2009-El-Chile-Que-Viene1.Pdf
EL CHILE QUE VIENE DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS. SERIE POLÍTICAS PÚBLICAS EL CHILE QUE VIENE DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS. © Ediciones Universidad Diego Portales, 2009 ISBN nº 978-314-073-6 Universidad Diego Portales Dirección de Extensión y Publicaciones Av. Manuel Rodríguez Sur 415 Teléfono: (56 2) 676 2000 Santiago – Chile www.udp.cl (Ediciones UDP) Diseño: Felicidad Imagen de portada: Eduardo Vilches Impreso en Chile por Salesianos Impresores S. A. EL CHILE QUE VIENE DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS. ÍNDICE Sobre los autores ................................................................................................................................................... 9 Presentación ............................................................................................................................................................. 11 I. Cultura Integración social y nación En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro? .......................................................... 17 Pedro Güell Futuro, presente y pasado: Sobre permanencias en la historia de Chile ......................... 39 Fernando Silva Vargas Comentarios Lo nacional: Entre permanencias y relatos ......................................................................................... 65 José Joaquín Brunner ¿Dónde se encuentra Chile? .......................................................................................................................... 73 Joaquín Fermandois Identidad y relatos -

Política Y Simbolismo En El Gobierno De Ricardo Lagos (Entrevista a Marco Ensignia Ernesto Ottone)
NÚMERORevista 10 | JULIO - DICIEMBRE 2012 | ISSN: 0718-655X DOSSIER “Estudios Cualitativos Interpretativos de la Política” Hernán Cuevas Introducción: La ciencia política y el campo de los estudios cualitativos y Juan Pablo Paredes interpretativos de la políticaPléyade ARTÍCULOS Javier Auyero Los sinuosos caminos de la etnografía política Andreja Vezovnik The Construction of Political Subjectivity: The Case of Immigrant Workers in Slovenia Francisco Villarreal Piñericosas. Construcción discursiva del ethos y representaciones de género en intervenciones públicas de Sebastián Piñera Nicolás Rojas Schere r Del Populismo y el Frente Popular: reflexiones sobre la democracia chilena Entrevista Hernán Cuevas Interpretative Analysis and Political Science. An interview with Dvora Valenzuela Yanow ARTÍCULOS LIBRES Sergio Martínez La aporía de la decisión. Una aproximación a la noción de justicia en el pensamiento de Jacques Derrida Julian Reid The Neoliberal Subject: Resilience and the Art of Living Dangerously Entrevista Nicolás Del Valle y Política y simbolismo en el gobierno de Ricardo Lagos (Entrevista a Marco Ensignia Ernesto Ottone) REVISTA PLÉYADE 10/ ISSN: 0718-655X / JULIO - DICIEMBRE 2012/ PP. 167-184 Política y simbolismo en el gobierno de Ricardo Lagos (Entrevista a Ernesto Ottone)* Nicolás Del Valle Orellana** Centro de Análisis e Investigación Política Marco Ensignia Zapata*** Universidad de Chile R E S U M E N Esta conversación gira en torno a la historia política reciente de Chile. El profesor Ernesto Ottone habla de los mitos fundacionales de la república para desembocar en un análisis del gobierno de Ricardo Lagos. Luego se refiere a los elementos simbólicos de la recuperación de la democracia que culmina con los actos de conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado. -

The Public and Private Life of Communists in Twentieth-Century Chile
Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communists in Twentieth-Century Chile Alfonso Salgado Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2016 © 2016 Alfonso Salgado All rights reserved ABSTRACT Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communists in Twentieth-Century Chile Alfonso Salgado This dissertation studies Chilean communists’ public and private lives. It examines the experience of being a communist and the Communist Party of Chile’s efforts to shape that experience, both in the street and at home. To what extent did communists follow party principles regarding public and private life? To what extent did communism succeed in challenging the public-private divide so dear to liberalism? These are the questions I seek to answer in this dissertation. I argue that communism was lived quite intensely, but that it would be an exaggeration to claim that most party members lived and breathed communism. Communists lived a bifurcated life: one life lived to the fullest in the public sphere and another life lived less intensely at home. Notwithstanding communist discourse, the practices fostered by the party led communist men to think of public and private as separate spheres. This dissertation provides a detailed portrait of communist men and their relations, both at home and in the street, in order to understand how they came to inhabit and expand the Chilean political sphere. Communist ideology and activism helped men reaffirm their masculine sense of self and claim a space in the public arena, but self-sovereignty came at the cost of family life. -

Review-91I April2007.Indd
JOSÉ LUIS MACHINEA Executive Secretary ERNESTO OTTONE Acting Deputy Executive Secretary a.i. Economic Commission for Latin America and the Caribbean econimic commission for latin america and the caribbean CEPAL R e v i e w NUMBER 91 APRIL 2007 SANTIAGO, CHILE OSCAR ALTIMIR Director REYNALDO BAJRAJ Deputy Director The CEPAL Review was founded in 1976 and is published three times a year by the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, which has its headquarters in Santiago, Chile. The Review, however, has full editorial independence and follows the usual academic procedures and criteria, including the review of articles by independent external referees. The Review is distributed to universities, research institutes and other international organizations, as well as to individual subscribers, and is also consulted extensively on the Internet. The purpose of the Review is to contribute to the discussion of socio-economic development issues in the region by offering analytical and policy approaches and articles by economists and other social scientists working both within and outside the United Nations. Accordingly, the editorial board of the Review extends its readers an open invitation to submit for publication articles analysing various aspects of economic and social development in Latin America and the Caribbean. The opinions expressed in the signed articles are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the organization. The designations employed and the way in which data are presented do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the secretariat concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. -

Government Communication: Cases and Challenges
Uribe, Rodrigo. "Government strategic communication in the democratic transition of Chile." Government Communication: Cases and challenges. Ed. Karen Sanders and MarÍa JosÉCanel. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 171–188. Bloomsbury Collections. Web. 30 Sep. 2021. <http://dx.doi.org/10.5040/9781472544629.ch-010>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 30 September 2021, 20:06 UTC. Copyright © Karen Sanders, María José Canel and Contributors 2013. You may share this work for non-commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. 10 Government strategic communication in the democratic transition of Chile Rodrigo Uribe Introduction n 11 March 1990, Patricio Aylwin, the candidate of the Concertación de OPartidos por la Democracia – a coalition of Christian Democrats, Socialists and other social democratic forces – became the first democratically elected president of Chile after 17 years of military dictatorship under Augusto Pinochet. It was the final moment of an authoritarian government that had taken power in September 1973 and was characterized by the destruction of political freedom, the violation of human rights and the rapid implementation of a neo-liberal economic and political model. The process of re-establishing civil liberties, democratic values and full respect for human rights developed by the new democratic governments during the 1990s and part of the first decade of the 2000s has usually been called the political transition1 (Siavelis, 2009) (Table 10.1). Although analyses of this period of Chilean history have been carried out from different perspectives – including economic, political and communicational viewpoints – no studies have scrutinized the structure and trends of government communication that developed as part of this transitional scenario. -

Branding the Chilean Nation : Socio-Cultural Change, National Identity and International Image Prieto Larraín, M.C
Branding the Chilean nation : socio-cultural change, national identity and international image Prieto Larraín, M.C. Citation Prieto Larraín, M. C. (2011, November 24). Branding the Chilean nation : socio-cultural change, national identity and international image. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/18141 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral License: thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/18141 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). branding the chilean nation Branding the Chilean Nation Socio-Cultural Change, National Identity and International Image Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 24 november 2011 klokke 13.45 uur door María Cristina Prieto Larraín geboren te Santiago de Chile in 1970 Promotiecommissie Promotor: Prof.dr. P. Silva Overige leden: Prof.dr. R.Th.J. Buve Prof.dr. C. Kay (Erasmus Universiteit / ISS) Dr. G. van der Ree (Universiteit Utrecht) Table of contents Acronyms ................................................................................................................ v Acknowledgement ................................................................................................vii Chile and its Neighbours ......................................................................................ix