El Hospital De Sepúlveda (Segovia)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Horario De DEMANDA, Paradas Y Mapa
Horario y mapa de la línea DEMANDA de autobús DEMANDA L. Demanda Cilleruelo de San Mamés - Ver En Modo Sitio Web Boceguillas La línea DEMANDA de autobús (L. Demanda Cilleruelo de San Mamés - Boceguillas) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Boceguillas: 8:00 (2) a Cilleruelo De San Mamés: 17:30 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea DEMANDA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea DEMANDA de autobús Sentido: Boceguillas Horario de la línea DEMANDA de autobús 10 paradas Boceguillas Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 8:00 martes Sin servicio Cilleruelo De San Mamés 10 Cl Real, Cilleruelo De San Mamés miércoles Sin servicio Cedillo De La Torre jueves Sin servicio 1 Cl Iglesia, Cedillo De La Torre viernes 8:00 Honrubia De La Cuesta sábado Sin servicio 11 Cl Real, Honrubia De La Cuesta domingo Sin servicio Pradales 19 Cl Pozo, Pradales Ciruelos 7 Cl Camino De Carabias, Pradales Información de la línea DEMANDA de autobús Dirección: Boceguillas Carabias Paradas: 10 8 Cl Cr N-5 Carabias, Pradales Duración del viaje: 45 min Resumen de la línea: Cilleruelo De San Mamés, Fresno De La Fuente Cedillo De La Torre, Honrubia De La Cuesta, Pradales, 4 Pz Mayor, Fresno De La Fuente Ciruelos, Carabias, Fresno De La Fuente, Encinas, Grajera, Boceguillas (Travesía) Encinas 20 Cl Cruz, Encinas Grajera 10 Pz Grajera, Grajera Boceguillas (Travesía) 33 Cl Bayona, Boceguillas Sentido: Cilleruelo De San Mamés Horario de la línea DEMANDA de autobús 10 paradas Cilleruelo -
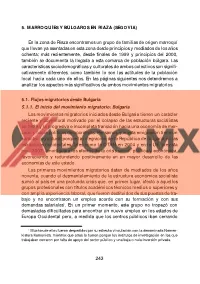
243 En La Zona De Riaza Encontramos Un Grupo De Familias De
5. MARROQUÍES Y BÚLGAROS EN RIAZA (SEGOVIA) En la zona de Riaza encontramos un grupo de familias de origen marroquí que llevan ya asentadas en esta zona desde principios y mediados de los años ochenta; más recientemente, desde finales de 1999 y principios del 2000, también se documenta la llegada a esta comarca de población búlgara. Las características sociodemográficas y culturales de ambos colectivos son signifi- cativamente diferentes, como también lo son las actitudes de la población local hacia cada uno de ellos. En las páginas siguientes nos detendremos a analizar los aspectos más significativos de ambos movimientos migratorios. 5.1. Flujos migratorios desde Bulgaria 5.1.1. El inicio del movimiento migratorio: Bulgaria Los movimientos migratorios iniciados desde Bulgaria tienen un carácter reciente y coyuntural motivado por el colapso de las estructuras socialistas en 1989 y la progresiva e incompleta transición hacia una economía de mer- cado y hacia políticas democráticas. Pensamos que esta emigración tiene un carácter coyuntural porque la integración de la República de Bulgaria en las estructuras occidentales, tales como la OTAN en 2004 y en la UE, prevista para 2007, amortiguará los efectos de la crisis social, política y económica, favoreciendo y redundando positivamente en un mayor desarrollo de las economías de este estado. Los primeros movimientos migratorios datan de mediados de los años noventa, cuando el desmantelamiento de la estructura económica socialista sumió al país en una profunda crisis que, en primer lugar, afectó a aquellos grupos profesionales con títulos académicos técnicos medios o superiores y con amplia experiencia laboral, que fueron destituidos de sus puestos de tra- bajo y no encontraron un empleo acorde con su formación y con sus demandas salariales1. -

ADMISIÓN DE ALUMNOS a CENTROS DOCENTES Criterios Del Listado Unidades Territoriales De Admisión. Centros
ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS DOCENTES Unidades Territoriales de Admisión. Centros - Localidades Criterios del Listado Usuario: mjllanos Fecha: 03-MAR-2017 14:07:10 Año: 2017 Provincia: SEGOVIA Localidad del centro: Todas Centro: Todos Mapa Zona: Localidades en la UTA (localidades origen) --> Centro docente (centro de destino) Enseñanza: Educación infantil y primaria Orden: Provincia Centro, Nombre Centro Fecha: 03/03/2017 Página: 2 de 12 Consejería de Educación DG. Política Educativa Escolar Unidades Territoriales de Educación Infantil y Primaria Localidades alegadas en la solicitud que tienen puntuación por proximidad al centro docente Centro docente ( centro de destino) Domicilio Localidad y Provincia 05000361 - CP INF-PRI LA MORAÑA CALLE DESCALZOS, 87 AREVALO (AVILA) Localidades en la UTA (localidades de origen) DONHIERRO MONTEJO DE AREVALO TOLOCIRIO Centro docente ( centro de destino) Domicilio Localidad y Provincia 05005361 - CP INF-PRI LOS AREVACOS CALLE TESO NUEVO, 13 AREVALO (AVILA) Localidades en la UTA (localidades de origen) DONHIERRO MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA MONTEJO DE AREVALO TOLOCIRIO Centro docente ( centro de destino) Domicilio Localidad y Provincia 09000148 - CP INF-PRI CASTILLA AVENIDA DEL FERIAL, 4 ARANDA DE DUERO (BURGOS) Localidades en la UTA (localidades de origen) MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA VILLAVERDE DE MONTEJO Centro docente ( centro de destino) Domicilio Localidad y Provincia 09000161 - CP INF-PRI FERNÁN GONZÁLEZ GLORIETA ROSALES, S/N. ARANDA DE DUERO (BURGOS) Localidades en la UTA (localidades de -

Migratory Shepherds and Ballad Diffusion1
Oral Tradition, 2/2-3 (1987): 451-71 Migratory Shepherds and Ballad Diffusion1 Antonio Sánchez Romeralo In 1928, in his now famous anthology of Spanish ballads, Flor nueva de romances viejos, Ramón Menéndez Pidal included the following comment concerning a romance that is very well known throughout the central regions of the Iberian Peninsula, particularly among shepherds: This attractive, authentically pastoral ballad, of purely rustic origin, had its origin, I believe, among the shepherds of Extremadura, where it is widely sung today, accompanied by the rebec, especially on Christmas Eve. Nomadic shepherds disseminated it throughout Old and New Castile and León; I heard it sung even in the mountains of Riaño, bordering on Asturias, at the very point where the Leonese cañada [nomadic shepherds’ path] comes to an end. But it is completely unknown in Asturias, as well as in Aragon, Catalonia, and Andalusia. This means that areas which did not get their sheep from Extremadura did not come to know this pastoral composition. (Menéndez Pidal 1928:291). Years later, in 1953, Menéndez Pidal was to modify his commentary on the ballad’s geographic diffusion, extending it to “all provinces crossed by the great paths of migration, those of León and Segovia, which go from the valleys of Alcudia, south of the Guadiana, to the Cantabrian mountains and El Bierzo,” and would now make no defi nite statement concerning the composition’s exact origin (Menéndez Pidal 1953:2:410). The ballad to which these comments refer is La loba parda (The Brindled She-Wolf). The present article will discuss two of Menéndez Pidal’s assertions regarding this romance: a) its supposedly rustic, pastoral character (“de pura cepa rústica . -

Boletín Oficial De La Provincia De Segovia Bops
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS Núm. 53 Miércoles, 3 de mayo de 2017 Pág. 4 9.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para financiar el “Plan de Redes 2017, Sección Alcantarillado”, y dar publicidad de las mismas en el Bole- tín Oficial de la Provincia. 10.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para financiar el “Plan de Redes 2017, Sección Abastecimiento”, y dar publicidad de las mismas en el Bo- letín Oficial de la Provincia. 11.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para financiar el “Plan de Rehabilitación de Casas Consistoriales y edificios municipales. Anualidad 2017”, y dar publicidad de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. 12.- Conceder al Ayuntamiento de El Espinar la subvención directa para llevar las obras de “Pis- cina cubierta” por importe de 40.000,00 € y Aprobar el Convenio de colaboración que establece el marco jurídico de la misma. 13.- Aprobar el proyecto, presupuesto y contrato de la actividad “Itinerarios didácticos 2017.- Pa- seos guiados en itinerarios de interés botánico y paisajístico”, a celebrar en diversos municipios de la provincia, con un presupuesto de 10.600,00 euros. 14.- Establecer el precio de venta al público del catálogo editado por la Diputación “Emiliano Ba- rral. El animador de la piedra”, en 12,00 € (IVA incluido). 15.- Suscribir con el ayuntamiento de Navalmanzano el correspondiente Convenio de Colabora- ción para la prestación del Servicio de recogida de perros abandonados en la provincia de Segovia. -

Adaja-Eresma-Cega Arpsi 21- Duero-Ucero-Es
AYOAYO DE DE POZO POZORI MOZA MOZA RIO DUERO O Piñel de AYO EL DUJO O ARROYO DEL PRADO O ARROYO*RIO P Santovenia oa RIO IS Olmos de Esgueva R UER de Pisuerga Arriba IAZA DUERO GA Villarmentero A R Castronuevo de Esgueva YO DE Valcabado r J San u Zona Nº: de Esgueva ARAMIEL de Roa Berlangas de Roa -S Llorente la ES020/0014_06-1800016-01 DE il ARPSI 14- AYO t L s IE a JARAM Piñel de Abajo C e PISUERGA-ESGUEVA * Corrales de Duero d N R . Zona Nº: RIO DUERO E I C ES020/0014_06-1800003-06 Villavaquerín Roturas O R O La Cueva de Roa A Mambrilla de R Cotanillo O O I G L Castrejón A J R L RIO Renedo de Z ESGU E O E EVA N R BURGOS A Hoyales Esgueva C U E A U d N D de Roa S S I li P C O o u O Castrillo P E d a e Pesquera RI a C l s r D de la Vega l t O a a de Duero L ARPSI 21- I a V s L R o d A Valladolid l e Valbuena E a V D de Duero Curiel de Duero DUERO-UCERO-ESCALOTE O Valdearcos de la Vega O San Martín de Rubiales Y Olivares Y O Villabáñez de Duero A Vega- R Castilla Sicilia San Bernardo R A Fuentecén y León C Quintanilla Zona Nº: is Quintanilla Fuentelisendo t L Sardoncillo Bocos de Duero é de Arriba ES020/0015_09-1800017-01 a r de Onésimo Haza n o la Granja Retuerta i g N a ehesa d D Sardón de Duero Padilla de Duero a A ñalba e va YO Zona Nº: Pe R AR o a R DE ES020/0015_09-1800001-01 O L YO A Polígono P D R Fuentemolinos Ind. -

ADMISIÓN DE ALUMNOS a CENTROS DOCENTES Criterios
ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS DOCENTES Listado de Unidades Territoriales con Bachillerato de Humanidades Criterios del Listado Usuario: mjllanos Fecha: 07-MAR-2017 09:24:20 Año: 2017 Provincia : SEGOVIA Localidad destino: Todas Mapa Zona: Localidades en la UTA (localidades origen) --> Localidades destino con Bachillerato de Humanidades Enseñanza: Unidades Territoriales de Bachillerato de Humanidades Orden: Provincia, Localidad Destino Fecha: 07/03/2017 Página: 2 de 8 Consejería de Educación DG. Política Educativa Escolar Listado de Unidades Territoriales de Bachillerato de Humanidades Localidades destino con Bachillerato de Humanidades - Localidades origen alegados en la solicitud de Admisión Localidad destino AREVALO (AVILA) Localidades Origen DONHIERRO MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA MONTEJO DE AREVALO MONTUENGA RAPARIEGOS SAN CRISTOBAL DE LA VEGA TOLOCIRIO Localidad destino ARANDA DE DUERO (BURGOS) Localidades Origen ALDEHORNO HONRUBIA DE LA CUESTA MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUEL VILLAVERDE DE MONTEJO Localidad destino AYLLON (SEGOVIA) Localidades Origen ALCONADA DE MADERUELO ALCONADILLA ALDEALENGUA DE SANTA MARIA ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA ALDEANUEVA DEL CAMPANARIO ALDEANUEVA DEL MONTE ALDEONTE ALQUITE AYLLON BARAHONA DE FRESNO BARBOLLA BECERRIL BERCIMUEL BOCEGUILLAS CAMPO DE SAN PEDRO CARABIAS CASCAJARES CASTILLEJO DE MESLEON CASTILTIERRA CEDILLO DE LA TORRE CEREZO DE ABAJO CEREZO DE ARRIBA CILLERUELO DE SAN MAMES CINCO VILLAS CORRAL DE AYLLON ENCINAS ESTEBANVELA FRANCOS FRESNO DE CANTESPINO FRESNO DE LA FUENTE FUENTEMIZARRA GOMEZNARRO -

Horario Y Mapa De La Ruta ARANDA De Autobús
Horario y mapa de la línea ARANDA de autobús ARANDA Segovia - Cantalejo - Aranda de Duero Ver En Modo Sitio Web La línea ARANDA de autobús (Segovia - Cantalejo - Aranda de Duero) tiene 7 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Aranda De Duero (Estación De Autobuses): 13:00 (2) a Cantalejo: 12:00 - 18:30 (3) a Cantalejo (Combinación A Segovia): 7:00 (4) a San Miguel De Bernuy (Combinación A Segovia): 6:55 (5) a Segovia: 7:00 - 15:00 (6) a Sepúlveda (Combinación En Cantalejo): 13:00 - 19:30 (7) a Torreadrada: 19:25 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea ARANDA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea ARANDA de autobús Sentido: Aranda De Duero (Estación De Horario de la línea ARANDA de autobús Autobuses) Aranda De Duero (Estación De Autobuses) Horario 19 paradas de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 13:00 martes 13:00 Segovia - Estación De Autobuses Calle de las Carretas, Segovia miércoles 13:00 Pinillos De Polendos (Venta Pinillos) jueves 13:00 S/N Cr Turegano, Escobar De Polendos viernes 13:00 - 18:30 Escobar De Polendos (Cruce) sábado 13:00 SG-V-2224, Escobar De Polendos domingo 13:00 Villovela De Pirón 1D Cl Nueva-villovela, Escobar De Polendos Escalona Del Prado 2A Pz Mayor, Escalona Del Prado Información de la línea ARANDA de autobús Dirección: Aranda De Duero (Estación De Otones De Benjumea (Cruce Cl-603) Autobuses) SG-V-2223, Torreiglesias Paradas: 19 Duración del viaje: 95 min Turégano Resumen de la línea: Segovia - Estación De 25 Pz España, Turégano Autobuses, Pinillos De Polendos (Venta Pinillos), Escobar De Polendos (Cruce), Villovela De Pirón, Veganzones Escalona Del Prado, Otones De Benjumea (Cruce Cl- 3 Cl Ayuntamiento, Veganzones 603), Turégano, Veganzones, Cabezuela, Cantalejo (Polvorín), Cantalejo (Por Obras), Fuenterrebollo, Cabezuela Navalilla, San Miguel De Bernuy, Tejares, Moradillo De 2 Cl Real Alta, Cabezuela Roa, Torregalindo (Cruce), Campillo De Aranda, Aranda De Duero. -

Ayuntamiento De Segovia
AÑO 2014.— NUMERO 52 MIERCOLES, 30 DE ABRIL SUMARIO DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Secretaría General Servicio de Contratación y Expropiaciones Formalización de contrato de selección de empresa colaboradora para la prestación del servicio de alquiler de maquinaria con conductor para conservación y obras de carreteras del Servicio de Infraestructura y Obras, año 2014..............................................................................................................................................................Pág. 4 Area de Acción Territorial Sección de Planificación y Cooperación Económica Local Aprobación de la línea de ayuda provincial a obras municipales realizadas por Ayuntamientos o Entidades Locales Menores de la provincia en el ejercicio 2014 ......................................................................................Pág. 5 Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios Resolución de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la formación de inventarios de bienes (Fase I) a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Segovia, de población inferior a 20.000 habitantes ................................................................................Pág. 11 Bases de convocatoria para la concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la formación de inventarios de bienes Fase II a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Segovia, de población inferior a 20.000 habitantes....................................................................................................Pág. -

BOPSG25DICIEMBRE:Maquetación 1
AÑO 2017.— NUMERO 154 LUNES, 25 DE DICIEMBRE SUMARIO DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Personal y Régimen Interior Convocatoria de concurso-oposición para provisión, mediante promoción interna, de seis plazas de Administrativo/a de Administración General .......................................................................... Pág. 4 Prodestur-Segovia Modificación del Presupuesto n.º 5/2017 .............................................................................................. Pág. 12 Modificación del Presupuesto n.º 4/2017 .............................................................................................. Pág. 13 AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Urbanismo y Obras Inicio del trámite de información pública de licencia ambiental .................................................................... Pág. 14 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Delegación Territorial Oficina Territorial de Trabajo Fiestas Locales de la provincia de Segovia para el año 2018...................................................................... Pág. 14 Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia por la que se acuerda la inscripción y publicación del incremento salarial para el año 2017 de la Oficina Provincial Cruz Roja de Segovia .................... Pág. 19 Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia por la que se acuerda la inscripción y publicación del Convenio Colectivo para el periodo 2017 del Sector de Limpieza de Edificios y Locales para la provincia de Segovia ............................................................................................... -

Maderuelo Maderuelo Introducción General
SEGOVIA Maderuelo Maderuelo Introducción General EDITA Prodestur Segovia San Agustín, 23 - 40001 Segovia Tel. 921 466 070 - Fax. 921 151 524 www.segoviaturismo.es [email protected] DISEÑO Y MAQUETACIÓN CARPASARA-diseño gráfico Tel. 677 574 223 - 921 400 534 Villa situada sobre un alargado espolón que bordea el curso del río Riaza, en el área correspondiente al www.carpasara.com extremo oriental de la sierra de Pradales o Serrezuela. Durante la Reconquista formó parte de la primera línea provincial de núcleos defensivos de la margen izquierda del Duero con Coca, Cuéllar, Fuentidueña y FOTOS Sepúlveda. Prodestur Segovia De fundación temprana, que se retrotrae por algunos autores al s. X, se cuenta también entre las fortalezas Ayuntamiento de Maderuelo que Jiménez de Rada da por recuperadas por Sancho Garcés en 1011 y figura formando parte de la diócesis de Burgos como Castro Maderolum en 1109. DEPÓSITO LEGAL Fue cabeza de la pequeña comunidad de su nombre con 19 aldeas o lugares de los cuales 7 se despoblaron. ÍNDICE DL SG 263-2016 Tuvo la Villa hasta diez parroquias y al menos desde el s. XV, tuvo dependencia señorial de los Luna, Chaves Girón y Villena, ésta a partir del s. XVI. IMPRENTA p. 3 Introducción general Se constituyó en la parte alta de un cerro rocoso, con un recinto amurallado ajustado a la forma del relieve Mccgraphics, S.Coop. p. 4 Qué ver p. 12 Actividades - Artesanía - Gastronomía - y eje principal de orientación este-oeste, adquiriendo una característica planta en largado uso con ejes Maderuelo Siglo XII principales de unos 580 x 75 m, y superficie de alrededor de 3,5 ha. -

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Actualizado a 27 De Abril De 2021
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Actualizado a 27 de abril de 2021 MUNICIPIO Planeamiento Aprobación Inicial A. Definitiva Publicación BOCyL Publicación BOP A Abades P.D.S.U. 27/03/1998 N.U.M. 27/07/2005 (BOP: 15/08/2005) 18/01/2008 29/01/2008 18/02/2008 ED 01: ensanche de viales existentes y apertura de nuevo vial en la parcela catastral 3801402UL9330S0001GM, Calle Cam 09/08/2012 (BOCyL: 24/08/2012 29/11/2012 07/01/2015 MP nº 01: cambio de clasificación de la parcela 12 del polígono 14, de Suble a SR 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 02: corrección de errores de la alineación del camino del arroyo 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 03: modificación del trazado del vial de la AA nº 9 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 04: Cambio de calificación de parcelas 07, 08, 09 y 99 de la manzana catastral 31005 de CE a CU 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 05: corrección de errores alineación calle Herreros 25/09/2014 (BOCyL: 10/11/2014) 09/09/2015 27/10/2015 MP nº 06: condiciones de altura y ocupación de las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias en 29/07/2017 (BOCyL: 18/10/2017) 05/06/2019 18/06/2019 Adrada de Pirón sin planeamiento general Adrados P.D.S.U.