Cuadernos Hispanoamericanos. Núm. 65, Mayo 1955
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
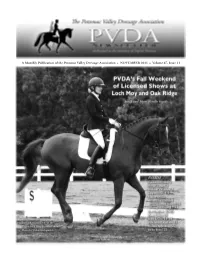
2011 November Newsletter.Pdf
A Monthly Publication of the Potomac Valley Dressage Association • NOVEMBER 2011 • Volume 47, Issue 11 Send 2011 & 2012 Calendar Items to [email protected]. Calendar DECEMBER Deadline: NOVEMBER 10 Calendar Editor: Jocelyn Pearson of Events www.pvda.org for complete calendar PVDA Schooling Shows on separate calendar November 2011 more info visit www.greatstrides.org or contact are welcome. Emily Osborne at 703-304-5065 5 PVDA Board Meeting, 7 p.m. 5 VADA Nova Championship and Open 19-20 Training with Debbie McDonald Southern Maryland Chapter Fix a Test Series at Schooling Show at Morven Park in Leesburg, 9 hosted by Hassler Dressage. Contact melissa@ Chesapeake Dressage Institute. Va. See www.vadanova.org. hasslerdressage.com. Clarksville Chapter Winter Show Series, Clinic at Misty Meadow Stables, Cooksville. 11 5 19-20 George Williams Clinic at Chesapeake open to all PVDA members. Contact Patty Cross training with Amy Knapp. Call Amy at Dressage Institute, Annapolis, Md. See www. Blanchard at [email protected] 443-695-0402. ChesapeakeDressage.com or call 410-267-7174. 18 Dressage Schooling Show at Equilibrium Annual PVDA Chapter Challenge at 6 20 Shore Dressage Chapter Schooling Show at Horse Center, Gambrills, Md. Contact ehchorse@ Prince Georges’ Equestrian Center. See www. Sunset Bay Farm, Onancock, Va. Contact Deri aol.com. pvda.org Jeffers at 757-302-0224 or [email protected]. 18 Holiday Open House at Equilibrium Horse PVDA Board Meeting, 7 p.m. 7 20 Columbia Horse Center Schooling Show, Center, Gambrills, Md. Contact [email protected]. 12 Schooling Show series at Pleasant Ridge Judge Trisha DeRosa (L). -

ASHO4U / Region 7 Championships Results by Class: Apr 19 2021
ASHO4U / Region 7 Championships Results by Class: Apr 19 2021 Result Back# Horse Name / Breeder Owner Handler Class#701 R7 Arabian Gelding In Hand 2 Year Old Championship 3 Shown Ferguson Himmel Melendez 1 478 An Riyadh MIDWEST STATION II INC DAGMAR GORDIANO Sm Azraff X Kim Crawford Ma ROGERS MN 55374 SCOTTSDALE AZ 85260 Al Nayfat Stud 2 402 Aria Delacato Jmf CULBRETH EQUINE TRAININ PAT MCGINNIST LLC Delacroixx X Alada Khisses SCOTTSDALE AZ 85262 CAVE CREEK AZ 85331 Margaret A Friesz 3 530 Mikimoto Jca JADE CREEK ARABIANS MANUEL LOQUEN Pagani Jca X Special Treat SISTERS OR 97759 SISTERS OR 97759 Jade Creek Arabians Class#701B R7 Arabian Gelding In Hand 2 Year Old AOTH Championship 1 Shown Ferguson Himmel Melendez 1 478 An Riyadh MIDWEST STATION II INC JACOB BOGGS Sm Azraff X Kim Crawford Ma ROGERS MN 55374 ELK RIVER MN 55330 Al Nayfat Stud Class#702 R7 Arabian Gelding In Hand 3 Years & Over Championship 2 Shown Himmel Melendez Ferguson 1 613 VEYRON ORA MidWest Station II DAGMAR GORDIANO VITORIO TO X LUXEMERE JIZETTE SCOTTSDALE AZ 85260 OAK RIDGE ARABIANS 2 548 Grey Gooose ISABELLA TEMPLETON TROY WHITE Beijing Bhf X Abd Almost Parydi WEST DES MOINES IA 5026 NEW RIVER AZ 85087 Elizabeth A Camacho Class#703 R7 Arabian Gelding In Hand 2 Years & Over ATH Championship 3 Shown Melendez Ferguson Himmel 1 616 ENSYNC FMA ELLA CLARK JACOB BOGGS EDEN C X MISS FAME MRM FULSHEAR TX 77441 ELK RIVER MN 55330 JOHN AND CYNTHIA MOORE 2 566 Akhan AI GAIL LUNDQUIST GAIL LUNDQUIST Marajj x Lady Jadore CAVE CREEK AZ 85331 CAVE CREEK AZ 85331 3 131 Fazio OLIVIA -

Mom Takes Her Case to Annapolis Finding Joy in Local History
February 22, 2013 A Biweekly Newspaper February 22, 2013 Volume IX, Number 21 the habilitation Mom Takes service policies Her Case to of private insur- When you win big, you win a ers. I testified big trophy. See who won this Annapolis to the neces- in Tidbits page 8. By Sarah Broady sity of Applied Behavioral My name is Sarah Analysis (ABA) Broady, and I have lived in therapy, a spe- Poolesville with my hus- cific behavioral band, Kyle Broady, and our therapy that has three boys for the last four been proven to years. Our son, Samuel, was help children diagnosed with autism when with autism he was twenty-seven months since the 1970s old. I have recently had sev- and played Sarah and Sam Broady take eral opportunities to speak such an inte- their case to Annapolis. to state leaders as they are gral role in the Patrick, an Arabian, is life of Samuel making decisions that will companies cover autism descended from horses during the first year impact the autism communi- treatment services. Maryland that belonged to a local after diagnosis. The ATAG ty in Maryland. A few weeks is not yet one of these states. legend. Read about her in committee will hold further ago, I gave public testimony Because of this, families Remembrance on page 10. hearings this summer which for a state-appointed group are left to cover the entire I plan to attend and speak at called the Autism Technical cost of therapy services out again to ask for the specific- Advisory Group (ATAG). -

Miller-Kristie-And-Joanna-Sturm.Pdf
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project Foreign Service Spouse Series KRISTIE MILLER & JOANNA STURM Interviewed by: Jewell Fenzi Initial interview date: September 9, 1989 Joanna Sturm, the granddaughter of Alice Roosevelt Longworth, grew up in the Miller household. In 1965, she and Kristie Miller accompanied Mrs. Longworth and Joan Braden on a trip to Japan. Mrs. Dorothy Emmerson, whose husband was chargé d'affaires in Tokyo at the time, was apparently Mrs. Longworth's embassy escort. (See final two pages of the Dorothy Emmerson interview conducted by Hope Meyers.) In 1980-1983, as spouse of the chargé d'affaires in Mozambique, Kristie Miller was hostess for at least one CODEL (Congressional Delegation) and for numerous visiting American VIPs. In an effort to compare her experiences as spouse of the chargé with her impressions of embassy participation in the Longworth visit, the interviewer met with Joanna Sturm and Kristie Miller on September 9, 1989, to record their memories of their stay in Tokyo. Those segments of the tape which dealt with the trip to Japan are transcribed below, along with pertinent discussions of Mozambique. The remainder of the tape involved discussions of the education of women in the 1920s, feminism, children, and reminiscences of Joanna Sturm's visits to each of Kristie Miller's posts. MILLER: I thought the Foreign Service worked for me in a lot of ways, because I liked being overseas and I generally was able to move around and travel and get to see things that I would never have been able to see. -
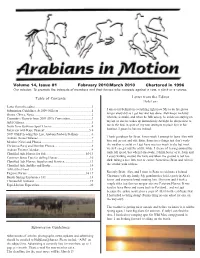
Submission Guidelines Letter from the Editor 1 Volume 14, Issue #1
Volume 14, Issue #1 February 2010/March 2010 Chartered in 1996 Our mission: To promote the interests of members and their horses who compete against a cow, a clock or a course. Table of Contents Letter from the Editor Holly Lenz Letter from the editor...............................................................................1 Submission Guidelines, & 2009 Officers ..............................................1 I am so far behind on everything right now. My to do list grows Shows, Clinics, News ................................................................................2 longer every day as I get less and less done. Alex keeps me busy Committee Reports from 2009 AHA Convention..............................3 when he is awake, and when he falls asleep, he insists on staying on AiM Officers ..............................................................................................3 my lap or else he wakes up immediately. At night he sleeps next to News from Bowman Sport Horses........................................................4 me in the bed, in spite of my vain attempts to place him in his Interview with Kaye Phaneuf ..............................................................5-6 bassinet. I guess he has me trained. 2009 USEF Leading Sire List, Arabian Payback Stallions .................6 Arabian Horse Galleries ...........................................................................7 Thank goodness for Brian. Every week I attempt to leave Alex with Member News and Photos ......................................................................7 -

May, 2011, New Item, IAHC’S Store 2 Were Declared As Accepted
No. 5, 2011 The IAHC is an AHA-affiliated Ara- Penny & “Obie” bian horse club and an Associate Member of WAHO that meets and conducts business via the Internet, thus we reach out around the world. To begin this month’s message, I would like to The IAHC is dedicated to bringing commend the West Coast horse owners on Arabian horse owners and admirers their sanity, research and reaction to the recent together from all around the world to bring forth understanding of the his- EVH-1 outbreak. For those of you who are tory and attributes of the breed and unaware, a deadly and highly contagious ver- international cooperation in the name of the Arabian horse. sion of a basic “rhino” bug was brought from On the web: Colorado to Utah to California via cutting http://www.insallah.org horses. To date, no Arabians have been in- volved. Thanks to rapid response and information disseminated on the President: Penny Wardlaw — 805-968-3581 internet, owners and vets are aware and careful, affected horses identified [email protected] and areas exposed and quarantined. Many of us have seen the damage the Vice President ‘net can do but in this instance, it has probably saved many equine lives. Lorry Wagner — 760-377-5579 [email protected] Secretary: I had several people tell me they enjoyed last month’s “memories and his- Georgine Ryter — 405-603-6819 [email protected] tory” column so I thought I would share some items from the Arabian Horse Treasurer: World’s May issue, 50 years ago. -

Legacy Finding Aid for Manuscript and Photograph Collections
Legacy Finding Aid for Manuscript and Photograph Collections 801 K Street NW Washington, D.C. 20001 What are Finding Aids? Finding aids are narrative guides to archival collections created by the repository to describe the contents of the material. They often provide much more detailed information than can be found in individual catalog records. Contents of finding aids often include short biographies or histories, processing notes, information about the size, scope, and material types included in the collection, guidance on how to navigate the collection, and an index to box and folder contents. What are Legacy Finding Aids? The following document is a legacy finding aid – a guide which has not been updated recently. Information may be outdated, such as the Historical Society’s contact information or exact box numbers for contents’ location within the collection. Legacy finding aids are a product of their times; language and terms may not reflect the Historical Society’s commitment to culturally sensitive and anti-racist language. This guide is provided in “as is” condition for immediate use by the public. This file will be replaced with an updated version when available. To learn more, please Visit DCHistory.org Email the Kiplinger Research Library at [email protected] (preferred) Call the Kiplinger Research Library at 202-516-1363 ext. 302 The Historical Society of Washington, D.C., is a community-supported educational and research organization that collects, interprets, and shares the history of our nation’s capital. Founded in 1894, it serves a diverse audience through its collections, public programs, exhibits, and publications. 801 K Street NW Washington, D.C. -
Transitions Spring 2013 # Join the 1966 SOCIETY Prescott College Opened Its Doors in the Fall of 1966
Transitions Spring 2013 # Join the 1966 SOCIETY Prescott College opened its doors in the fall of 1966. Cost to attend in the inaugural year was $2,500, including tuition, room and board, and various fees. When you give $2,500 or more each year to the Annual Fund for Academic Excellence, you join the 1966 Society—philanthropic leaders among Prescott College alumni and friends who value the institution and want to commemorate our founding. Page 16 of The Charter College, Catalog September of Prescott 1966 16 Page To give to the Annual Fund for Academic Excellence, visit AF.kintera.org or mail to Membership in Prescott College Advancement Office, the 1966 Society 220 Grove Ave., Prescott AZ 86301 is annual (July 1 through June 30) Connect with us There are more ways than ever to tell us what’s on your mind: Call us. We’d love to hear your feedback Email us at (928) 350-4506 [email protected] Transitions Magazine Twitter users can follow Join our Facebook Prescott College Prescott College at community. Log on to 220 Grove Ave. twitter.com/PrescottCollege facebook.com/PrescottCollege Prescott, AZ 86301 Cover photo: Wilderness Orientation Fall 2007, by Matthew Hart ’11 TransitionS Contents Publisher Marjory J. Sente 4 College News 7 Ratings and Rankings Editor Ashley Mains 8 Tucson’s 25th Anniversary Designer 10 Fires and Fantasies Miriam Glade 14 45 Years of Wilderness Orientation Contributing Writers Walt Anderson • Antony Brown • Danny Brown • Suzanne 18 Confluence: The Grand Canyon Dhruv • Matt Kwain • Erin Lotz • Ashley Mains • Lorayne -

UNITED ARAB EMIRATES Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates Arabian Horse Society - United Arab Emirates
Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates Arabian Horse Society - United Arab Emirates United Arab Emirates ARABIAN HORSE STUD BOOK Volume III 1995 672 – 1172 www.eahs.org Emirates Arabian Horse Society UNITED ARAB EMIRATES Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates Arabian Horse Society - United Arab Emirates EMIRATES ARABIAN HORSE SOCIETY UNITED ARAB EMIRATES President: H. H. SHEIKH MANSOOR BIN ZAYED AL NAHYAN P. O. Box 26888 www.eahs.org Abu Dhabi Tel.: 00971-2-626 9 222 United Arab Emirates Fax.: 00971-2-627 5 116 e-mail: [email protected] Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates Arabian Horse Society - United Arab Emirates A B R E V I A T I O N S Imp: Imported Horse OA Original Arab REG_NO Registration Number M: Mare S: Stallion G: Gelding Emb: Embryo Transferred Note: The number at the end of certain names joined by hyphen is part of the name and has nothing to do with Registration Number. This number was to differentiate between horses with the same name only. *** The star before the stallion name means that the stallion is neither present nor registered in the UAE but its progeny is registered in the UAE (only in some mentioned cases) Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates Arabian Horse Society - United Arab Emirates ARABIAN HORSE STUD BOOK Volume III 672 – 1172 TABLE OF CONTENTS 1. Registered Horses 2. Stud Mares and their Progenies 3. Sires and their Progenies 4. Horses imported (by imported semen or in Utero etc.) 5. UAE Owners 6. Overseas Owners 1 REGISTERED HORSES Arabian Horse Stud Book Volume III - Emirates -

1 the Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project Foreign Service Spouse Series KRISTIE MILLER Interviewed by: Jewell Fenzi Initial interview date: June 19, 1989 TABLE OF CONTENTS Early life Arabic Studies in Beirut 1970 Dhahran, Saudi Arabia 1970-1972 Women’s rights and local women Caracas, Venezuela 1973-1975 Maputo, Mozambique 1980-1983 End of marriage Being a mother under different cultural expectations Political unrest and extremist insurgencies Difficulty of Being a single mother Resentment towards the state department What made her husband a good foreign service officer Language acquisition Biographical information Husband’s posts Education and Career INTERVIEW Q: This is Jewell Fenzi on Monday, June 19, 1989. I am interviewing Kristie Miller at my home in Washington, DC. Kristie was a Foreign Service spouse from 1969 to 1984, when she was divorced. She has a very illustrious family background which I think we could spend hours discussing, but I have made interviewer's notes which have been included in her transcript. 1 Kristie herself served in Beirut, Dhahran, Caracas, Maputo and New London, Connecticut. She is a teacher, she is also a writer, and during her stay in Maputo she used her writing ability in a series of columns to her father's newspaper in Peru, Illinois. The columns were, I think, an escape hatch for the frustrations which built up in Maputo in a time of severe drought and continual civil unrest. But I will let Kristie tell the story herself. [My introduction] refers to those columns as the wick, if you will, by which you got rid of some of your Mozambique frustrations. -

Raised to Be a Breeder
“ Raised to be a breeder” by his mother Bazy Tankersley, Mark Miller is scripting the production of a lifetime directing Al-Marah’s legacy into the future. Bremervale Andronicus++++// and AM Power Raid+++/ in 2006 after they were pinned Sport Horse National Champion and Reserve National Champion Sport Horse Stallions, possibly the only time the same breeder has ever had National and Reserve Champion Stallion. OPPOSITE: Bazy Tankersley and son Mark Miller on AM Canadian Beau++ and Al-Marah Garcon+, opened the Living Pedigree. 76 MODERN arabian horse • Issue 4 / 2014 A New ShowKind of or 25 years, Mark Miller directed the award-winning Arabian Nights Dinner Attraction that he founded in 1988 in Kissimmee, Florida, and produced 365-days-a- year. He shared his love of horses, world-famous eques- Ftrian talent, and Al-Marah Arabians with 10 million people from around the globe until the show wrapped on December 31, 2013, after the New Year’s Eve show. Now, his biggest assignment unfolds, directing the course of history for the legacy of Al-Marah Arabians. BY ELIZABETH KAYE MCCALL Issue 4 / 2014 • MODERN arabian horse 77 LEFT: Al-Marah Create Astar RIGHT: AM Good Oldboy+ BELOW: Al-Marah Lady Anne+ OPPOSITE TOP: Mark and the AM Canadian Beau++ son AM Beau Triomphe who was syndicated for $1 million in the 80’s. Suzanne, Inc. “I was raised to be a breeder,” says Mark, son of the late Ruth “Bazy” Tankersley, who left him a breed legacy — the oldest continuously-bred, privately-owned band of Arabians in the world. -

2019: a Record-Breaking Year!
THE DRESSAGE FOUNDATION DRESSAGE News An annual magazine about the members of The Dressage Foundation’s Century Club. ISSUE 24 / FEBRUARY 2020 2019: A Record-Breaking Year! Team #419: PJ Hardin and Max-a-Million Photo credit: Carole Fuller THE NEWS | ISSUE 24 | FEBRUARY 2020 C e n tu ry Club The Century Club News is published by A Year to Celebrate DTHERES DRESSAGESAGE FOUNDATION, INC. Hello, Century Club Friends! 1314 ‘O’ Street, Suite 305 As we look back on 2019 in this issue, Lincoln, NE 68508 we celebrate a few fun “firsts.” We (402) 434-8585 welcomed our first Century Club [email protected] www.dressagefoundation.org members from Idaho, Tennessee and Nebraska (The Dressage Foundation’s TDF is a non-profit tax-exempt home state!). We celebrate 54 new corporation [IRS Code Sec. 501(c) (3)]. All donations are tax-deductible Teams—the first time we’ve reached this to the extent allowed by law. number of new Teams in a year! Of course, we also honor and celebrate all of the Century Club members, past and present. The early members set the stage for the program as we know it today. Some of you may remember The Dressage Foundation hearing about the Club in the late-90s, as it was just getting 2020 Board of Directors started. Steady growth in the 2000s meant that more riders were sharing their inspiring stories and encouraging others to ride for Beth Baumert (CT) President & CEO Century Club membership. This past decade, and the rise of social media, has brought Maryal Barnett (MI) the popularity of the Club to new heights.