290492867.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics
To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/161 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics Edited by Brett D. Hirsch http://www.openbookpublishers.com © 2012 Brett D. Hirsch et al. (contributors retain copyright of their work). Some rights are reserved. The articles of this book are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Licence. This license allows for copying any part of the work for personal and non-commercial use, providing author attribution is clearly stated. Details of allowances and restrictions are available at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ As with all Open Book Publishers titles, digital material and resources associated with this volume are available from our website at: http://www.openbookpublishers.com/product/161 ISBN Hardback: 978-1-909254-26-8 ISBN Paperback: 978-1-909254-25-1 ISBN Digital (pdf): 978-1-909254-27-5 ISBN Digital ebook (epub): 978-1-909254-28-2 ISBN Digital ebook (mobi): 978-1-909254-29-9 Typesetting by www.bookgenie.in Cover image: © Daniel Rohr, ‘Brain and Microchip’, product designs first exhibited as prototypes in January 2009. Image used with kind permission of the designer. For more information about Daniel and his work, see http://www.danielrohr.com/ All paper used by Open Book Publishers is SFI (Sustainable Forestry Initiative), and PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) Certified. -

Digitization Is Not Only Making Images: Manuscript Studies and Digital Processing of Manuscripts
ISSN 0204–2061. KNYGOTYRA. 2008. 51 DIGITIZATION IS NOT ONLY MAKING IMAGES: MANUSCRIPT STUDIES AND DIGITAL PROCESSING OF MANUSCRIPTS ZDENěK UHLÍŘ National Library of the Czech Republic Klementinum 190, 110 00 Praha 1 E-mail: [email protected] Author deals with the link between the digital processing of historical documents, especially manuscripts and the manuscript studies, codicology and bibliology and cultural history as well. The greatest part of the paper applies to the case study about the Manuscriptorium digital library which is provided by the National Library of the Czech Republic. Ke y wo rd s : digitization, manuscript studies, National Library of the Czech Republic. Introduction It is a question whether digitized historical documents are the preservation aids because Digitization of historical documents and/or they are also promotion aids. Such a “dig- holdings has been in progress for approxi- ital promotion” of historical documents ad- mately fifteen or twenty years, since about dresses not to specialists but more likely to the end of eighties or the beginning of nine- a general public that is neither interested in ties of the twentieth century. At the earliest, historical nor similar studies but in a mere during the first half of nineties digitization information about the past. Briefly the gen- meant creating a surrogate, an alternative eral public does not want to “consult” his- carrier, something like “better microfilm”. torical document, to study its internal and/ Goal of such a digitization was very simple, or external features but it prefers to see a namely to be a preservation aid. Up to this historical document as a thing, as a physi- day for some people digitization still counts cal object, that illustrates the more or less to preservation. -

The Digital Humanist: a Critical Inquiry Copyright © 2015 by Punctum Books, Authors & Translators
• The Digital Humanist: A Critical Inquiry Copyright © 2015 by punctum books, authors & translators. http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ This work carries a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International license, which means that you are free to copy and redistribute the material in any medium or format, and you may also remix, transform and build upon the material, as long as you clearly attribute the work to the authors (but not in a way that suggests the authors or punctum endorses you and your work), you do not use this work for com- mercial gain in any form whatsoever, and that for any remixing and transformation, you distribute your rebuild under the same license. First published in 2015 by punctum books Brooklyn, New York http://punctumbooks.com ISBN-13: 978-0692580448 ISBN-10: 0692580441 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data are available from the Library of Congress. Cover image: Masaccio, Young Man (~1420), National Gallery, Washington dc Cover design: Chris Piuma Typographic design by Vincent W.J. van Gerven Oei Domenico Fiormonte, Teresa Numerico & Francesca Tomasi THE DIGITAL HUMANIST A CRiticaL INQUIRY Translated from the Italian by Desmond Schmidt with Christopher Ferguson mmxv punctum books Brooklyn Table of Contents Preface: Digital Humanities at a political turn? ix Introduction 15 1. Digital Humanities, and beyond . .15 2. Do we still need humanists, and why?. 18 3. How this book is organized. 19 PART I: THE SOCIO-HISTORICAL ROOTS 23 Chapter 1 – Technology and the humanities: A history of interaction 25 1.1 From Alan Turing to the modern computer. -

JURN : the Directory of Scholarly Ejournals in The
Search and retrieve JURN directory full-text from all these ejournals, at JURN An organised links directory for the arts & humanities, listing selected open access or otherwise free ejournals. This is a partial listing of English-language journals indexed by the JURN search-engine, now searching over 4,000 ejournals in the arts & humanities. JURN uses article URLs, rather than the front-page URLs used in this directory. Directory updated: 9th December 2018. © 2018. All links in this directory were checked and working at: 9th December 2018. For best results please view in widescreen, or else the 3rd and 4th columns may be very narrow. Architecture and place History : general Literature : literary criticism Feminist studies A|Z : ITU Journal of Faculty of Architecture. Agricultural History Society journal. After All. 19th Century Gender Studies. A+B : Architecture and the Built Environment . Associated Students for Historic Preserv ation (ASHP) journal. Alicante Journal of English Studies. Catalyst : Feminism, Theory, T echnoscience. ABE : architecture beyond Europe. Athens Journal of History. Anglica : Int. J. of English Studies. Diotema : women and gender in the ancient world. Aether : journal of media geograph y. British Numismatic Journal . Anglo Saxonica. Feminists Against Censorship newsletter. Alam al-Bina. Built Heritage. ABO : ... Women in the Arts, 1640-1830. Feminist Europa : review of books. Architecture W eek. ChildCult (History of childhood). Apollonian, The. Films for the Feminist Classroom. Architectural Histories . Cliodynamics. At The Edge. Journal of Interdisciplinary Feminist Thought. Archnet-IJAR : International Journal of Architectural Research. Comparative Civilizations Review. Athens Journal of Philology. Kapralova Society Journal : a journal of women in music. -

The Digital Materiality of Digitized Manuscripts
Chapter 2 The Digital Materiality of Digitized Manuscripts A strange paradox has crept into philological work of all kinds of fields, such as classics, sinology, Islamic studies, medieval studies, and many others. Scholars have been so eager to take advantage of digitized manuscripts, that Wido van Peursen, a biblical scholar, notes: “now that the digital object has become avail- able, who will ever go back to the ‘real’ manuscript?”1 This in itself may already be a paradox, suggesting that the more our research focusses on the manu- script world, the more our work takes place in the digital world. However, the paradox I have in mind is about what happens next. For, when it is time to disclose our sources, we refer to the actual, material manuscript and seem to forget we ever looked at digital images. Can we identify the digital surrogate so strongly with the material artifact? Or should we say that the two have nothing to do with each other? After a discussion of how digital resources are being incorporated in a paper-based scholarly discourse, I shall discuss these two positions. I shall conclude that both are untenable. Instead, for evaluating the use of digitized manuscripts we need to describe their ‘digital materiality’. I in- troduce ten categories that can give shape to such a description and I end with a forceful call to include such a description in our publications, when we have made use of digitized manuscripts. Disclosing the use of a digital surrogate, instead of pretending like we accessed the material artifact, should become part of sound, scholarly conduct. -
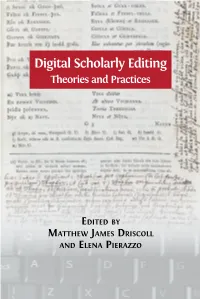
Digital Scholarly Editing Theories and Practices
Digital Scholarly Editing Theories and Practices EDITED BY MATTHEW JAMES DRISCOLL AND ELENA PIERAZZO To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/483 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Digital Scholarly Editing Theories and Practices Edited by Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo https://www.openbookpublishers.com © 2016 Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo. Copyright of each individual chapter is maintained by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo (eds.), Digital Scholarly Editing: Theories and Practices. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2016. http://dx.doi.org/10.11647/ OBP.0095 In order to access detailed and updated information on the license, please visit https:// www.openbookpublishers.com/isbn/9781783742387#copyright Further details about CC BY licenses are available at https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active on 26/7/2016 unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://www.openbookpublishers.com/isbn/9781783742387#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. -
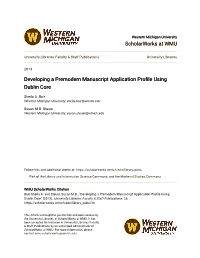
Developing a Premodern Manuscript Application Profile Using Dublin Core
Western Michigan University ScholarWorks at WMU University Libraries Faculty & Staff Publications University Libraries 2013 Developing a Premodern Manuscript Application Profile Using Dublin Core Sheila A. Bair Western Michigan University, [email protected] Susan M.B. Steuer Western Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/library_pubs Part of the Library and Information Science Commons, and the Medieval Studies Commons WMU ScholarWorks Citation Bair, Sheila A. and Steuer, Susan M.B., "Developing a Premodern Manuscript Application Profile Using Dublin Core" (2013). University Libraries Faculty & Staff Publications. 26. https://scholarworks.wmich.edu/library_pubs/26 This Article is brought to you for free and open access by the University Libraries at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in University Libraries Faculty & Staff Publications by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. This article was downloaded by: [Western Michigan University] On: 15 April 2013, At: 08:21 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Journal of Library Metadata Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/wjlm20 Developing a Premodern Manuscript Application Profile Using Dublin Core Sheila A. Bair -

Collaborative Research Practices and Shared Infrastructures for Humanities Computing
Table of contents 3 Collaborative Research Practices and Shared Infrastructures for Humanities Computing 2nd AIUCD Annual Conference, AIUCD 2013 Padua, Italy, 11-12 December 2013 Proceedings of Revised Papers Maristella Agosti and Francesca Tomasi (Eds) 4 Table of contents http://www.umanisticadigitale.it Prima edizione: settembre 2014 ISBN 978 88 6787 260 2 CLEUP sc “Coop. Libraria Editrice Università di Padova” via G. Belzoni 118/3 – Padova (t. 049 8753496) www.cleup.it - www.facebook.com/cleup © 2014 AIUCD Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati. In copertina: Graphic Design: Massimo Malaguti – Scuola Italiana Design (elaborazione del logo di AIUCD). Table of contents 5 Organization AIUCD 2013 was organized by the Information Management Group of the Department of Information Engineering of the University of Padua, Italy. Committees General Chair Dino Buzzetti, Presidente AIUCD Program Chairs Maristella Agosti, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Padova Anna Maria Tammaro, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Uni- versità degli Studi di Parma Program Committee Fabio Ciotti, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Roma Tor Vergata Giorgio Maria Di Nunzio, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Padova Maurizio Lana, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Federico Meschini, Dipartimento di Scienze Umanistiche, -

All Along the Watchtower: Intersectional Diversity As a Core Intellectual Value in Digital Humanities
University of Lethbridge Research Repository OPUS https://opus.uleth.ca Faculty Research and Publications O'Donnell, Dan O'Donnell, Daniel Paul 2019 All along the watchtower: intersectional diversity as a core intellectual value in digital humanities Department of English https://hdl.handle.net/10133/5597 Downloaded from OPUS, University of Lethbridge Research Repository i INTERSECTIONALITY IN DIGITAL HUMANITIES ii COLLECTION DEVELOPMENT, CULTURAL HERITAGE, AND DIGITAL HUMANITIES This exciting series publishes both monographs and edited thematic collections in the broad areas of cultural heritage, digital humanities, collecting and collections, public history and allied areas of applied humanities. The aim is to illustrate the impact of humanities research and in particular relect the exciting new networks developing between researchers and the cultural sector, including archives, libraries and museums, media and the arts, cultural memory and heritage institutions, festivals and tourism, and public history. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE ONLY iii INTERSECTIONALITY IN DIGITAL HUMANITIES edited by BARBARA BORDALEJO and ROOPIKA RISAM iv We dedicate this volume to Tessa Bordalejo Robinson, who is already ϔighting to dismantle the heteronormative patriarchy . British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. © 2019, Arc Humanities Press, Leeds The authors assert their moral right to be identiied as the author of their part of work. Permission to use brief excerpts from this work in scholarly and educational works is hereby granted provided that the source is acknowledged. Any use of material in this work that is an exception or limitation covered by Article 5 of the European Union’s Copyright Directive (2001/29/EC) or would be determined to be “fair use” under Section 107 of the U.S. -

44Th International Congress on Medieval Studies
44th International Congress on Medieval Studies May 7-10, 2009 The Medieval Institute College of Arts and Sciences Western Michigan University Kalamazoo, MI 49008-5432 <www.wmich.edu/medieval> 2009 i This thirteenth-century Spanish processional is owned by the Newberry Library and Western Michigan University as part of the Library’s Joint Acquisitions Collection (Case Manuscript 155). Pictured is folio 74 verso. An exhibition of manuscripts from the Joint Acquisitions Collection will be displayed in the Edwin and Mary Meader Room on the Third Floor of Waldo Library at Western Michigan University during the Congress. It will be open Thursday from 9:00 a.m. to 3:30 p.m., Saturday from 1:00 p.m. to 5:00 p.m., and Sunday from 1:00 p.m. to 3:00 p.m. ii Table of Contents Welcome Letter v Registration vi–vii On-Campus Housing viii Off-Campus Accommodations ix Travel and Parking x Driving to WMU xi Meals xii Facilities xiii Varia xiv Concert xv Film Screenings xvi Plenary Lectures xvii Exhibits Hall xviii Exhibitors—2009 xix Saturday Night Dance xx Advance Notice—2010 Congress xxi The Congress: How It Works xxii David R. Tashjian Travel Awards xxiii Otto Gründler Travel Award xxiv Congress Travel Awards xxv Guide to Acronyms xxvi Richard Rawlinson Center xvii Master’s Program in Medieval Studies xxviii Applying to the MA Program xxix Course Work for the MA xxx Faculty Affiliated with the Medieval Institute xxxi Medieval Institute Publications xxxii–xxxiii Journal of Medieval Iberian Studies xxxiv JMIS Editorial Board xxxv The Otto Gründler Book -

Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods Elena Pierazzo
Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods Elena Pierazzo To cite this version: Elena Pierazzo. Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods. 2014. <hal- 01182162> HAL Id: hal-01182162 http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01182162 Submitted on 30 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Copyright 1 Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods Elena Pierazzo, Université de Grenoble ‘Stendhal’, France 2 Contents List of Figures and Tables Acknowledgments [TO COME] Introduction 1 Traditional and Emerging Editorial Models 1.1 Traditional Editorial Models: an Overview 1.2 Digital Editing, Digital Editions 1.3 Digital Editorial Models 1.3.1 Phylogenetic 1.3.2 Social Editing and Social Editions 1.3.3 Crowdsourcing and Editing 1.4 The Source-and-the-Output Model: Paradigmatic Editions 1.5 Raising the Stakes: Interactive Facsimiles and Gamification 1.6 Functional Analysis of Digital Scholarly Editions: an Edition Is What an Edition Does 2 Modelling (Digital) Texts 2.1 Modelling and the Edition 2.2 Modelling -

0.00 Download Free
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 SCHOLARLY EDITING IN DIGITAL ADVANCES 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0ADVANCES1 1 1 0 0 1 1 0 1IN1 DIGITAL0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 SCHOLARLY0 0 0 0 0 1 EDITING 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 PAPERS As1 the papers in this volume testify, digital scholarly editing is a vibrant 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 PRESENTED AT practice.