Documentación Internacional
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gambling Act 2005
Gambling 2005-72 GAMBLING ACT 2005 Principal Act Act. No. 2005-72 Commencement (LN. 2006/114) except for s. 55(b) 26.10.2006 Assent 22.12.2005 Amending Relevant current Commencement enactments provisions date None English sources: None EU Legislation/International Agreements involved: None © Government of Gibraltar (www.gibraltarlaws.gov.gi) 2005-72 Gambling ARRANGEMENT OF SECTIONS Section PART I PRELIMINARY 1. Title and commencement. 2. Interpretation. 3. Types and scope of licences, etc. 4. Terms of licences and procedural provisions. 5. The Licensing Authority. 6. The Gambling Commissioner. PART II NON-REMOTE BETTING AND BETTING OFFICES 7. Prohibition on non-remote bookmaking except under bookmaker’s licence. 8. Restriction on use of premises for betting transactions with persons resorting thereto. 9. Use for betting of premises not covered by bookmaker’s licence. 10. Prohibition on carrying on pool betting business except under pools promoter’s licence. PART III NON-REMOTE GAMING AND GAMING ESTABLISHMENTS 11. Prohibition on provision of gaming facilities, etc. except under gaming operator’s licence. 12. Prohibition on operation of gaming establishments except under gaming operator’s licence. 13. Playing etc. in unlicensed gaming establishments. 14. Exception for social occasion in residential hotels and private dwelling. 15. Prohibition on keeping gaming machines except under licence. PART IV NON-REMOTE LOTTERIES 16. Permitted non-remote lotteries. 17. Power to promote and conduct Government Lotteries. 18. Proceeds of Government Lotteries. 19. General regulations about Government Lotteries. 20. Scheduled lotteries. 21. Offences in connection with non-remote lotteries. PART V BETTING INTERMEDIARIES © Government of Gibraltar (www.gibraltarlaws.gov.gi) Gambling 2005-72 22. -

The General Council of the Bar
THE GENERAL COUNCIL OF THE BAR SUBSCRIBERS AS AT 24 JANUARY 2018 The following is a list of current subscribers to the Bar Council, subscription to which is currently voluntary. It does not constitute a list of all persons currently duly practising in Gibraltar pursuant to all legal requirements. This information is available at the office of the Registrar of the Supreme Court at 277 Main Street Gibraltar, tel +350 200 75608 or [email protected] Surname First Name(s) Firm/ Employed Bar/ Government ALLAN CHRISTOPHER Peter Caruana & Co ANAHORY Moses Hassans ARMSTRONG Lorraine Janis Evans Solicitors ATTIAS Levi J Attias & Levy AZOPARDI Dick Hassans AZOPARDI (QC) Keith TSN BAGLIETTO (QC) Lewis Edward Hassans BALESTRINO Anne Phillips BALLESTER Chantal Janis Evans Solicitors BAUTISTA Francesca BENADY Maurice Moses Hassans BENYUNES Daniel Gomez & Co BILTON Howard Thomas Sovereign Group (Hodgson Bilton) Dixon LANG Elaine Isolas BONFANTE Charles Edwin Hassans BONFANTE Nadine Abacus Financial Services Ltd BORGE Nicholas Hassans BOSSINO Damon J TSN BOSSINO Moira Bossino Chambers BRIDGE Mark Jason Bridge Legal Chambers BRUNT Christopher Phillips BUCHANAN Alan Isaac Triay & Triay BUDHRANI QC The Hon. Triay & Triay Haresh K. BUHAGIAR Janieve Ellul & Co BUTTIGIEG Richard.A Hassans CAETANO Christian James Isolas CAETANO Steven John Isolas CANESSA Patrick H. Triay & Triay CARDONA Andrew M.J Phillips CARRERAS Francis Nicholas Hassans CARRERAS Louise Triay & Triay CASTIEL Michael Hassans CASTIEL Victoria S. Massias & Co CATANIA Stephen V. Attias & Levy CAVILLA Anna Marie Andrew Haynes Chambers CHANDIRAMANI Sunil Gobind Attias & Levy CHIAPPE Ben C. Ellul & Co CHIAPPE Nicholas Sovereign Group CHINCOTTA Juan Xavier Hassans CORNELIO Abigail Hassans CRUZ Nicholas Peter Cruzlaw LLP CULATTO Lionel W.G.J Isolas CULATTO Nicholas TSN DALMEDO Stuart James Isolas DAVIS Chris Triay & Triay DEBONO Leigh Verralls De LARA John Steven Signature Litigation DIABLE Simon David Legal Orient DUMAS QC David J.V Hassans DUMAS Philip Hassans ELLUL Eric C. -

Geological Storage of Carbon Dioxide) Regulations 2011
Environment 2005-27 Subsidiary Subsidiary Legislation made under s. 18. 2011/174 ENVIRONMENT (GEOLOGICAL STORAGE OF CARBON DIOXIDE) REGULATIONS 2011 (LN. 2011/174) Commencement 29.9.2011 Amending enactments Relevant current Commencement provisions date EU Legislation/International Agreements involved: Directive 85/337/EEC Directive 2000/60/EC Directive 2001/80/EC Directive 2004/35/EC Directive 2006/12/EC Directive 2008/1/EC Directive 2009/31/EC Regulation (EC) No 1013/2006 _______________________ In exercise of the powers conferred upon it by section 18 of the Environment Act 2005 and for the purpose of partly transposing into the law of Gibraltar Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006, the Government has made the following Regulations– Title and commencement. 1. These Regulations may be cited as the Environment (Geological Storage of Carbon Dioxide) Regulations 2011 and come into operation on the day of publication. Scope. 2. These Regulations apply to– © Government of Gibraltar (www.gibraltarlaws.gov.gi) 2005-27 Environment Subsidiary (a) land; 2011/174 (b) BGTW; (c) any area of sea, the sea bed and subsoil within the limits of the exclusive economic zone adjacent to Gibraltar, when and if that zone is established; (d) Gibraltar’s continental shelf as defined pursuant to Part VI of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. -

Aero Fund Pcc Limited Private Placement Memorandum
- Confidential - AERO FUND PCC LIMITED A Gibraltar Experienced Investor Fund PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM 14 MARCH 2018 Issue 15 Tel: + 350 200 79000 Fax: + 350 200 71966 Email:I. [email protected] Web: www.gibraltarlaw.com IMPORTANT GSX NOTICE THE PARTICIPATION SHARES OF CELL A AND CELL D OF AERO FUND PCC LIMITED HAVE BEEN DE-REGISTERED FROM THE OFFICIAL LIST OF THE GIBRALTAR STOCK EXCHANGE WITH EFFECT FROM 31ST MARCH 2017. 2 NOTICE TO INVESTORS This private placement memorandum, originally issued on 21 January 2009 and last amended on 14 March 2018, contains certain information about Aero Fund PCC Limited (the “Fund” and/or the “Company”) invites selected individuals or entities to apply for subscription to Participation Shares of the Fund. This document may not be reproduced. The distribution of this document and the offering of the Participation Shares in certain jurisdictions may be restricted. Accordingly this document may not be used for the purpose of, and does not constitute, an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction or in any circumstances in which such solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. Participation Shares will not be offered to the general public. The Directors further confirm that there has been no significant change in the financial or trading position of the Fund since the end of the period for which the last audited accounts were prepared. As at the date of this PPM, the directors are not aware of any pending legal or arbitration proceedings against the Fund. -

Redimpsfc.Co.Uk As Per UEFA Club Licence, Financial Statements Have Been Disclosed to the Gibraltar Football Association
LINCOLN RED IMPS COMMERCIAL/CORPORATE OPPORTUNITIES Combining business with pleasure LINCOLN RED IMPS With a current population of 35,000 By the end of the last siege, in the late 18th people, the six square kilometres of the century, Gibraltar had faced fourteen Rock of Gibraltar are steeped in history, sieges in 500 years. In the years after from the very beginning around 100,000 Trafalgar, Gibraltar became a major base in years ago when primitive humans and the Peninsular War. Neanderthals fished the shoreline and inhabited the limestone caves. Gibraltar grew rapidly during the 19th and early 20th centuries, becoming one of The Rock of Gibraltar, a 426m-high Britain’s most important possessions in the limestone ridge, guarding the entrance to Mediterranean. It was a key stopping point the Mediterranean has for many years for vessels en route to India via the Suez been fought over by Spain, France and Canal. A large British naval base was Britain, all claiming possession. First constructed at great expense at the end of settled by the Moors of Tariq ibn Ziyad in the 19th century to became the backbone 711AD and later ruled by Spain, this much- of Gibraltar’s economy. The Naval Base is prized site and its people have witnessed still in existence today. many sieges and battles over the centuries. Layers of fortifications include the remains Gibraltar’s history spans over 2,900 years of a 14th-century Moorish Castle and the and started being recorded around 950 BC 18th century Great Siege Tunnels, which with the Phoenicians who lived nearby. -
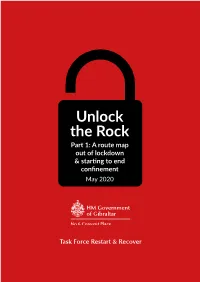
Unlock the Rock Part 1: a Route Map out of Lockdown & Starting to End Confinement May 2020
Unlock the Rock Part 1: A route map out of lockdown & starting to end confinement May 2020 No 6 Convent Place Task Force Restart & Recover “…we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed - and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.” Her Majesty Queen Elizabeth II 5 April 2020 Contents 1 The Chief Minister’s Foreword - ‘We’ve won round 1’ .............................4 2 Director of Public Health’s Foreword ...........................................................6 3 The Lockdown and the Law ............................................................................9 4 Our Approach to Unlocking .........................................................................11 5 Triggers for Unlocking and Relocking ........................................................16 6 The Rules of Social Distancing, Respiratory Hygiene and Detection .......18 7 THE SIX UNLOCKING PHASES: An overview of the plan ...................22 8 Over-70s and the Vulnerable ......................................................................27 9 Daily Life ..........................................................................................................29 10 Work Life and Business ................................................................................31 -

Gibraltar Constitution Order 2006
At the Court at Buckingham Palace THE 14th DAY OF DECEMBER 2006 PRESENT, THE QUEEN’S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL Whereas Gibraltar is part of Her Majesty’s dominions and Her Majesty’s Government have given assurances to the people of Gibraltar that Gibraltar will remain part of Her Majesty’s dominions unless and until an Act of Parliament otherwise provides, and furthermore that Her Majesty’s Government will never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another state against their freely and democratically expressed wishes: And whereas the people of Gibraltar have in a referendum held on 30th November 2006 freely approved and accepted the Constitution annexed to this Order which gives the people of Gibraltar that degree of self-government which is compatible with British sovereignty of Gibraltar and with the fact that the United Kingdom remains fully responsible for Gibraltar’s external relations: Now, therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of all the powers enabling Her to do so, is pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order, and it is ordered, as follows:- Citation, commencement and interpretation 1.-(1) This Order may be cited as the Gibraltar Constitution Order 2006. (2) This Order shall be published in the Gazette and shall come into force on the day it is so published. (3) In this Order – “the appointed day” means such day as may be prescribed by the Governor by proclamation in the Gazette; “the Constitution” means the Constitution set out in Annex 1 to this Order; 1 “the existing Order” means the Gibraltar Constitution Order 1969(a). -

NY-11-0129 Word Proposal Template
Tax Insights from International Tax Services Dutch and Luxembourg dividend withholding tax exemption after CJEU ruling on Gibraltar companies May 8, 2020 In brief The Court of Justice of the European Union (CJEU) on April 2 ruled that a company incorporated under the laws of Gibraltar and resident in Gibraltar does not meet the legal form requirement, and is not subject to taxation as provided under article 2, a) of the EU Parent-Subsidiary Directive and the annex thereto. Gibraltar and Netherlands structures Since the withholding tax exemption under Dutch domestic law contains neither the legal form requirement nor the taxation requirement set forth by the EU Parent-Subsidiary Directive, the above ruling is not anticipated to adversely impact the application thereof with respect to distributions from a Dutch subsidiary to a Gibraltar tax-resident parent company. Gibraltar and Luxembourg structures The CJEU mentioned in its decision, in line with the Advocate General’s conclusion, that the judgment is without prejudice to the question of the application of the fundamental freedoms available in the Treaty of the Functioning of the EU (TFEU), which are applicable for all European countries. The CJEU did however not treat this point in further detail. Based on this, companies could still potentially invoke the fundamental freedoms to be entitled to the dividend withholding tax exemption. In detail CJEU ruling summary The CJEU ruling considers how to apply the EU Parent-Subsidiary Directive in the context of a parent company established in Gibraltar. The CJEU confirmed the Opinion of Advocate General (AG) Hogan in that the EU Parent-Subsidiary Directive should, in principle, be applied to Gibraltar as a European territory. -

GSD Manifesto 2019
GIBRALTAR SOCIAL DEMOCRATS / ELECTION MANIFESTO 2019 4 Gibraltar Social Democrats - Manifesto 2019 OUR CORE COMMITMENTS GIBRALTAR 2050 A 30 Year Strategic Plan for Planning & Development so that there is a long term vision for a sustainable environmental and economic future. QUALITY OF YOUR LIFE – OUR ENVIRONMENT An enduring commitment to act to combat the Climate Change Emergency. A committed Green approach to your future that will protect our natural, urban and cultural environment. More rental housing to unblock the Housing Waiting Lists. A phased plan to regenerate the Dockyard from the old North Gate to the Southern End at Rosia. A review of the Victoria Keys Development and publication of all contractual arrangements entered into by the GSLP Government. No further development of the Queensway Quay basin. The sensitive regeneration of Rosia Bay and Little Bay for leisure use. A sustainable Town on the Eastside with zones for mixed use, residential and commercial. Get developers to deliver planning gains for the benefit of the community in exchange for developing land. An independent Public Health Study on the causes, effects and action to redress 5 environmental issues like pollution. A new North Mole Industrial Park. A new Central Town Park at the Rooke site. FAIRNESS & OPPORTUNITY A strategic approach to transport and We will make sure contracts are properly parking that is sensitive to the environment. awarded, supervised and that there is no waste of your money or abuse. BETTER SERVICES FOR YOU & YOUR A strong programme for workers and FAMILIES employees that protects and enhances workers’ rights. A radical and comprehensive Mental Health Strategy that works. -

Gibraltar TAX
COUNTRY COMPARATIVE GUIDES 2020 The Legal 500 Country Comparative Guides Gibraltar TAX Contributing firm ISOLAS ISOLAS LLP LLP Emma Lejeune Partner | [email protected] Stuart Dalmedo Senior Associate | [email protected] This country-specific Q&A provides an overview of tax laws and regulations applicable in Gibraltar. For a full list of jurisdictional Q&As visit legal500.com/guides Tax: Gibraltar GIBRALTAR TAX 1. How often is tax law amended and what and purchased showing sufficient detail to enable those are the processes for such amendments? goods, buyers and sellers to be identified and any contracts, invoices or other underlying documentation Apart from the transposition of EU directives into our significant to the trade, business profession or vocation laws, tax law is amended by instigation from the undertaken, for at least six years from the end of the Government of Gibraltar, or as an initiative driven by the period for which they are required to deliver a return. industry itself. at any time. Normally, a bill of legislation incorporating the proposed amendments is presented to the Gibraltar Parliament who will ultimately decide if the 3. Who are the key regulatory authorities? new law is passed. How easy is it to deal with them and how long does it take to resolve standard issues? 2. What are the principal procedural obligations of a taxpayer, that is, the The key regulatory authorities are the Commissioner for maintenance of records over what period Income Tax, who manages the Income Tax Office and is and how regularly must it file a return or responsible for the administration and collection of tax in accounts? Gibraltar. -

Annual Report 2016
CHAIRMAn’S foreword As another Heritage year comes to a close, we stop a moment to take stock of the work that has gone on, mainly unseen and in the background and which you will find summarised in the following pages. I would like extend my thanks to my fellow Trustees for their work and invaluable support during my period as Chairman. Most especially, I would like to thank Claire Montado, our CEO and our small team at the Main Guard who ensure that all the cogs are oiled and the wheels keep turning. Claire is taking a short break for the best of reasons - a new baby! We welcome Tasmin Griffith to the team, recruited as Executive Personal Assistant, who will help us to keep things ticking over during Claire’s maternity leave. My thanks also to all our volunteers who give up their free time to help us in our shop, run craft classes for our children, lend muscle when we need things moved and brains in helping with our archive and ever-growing library. I would also like to commend those who have helped deliver our membership programme of events; those stalwart folks who will come out, usually on a Saturday morning to host our historic walks, or run with our Tuesday evening presentations and historic talks. We couldn’t do without these dedicated folk. As always, we have much to do - please continue to support us with your continued membership and participation. Don’t forget to keep us updated with your current email address, as this is essential if you want to keep up with our latest news. -

Regulations 2019
STATUTORY INSTRUMENTS 2019 No. 680 EXITING THE EUROPEAN UNION FINANCIAL SERVICES The Gibraltar (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019 Made - - - - 26th March 2019 Coming into force in accordance with regulation 1 CONTENTS PART 1 Introduction 1. Citation, commencement and interpretation PART 2 Gibraltar related amendments 2. The Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 3. The Credit Institutions (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 4. The Insurers (Reorganisation and Winding Up) (Lloyd’s) Regulations 2005 5. The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 6. The Credit Transfers and Direct Debits in Euro (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 7. The Friendly Societies (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 8. The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 9. The Financial Services and Markets Act 2000 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 10. The Solvency 2 and Insurance (Amendment, etc.) (EU Exit) Regulations 2019 PART 3 Saving provisions for Gibraltar 11. Saving for certain financial services legislation relating to Gibraltar SCHEDULE 1 — Modifications to the Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 SCHEDULE 2 — Modifications to the Credit Institutions (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 A draft of these Regulations has been approved by a resolution of each House of Parliament in accordance with paragraph 1(1) of Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) Act 2018( a). The Treasury make the following Regulations in exercise of the powers conferred by section 8(1) of, and paragraph 21 of Schedule 7 to, that Act. PART 1 Introduction Citation, commencement and interpretation 1. —(1) These Regulations may be cited as the Gibraltar (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019.