Fronteras Culturales Alterirdad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

No. 90 November 2017
Newsletter No. 90 November 2017 Shakespeare Colliery Owned by Kent Collieries The Times 24 April 1912 THE DOVER SOCIETY FOUNDED IN 1988 Affiliated to the Kent Federation of Amenity Societies Registered Charity No. 299954 pr esid en t v ice-presidents Mrs Joan Liggett, Jonathan Sloggett, Terry Sutton, Miss Christine Waterman THE COMMITTEE Ch a ir m a n Derek Leach OBE, 24 Riverdale, River, Dover CT17 0GX Tel: 01304 823926 Email: [email protected] Vic e -Ch a ir m a n Jeremy Cope, 53 Park Avenue, Dover CT16 1HD Tfel: 01304 211348 Email: [email protected] Ho n . Se c r eta r y Beverley Hall, 61 castle Avenue, Dover cT16 1EZ Tfel: 01304 202646 Email: [email protected] Ho n . Tr e a s u r e r Mike Weston, 71 Castle Avenue, Dover CT16 1EZ Tfel: 01304 202059 Email: [email protected] Me m b e rs h ip Se c r e t a r y Sheila Cope, 53 Park Avenue, Dover CT16 1HD Tfel: 01304 211348 Email: [email protected] Su m m e r So c i a l Se c r e ta r y Patricia Hooper-Sherratt, Castle Lea, Tkswell St, Dover CT16 1SG Tfel: 01304 228129 Email: [email protected] Wi n t e r So c i a l Se c r e ta r y Beverley Hall, 61 Castle Avenue, Dover CT16 1EZ Tel: 01304 202646 Email: [email protected] Ed it o r Alan Lee, 8 Cherry Tree Avenue, Dover CT16 2NL Tfel: 01304 213668 Email: [email protected] Pr e s s Se c r e t a r y Tferry Sutton MBE, 17 Bewsbury Cross Lane, Whitfield, Dover CT16 3HB Tel: 01304 820122 Email: [email protected] Pl a n n in g Chairman Pat Sherratt, Castle Lea, Thswell Street, Dover CT16 1SG Tfel: 01304 228129 Email: [email protected] Committee Alan Sencicle, Mike Weston, Beverley Hall, Brian Margery, Sandra Conlon Refubishment Chairman Jeremy Cope Committee John Cotton, Mike McFarnell, Jenny Olpin, Jim Pople, Mike Weston, Alan Sencicle Ar c h iv is t Dr S.S.G. -

United States Women in Aviation Through World War I
United States Women in Aviation through World War I Claudia M.Oakes •^ a. SMITHSONIAN STUDIES IN AIR AND SPACE • NUMBER 2 SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of "diffusing knowledge" was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement: "It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge." This theme of basic research has been adhered to through the years by thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series: Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Astrophysics Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to the Earth Sciences Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology Smithsonian Studies in Air and Space Smithsonian Studies in History and Technology In these series, the Institution publishes small papers and full-scale monographs that report the research and collections of its various museums and bureaux or of professional colleagues in the world of science and scholarship. The publications are distributed by mailing lists to libraries, universities, and similar institutions throughout the world. Papers or monographs submitted for series publication are received by the Smithsonian Institution Press, subject to its own review for format and style, only through departments of the various Smithsonian museums or bureaux, where the manuscripts are given sub stantive review. -

Voodoo Fest 2012 Art, Preview of Massive Mechanical Face and Other Attractions
JOBS AUTOS REAL ESTATE RENTALS CLASSIFIEDS OBITUARIES FIND N SAVE LOCAL BUSINESSES Greater N.O. Search Sign in NEWS BUSINESS SPORTS H.S. SPORTS ENTERTAINMENT LIVING Today Music Dining Food Drinks Fests Movies TV Celebs Arts Treme Mardi Gras Voodoo Fest 2012 art, preview of massive mechanical face and other attractions Sponsored By: By Doug MacCash, NOLA.com | The Times-Picayune on October 18, 2012 at 12:21 PM, updated October 18, 2012 at 10:30 PM Email | Print The Voodoo Festival 2012 art display seems somewhat slighter than some past years, based on a preview of photographs and plans provided by Voodoo designer Stefan Beese. But the 30-ft mechanized metal face by New Mexico artist Christian Ristow promises to be a crowd pleaser. Ristow built the aluminum robot, titled “Face Forward” for the annual Burning Man sculpture Festival in Nevada in 2011. In an online video Ristow said that he’d considered sculpting the face from a solid material, but practical considerations led him to model the visage from a network of overlapping aluminum strips. It was a great design decision. In photos, the authentic yet sketchy silver face melts into the landscape and sky like a surrealistic Salvador Dali latest news photos painting in three dimensions. The robotic sculpture is controlled by twelve joy sticks that allow audience members to cause the Gulliver-scale eyes to blink, the brows to lift and the lips to curl Voodoo Festival 2012 Art, preview of massive mechanical face and convincingly. Ristow’s bicycle- other sculpture The Voodoo Festival 2012 art display seems somewhat slighter than some past years, based on a preview of activated steel bird was a photographs and plans provided by Voodoo designer Stefan Beese. -

2019 Coloring Book.Indd
Coloring and Activity Booklet Airport Fun Facts • The Airport was originally named Moisant Field and later Moisant International Airport in honor of John B. Moisant. He was the first pilot to fly over the English Channel with a passenger and an animal, his cat - Mademoiselle Fifi. • Louis Armstrong New Orleans International Airport began commercial air service in 1946. At that time it was the largest commercial airport in the United States, twice the size of La Guardia, NY or the Chicago airports. • The airport ID code for the New Orleans Airport is MSY. It is on the tag the airline ticket agent puts on your luggage. Can you find MSY on your luggage tag? It stands for Moisant Stock Yards. • Louis Armstrong New Orleans International Airport is located about 11 miles from New Orleans’ French Quarter. • The Airport has two runways. The longest is the east/west runway that is over 10,000 feet long. • Louis Armstrong New Orleans International Airport is the largest Airport in the state of Louisiana. • The airport invests millions of dollars in building projects that provide thousands of jobs. • On November 6, 2019 the Airport opened a new terminal located on the North side of the airfield. 1 © Louis Armstrong New Orleans International Airport Louis Armstrong Armstrong International Airport was renamed in 2001 for the famous jazz musician, Louis Armstrong. 5 6 4 3 8 7 2 1 9 10 Connect the dots to see what instrument Louis Armstrong played and then color it yellow. © Louis Armstrong New Orleans International Airport 2 Color the Fleur de Lis The fleur-de-lis is a city emblem of New Orleans. -

Women of Aviation Терешкова Born 6 March 1937 Is a Member of the Russian State Duma, Engineer, and Former Cosmonaut
Valentina Vladimirovna Tereshkova (Russian: Валентина Владимировна Women of Aviation Терешкова born 6 March 1937 is a member of the Russian State Duma, engineer, and former cosmonaut. She is the first and youngest woman to have flown in space with Baroness Raymonde de la Roche received the first a solo mission on the Vostok 6 on 16 June pilot's license awarded to a woman on March 8, 1963. She orbited the Earth 48 times, spent 1910. Photo by Alexander almost three days in space, and remains the Mokletsov / Александр only woman to have been on a solo space Моклецов She entered the 1910 Reims meet as the only female participant and mission. was seriously injured in a crash. After a lengthy recovery, she went on to win the Femina Cup for a nonstop flight of four hours. Mae Carol Jemison (born October 17, In 1919, the Baroness set a women's altitude record of 4,785 meters 1956) is an American engineer, physician, (15,700 feet). In the summer of 1919, de la Roche, who was also a and former NASA astronaut. She became talented engineer, reported to the airfield at Le Crotoy to copilot a the first black woman to travel into space new aircraft in hopes of becoming the first female test pilot. when she served as a mission specialist aboard the Space Shuttle Endeavour. Unfortunately, the aircraft went into a dive on its landing approach Jemison joined NASA's astronaut corps and both the Baroness and the pilot were killed. A statue of de la in 1987 and was selected to serve for Roche stands at Le Bourget airport in France. -
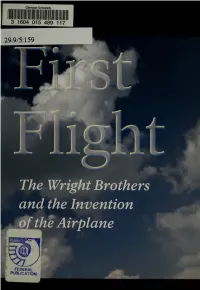
First Flight: the Wright Brothers and the Invention of the Airplane
The Wright Brothers and the Invention o/7/*e Airplane FEDERAL PUBLICATfOM 1 Back cover, top: Monument at Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills, North Carolina Back cover, bottom: 1905 Wright Flyer III in Wright Brothers Aviation Center at Carillon Historical Park, Dayton, Ohio First Flight The Wright Brothers and the Invention of the Airplane Tom D. Crouch Foreword by John Glenn Dayton Aviation Heritage National Historical Park Ohio Wright Brothers National Memorial North Carolina Produced by the Division of Publications Harpers Ferry Center National Park Service U.S. Department of the Interior Washington, D.C. National Park Handbooks support management pro- grams and promote the understanding and enjoymei the more than 380 parks in the National Park System. The National Park Service cares for these special places saved by the American people so that all may enjoy ou" heritage. Handbooks are sold at parks and can be pur- chased by mail from the Superintendent of Documei U.S. Government Printing Office, Stop SSOP, Wash- ington, DC 20402-0001, or through the Internet at http://bookstore.gpo.gov. This is handbook number 159. Foreword 4 byJohn Glenn A World Transformed 5 Introduction: At Home in the Air 6 Aviation Chronology: Dreams of Flying 8 A Century of Flight 10 Opening the Skies 13 by Tom D. Crouch Chapter 1 The Wright Family of Dayton 14 Chapter 2 Learning to Fly 26 Chapter 3 Perfecting the Airplane 72 Related Sites 112 Further Reading 113 Index 114 h, that view is tremendous!" On looking back at . Earth as I orbited ioo miles above its surface, I was elated, awestruck. -

The United States 1910
The United States 1910 The Great Aerial Tournament at Belmont Park, Long Island, (october 22-31, 1910) was an outstanding international event in aviation. The Times headline on september 25, 1910. ªBelmont Park Now an Aviation Fieldº ªThe international aviation meet, which will be held oct. 22 to 30, promises to be the greatest sporting event ever held in America.º French Pilots : Le Blanc, Latham, De Lesseps, Auburn, Garros, Audemars. English Pilots: Grahame White, Radley, Ogilvie, McCardle. American Pilots : Glen Curtiss, Moisant, Armstrong Drexel, Brookins, Coffyn, Hoxsey, Ralph Johnstone, Hamilton, La Chappelle and others. The Count Jacques de Lesseps and his bleriot won the grand prize of the Belmont meet. The Moisant International Aviators ªThe Flying Circusº A small group of flyers risked their lives to convince a skeptical public that the airplane was destined to become safe and practical. It was a typically American phenomenon. Traveling by special train the entourage included tents and a dozen roustabouts, tickets sellers, press agents, a dozen aeroplanes and their mechanics, and eight death-defying aviators. The rise of their popular air circus and chronicles the tumultuous careers of the flyers. Including future World War Ace Roland Garros and America©s first licensed woman pilot, Harriet Quimby. The itinerant troupe started out from New York, opening in Richmond, then went on to: Chattanooga (Tennessee) Memphis (Tennessee) Tupelo (Mississippi) New Orleans (Louisiana) Dallas and Fort Worth Texas) Oklahoma City (Oklahoma) Back to Texas, with shows at Waco (Texas) Temple (Texas) Houston (Texas) San Antonio (Texas) El Paso (Texas) Across the border: Monterrey (Mexico) Mexico City Vera Cruz (Mexico) Finally to Havana, Cuba Chattanooga, Tenn. -

Changing America's History
Women in Transportation: Changing America’s History Reference Materials Office of Engineering, HNG-22 Office of Highway Information Management, HPM-40 March 1998 WOMEN IN TRANSPORTATION: CHANGING AMERICA’S HISTORY TABLE OF CONTENTS Introduction . .1 Taking Off . .16 Harriet Quimby . .16 Walking Toward Freedom . .2 Amelia Earhart . .16 Harriet Tubman . .2 Bessie Coleman . .18 Willa Brown . .18 Maritime Pioneers . .3 Jacqueline Cochran . .18 Martha Coston . .3 Phoebe Fairgrove Omlie . .19 Mary Patten . .3 Katherine Stinson . .19 Ida Lewis . .4 Louise Thaden . .20 Thea Foss . .5 Linda Finch . .20 Other Women and the Water . .7 Women During World War II: Nettie Johnson . .7 Rosie the Riveter . .22 Mary Miller . .7 Callie French . .7 Urban Design and Livable Communities . .24 Mary Becker Greene . .7 Jane Jacobs . .24 Lydia Weld . .7 Mary Converse . .7 Chemical Engineers . .26 Katherine Burr Blodgett . .26 Traveling Journalists . .8 Stephanie Louise Kwolek . .26 Nellie Bly . .8 Edith M. Flanigan . .26 Eliza Ruhamah Scidmore . .8 Other Contributions in Science Balloonists . .10 and Technology . .28 Mary Myers . .10 Mary Engle Pennington . .28 Aida de Acosta . .10 Helen Blair Bartlett . .28 Jeannette Piccard . .10 Gertrude Rand . .29 Elsie Eaves . .29 Early Civil Engineers . .11 Ivy Parker . .29 Emily Warren Roebling . .11 Elizabeth Bragg Cumming . .11 Traveling in Space . .30 Elimina Wilson . .12 Sally Ride . .30 Other Astornauts . .30 Women Behind the Wheel . .13 Anne Bush . .13 Women Administrators in Transportation . Alice Huyler Ramsey . .13 Beverly Cover . .31 Janet Guthrie . .13 Judith A. Carlson . .31 Karen M. Porter . .31 Paving the Way in Transit . .14 Mary Anderson . .31 Helen Schultz . .14 Alinda C. -

Pioneers of Flight
LESSON 4 Pioneers of Flight LENN CURTISS, born in Hammondsport, New York, Quick Write in 1878, sped onto the aviation scene in the G early 1900s. But he was riding a motorcycle, not an airplane. At Ormond Beach, Florida, in 1907, he set a world speed record for motorcycles: 136.3 miles Both the Wright brothers per hour (mph). People called him the “fastest man and Glenn Curtiss were heavily involved with on Earth.” This was the same year the Wright brothers bicycles before taking up received their bid request for a military airplane from the fl ight. What similarities do Army Signal Corps chief, Brigadier General James Allen. you see between bicycles, early motorcycles, and Much was happening all at once in the world of early airplanes? transportation. And any advance in one fi eld sparked progress in another. Curtiss’s passion for speed began with bicycles. As a teenager, he raced at county fairs and often won. This experience led to his love of fast Learn About motorcycles. Curtiss liked to fi ddle with the mechanical side of bicycles, motorcycles, and engines as well. • key individuals and Actually, he did more than tinker with them—he built contributions in early aircraft development gasoline engines for motorcycles. Barely out of his teens, • the contributions of he started his own motorcycle business, the G.H. Curtiss early American pioneers Manufacturing Company. in aviation • the contributions of His work with motorcycle engines eventually caught the women in early aviation eye of people in the fi eld of fl ight. Once they introduced Curtiss to aircraft, he was hooked for good. -
2019 Coloring Book.Indd
Coloring and Activity Booklet Airport Fun Facts • The Airport was originally named Moisant Field and later Moisant International Airport in honor of John B. Moisant. He was the first pilot to fly over the English Channel with a passenger and an animal, his cat - Mademoiselle Fifi. • Louis Armstrong New Orleans International Airport began commercial air service in 1946. At that time it was the largest commercial airport in the United States, twice the size of La Guardia, NY or the Chicago airports. • The airport ID code for the New Orleans Airport is MSY. It is on the tag the airline ticket agent puts on your luggage. Can you find MSY on your luggage tag? It stands for Moisant Stock Yards. • Louis Armstrong New Orleans International Airport is located about 11 miles from New Orleans’ French Quarter. • The Airport has two runways. The longest is the east/west runway that is over 10,000 feet long. • Louis Armstrong New Orleans International Airport is the largest Airport in the state of Louisiana. • The airport invests millions of dollars in building projects that provide thousands of jobs. • On November 6, 2019 the Airport opened a new terminal located on the North side of the airfield. 1 © Louis Armstrong New Orleans International Airport Louis Armstrong Armstrong International Airport was renamed in 2001 for the famous jazz musician, Louis Armstrong. 5 6 4 3 8 7 2 1 9 10 Connect the dots to see what instrument Louis Armstrong played and then color it yellow. © Louis Armstrong New Orleans International Airport 2 Color the Fleur de Lis The fleur-de-lis is a city emblem of New Orleans. -

American Aviation Heritage
National Park Service U.S. Department of the Interior National Historic Landmarks Program American Aviation Heritage Draft, February 2004 Identifying and Evaluating Nationally Significant Properties in U.S. Aviation History A National Historic Landmarks Theme Study Cover: A Boeing B-17 “Flying Fortress” Bomber flies over Wright Field in Dayton, Ohio, in the late 1930s. Photograph courtesy of 88th Air Base Wing History Office, Wright-Patterson Air Force Base. AMERICAN AVIATION HERITAGE Identifying and Evaluating Nationally Significant Properties in U.S. Aviation History A National Historic Landmarks Theme Study Prepared by: Contributing authors: Susan Cianci Salvatore, Cultural Resources Specialist & Project Manager, National Conference of State Historic Preservation Officers Consultant John D. Anderson, Jr., Ph.D., Professor Emeritus, University of Maryland and Curator for Aerodynamics, Smithsonian National Air and Space Museum Janet Daly Bednarek, Ph.D., Professor of History, University of Dayton Roger Bilstein, Ph.D., Professor of History Emeritus, University of Houston-Clear Lake Caridad de la Vega, Historian, National Conference of State Historic Preservation Officers Consultant Marie Lanser Beck, Consulting Historian Laura Shick, Historian, National Conference of State Historic Preservation Officers Consultant Editor: Alexandra M. Lord, Ph.D., Branch Chief, National Historic Landmarks Program Produced by: The National Historic Landmarks Program Cultural Resources National Park Service U.S. Department of the Interior Washington, D.C. -

City of Kenner Comprehensive Plan
Pattern for Progress City of Kenner Comprehensive Plan Acknowledgements Michael S. Yenni, Mayor Michael D. Quigley – Chief Administrative Officer Natalie D. Newton – Deputy Chief Administrative Officer Jay J. Hebert, Director – Department of Planning and Zoning Mollie Mcinnis, Senior Administrative Assistant – Department of Planning and Zoning Chris Welker, Associate Planner – Department of Planning and Zoning City Council Maria C. DeFrancesch – At-Large, Division A Keith A. Conley – At-Large, Division B Gregory W. Carroll, District 1 Michael G. Sigur, District 2 Keith M. Reynaud, District 3 Leonard J. Cline, District 4 Dominick F. Impastato, District 5 Planning and Zoning Commission Rafael Saddy, At-Large Division A Tom Blum, At-Large Division B Mark Johnson, District 1 Michael A. Cenac, District 2 I.C. “Iggy” Villanueva, District 3 Rita Bezou, District 4 Robert Pastor, District 5 Acknowledgements | 1 2 | Acknowledgements Table of Contents Acknowledgments ............................................................................................................................... 1 I. Executive Summary ......................................................................................................................... 5 II. Introduction ................................................................................................................................... 17 III. Planning Framework .................................................................................................................... 25 IV. Land Use ....................................................................................................................................