El Transhumanisme Sota La Lupa Francesc Torralba, Coordinador Conferències Curs 2017-2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University Medical Center of the University of Groningen Research Portfolio
University Medical Center of the University of Groningen Research portfolio Research Institutes and Research Programmes UMCG’s multidisciplinary Research Programmes are organised in five Research Institutes. Each Institute covers a specific part of the UMCG research area. By establishing numerous international research projects and strategic alliances over the past, research within the Institutes bridged national boundaries. Especially for the UMCG focus "Active and Healty Ageing" international collaboration is required and prepares the UMCG to contribute to this global challenge. For every UMCG Research Programme the relevance for Healthy Ageing is defined. Regarding the training and education of future scientists (MSc and PhD) the five Research Institutes collaborate in the Graduate School of Medical Sciences assuring the incorporation of state of the art scientific know-how. 1. GUIDE Institute: Chronic Diseases and Drug Exploration 2. BCN-BRAIN Institute: Behavioural and Cognitive Neurosciences 3. SHARE Institute: Health Research and Epidemiology 4. W.J.Kolff Institute: Biomaterials 5. CRCG Institute: Fundamental, Clinical and Translational Cancer Research Some of the Research Programmes are Platform Programmes, embedded in and supporting all five Research Institutes. Contents: Research programmes GUIDE 02-26 Research programmes BCN-BRAIN 27-35 Research programmes SHARE 36-46 Research programmes CRCG 47-55 Research programmes W.J. Kolff 56-65 Platform programme Center Medical Imaging 66-68 1 RESEARCH INSTITUTE GUIDE: Chronic Diseases and Drug Exploration 1. Biopharmaceuticals, Discovery, Design and Delivery (GUIDE-BDDD) Programme leaders: prof. dr. H.W. Frijlink, prof. dr. K. Poelstra Mission The BDDD Division explores innovative approaches oriented towards the early phase of drug development up to the use of these approaches in practice. -

Tuesday 24Th
Matchmaking event University of Groningen/UMCG and University of Chile 24-25 September, 2019 Time slot Tuesday 24th Location 09:00-10:30 Health Kick-off ERIBA Seminar Room 10:30-11:00 Break ERIBA Pantry 11:00-13:00 Parallel session Time Neuroscience & Biology of ageing (ERIBA seminar room) Time Oncology & Drug Delivery (Room 16) 11:00-11:25 Felipe Court: 11:00-11:20 Andrew Quest: Necroaxoptosis: a novel axonal degenerative mechanism involved in pathologies of the ageing nervous system From tumor suppressor to metastasis promoter – Caveolin-1, a Jack-of-all trades in cancer 11:25-11:40 Marco Demaria: 11:20-11:40 Frank Kruyt: Role of cellular senescence in health and disease Brain tumors: glioblastoma stem cell models and identification of new therapeutic targets 11:40-12:02 Miguel Concha: 11:40-12:00 Marcelo Kogan: Nothobranchious furzeru as a model of aging and neurodegeneration Nanoplatforms for drug delivery, theraphy and diagnostic of chronic diseases 12:05-12:20 Harrie Kampinga: 12:00-12:20 Paul de Vos: Protein homeostasis and age-related protein aggregation diseases Carbohydrates and microbiota in health 12:20-12:45 Christian González-Billault: 12:20-12:40 Inge Zuhorn: Understanding neuronal aging using cell culture models Drug Delivery across the Blood-Brain Barrier 12:45-13:00 Amalia Dolga: 12:40-13:00 Wijnand Helfrich: Targeting mitochondria in human neurodegenerative disease model systems Novel Targeted approaches in Cancer Immunotherapy 13-14:30 Lunch ERIBA Pantry 15:00-17:30 Parallel session Time Neuroscience & Biology of ageing -

Annual Report V2.Indd 1 16-07-2020 20:59 Welcome to Our Annual Report 2019
European Research Institute for the Biology of Ageing Annual Report 2019 ERIBA | Cover .indd Alle pagina's 30-06-2020 13:49 Annual Report 2019 2019 ERIBA | Annual Report V2.indd 1 16-07-2020 20:59 Welcome to our Annual Report 2019 Coordination: Gerald de Haan and Megha Upadhyay Secretarial Support: Sylvia Hoks, Annet Vos-Hassing & Alida de Haan ژيƺɀǣǕȇƏȇƳXǼǼɖɀɎȸƏɎǣȒȇɀ) Stefan Heinrich ژيȸǣȇɎǣȇǕ¨ Ridderprint BV | Anand Baldew Copies: 100 ERIBA | Annual Report V2.indd 2 16-07-2020 20:59 Annual Report Table of contents 1. Foreword by the Director 4 2. Ageing Research at ERIBA 6 3. 2019: Highlights 10 4.Facts and Figures 20 אא ³ƬǣƺȇɎǣˡƬ¨ɖƫǼǣƬƏɎǣȒȇɀٮ -Funding/Grants 32 -Invited Speakers 35 אג ƺȒȵǼƺ¨ٮ 5.Facilities 46 6.Education 50 7.Outreach & Dissemination 54 זד ³ƬǣƺȇɎǣˡƬƳɮǣɀȒȸɵ ȒƏȸƳِז 9.Sponsors 59 ERIBA | Annual Report V2.indd 3 16-07-2020 20:59 Foreword by the Director 2019 in review It is a great pleasure to present to you the 2019 Annual Report of the European Research Institute for the Biology of Ageing. This report provides you with an overview of all our activities and achievements, in science, education, business development and outreach. We value all these domains equally, and are proud to share with you all that has been accomplished in 2019. I write these words in the midst of the Covid-19 pandemic. This pandemic may very well have a major effect on global research and education for quite some time to come. One aspect, highly relevant to what we do in ERIBA, relates to how the virus differentially affects individuals in society. -

Shared Ageing Research Models (Sharm): a New Facility to Support Ageing Research
Biogerontology (2013) 14:789–794 DOI 10.1007/s10522-013-9457-0 METHOD Shared Ageing Research Models (ShARM): a new facility to support ageing research Adele L. Duran • Paul Potter • Sara Wells • Tom Kirkwood • Thomas von Zglinicki • Anne McArdle • Cheryl Scudamore • Qing-Jun Meng • Gerald de Haan • Anne Corcoran • Ilaria Bellantuono Received: 5 July 2013 / Accepted: 16 August 2013 / Published online: 2 October 2013 Ó The Author(s) 2013. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract In order to manage the rise in life expec- Wellcome Trust, open to all investigators. It collects, tancy and the concomitant increased occurrence of stores and distributes flash frozen tissues from aged age-related diseases, research into ageing has become murine models through its biorepository and provides a strategic priority. Mouse models are commonly a database of live ageing mouse colonies available in utilised as they share high homology with humans and the UK and abroad. It also has an online environment show many similar signs and diseases of ageing. (MICEspace) for collation and analysis of data from However, the time and cost needed to rear aged communal models and discussion boards on subjects cohorts can limit research opportunities. Sharing of such as the welfare of ageing animals and common resources can provide an ethically and economically endpoints for intervention studies. Since launching in superior framework to overcome some of these issues July 2012, thanks to the generosity of researchers in but requires dedicated infrastructure. Shared Ageing UK and Europe, ShARM has collected more than Research Models (ShARM) (www.ShARMUK.org) 2,500 tissues and has in excess of 2,000 mice regis- is a new, not-for-profit organisation funded by tered in live ageing colonies. -

Viewer Comments
Article Oxylipin biosynthesis reinforces cellular senescence and allows detection of senolysis Graphical abstract Authors Christopher D. Wiley, Rishi Sharma, Sonnet S. Davis, ..., Marco Demaria, Arvind Ramanathan, Judith Campisi Correspondence [email protected] (C.D.W.), [email protected] (A.R.), [email protected] (J.C.) In brief Senolytics, transgenic, and pharmacological interventions that selectively kill senescent cells are currently in clinical trials aiming to treat age-related degenerative pathologies. Here, Wiley et al. discover that senescent cells produce multiple signaling lipids known as oxylipins. One oxylipin, dihomo-15d-PGJ2, promotes features of senescence by activating RAS and is released from cells during senolysis, serving as the first biomarker of the Highlights process in culture and in vivo. d Senescent cells make several oxylipins, dihomo- prostaglandins, and leukotrienes d Dihomo-15d-PGJ2 is intracellular during senescence and released during senolysis d Dihomo-15d-PGJ2 activates RAS, promoting senescence and the SASP d Positive feedback between prostaglandins, RAS, and p53 maintains senescence Wiley et al., 2021, Cell Metabolism 33, 1–13 June 1, 2021 ª 2021 Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.03.008 ll Please cite this article in press as: Wiley et al., Oxylipin biosynthesis reinforces cellular senescence and allows detection of senolysis, Cell Metabolism (2021), https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.03.008 ll Article Oxylipin biosynthesis reinforces cellular senescence and allows detection of senolysis Christopher D. Wiley,1,2,* Rishi Sharma,1 Sonnet S. Davis,1 Jose Alberto Lopez-Dominguez,1 Kylie P. Mitchell,1 Samantha Wiley,1 Fatouma Alimirah,1 Dong Eun Kim,1 Therese Payne,1 Andrew Rosko,1 Eliezer Aimontche,1 Sharvari M. -
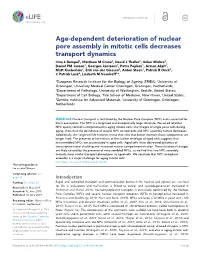
Age-Dependent Deterioration of Nuclear Pore Assembly in Mitotic
RESEARCH ARTICLE Age-dependent deterioration of nuclear pore assembly in mitotic cells decreases transport dynamics Irina L Rempel1, Matthew M Crane2, David J Thaller3, Ankur Mishra4, Daniel PM Jansen1, Georges Janssens1, Petra Popken1, Arman Aks¸it1, Matt Kaeberlein2, Erik van der Giessen4, Anton Steen1, Patrick R Onck4, C Patrick Lusk3, Liesbeth M Veenhoff1* 1European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA), University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands; 2Department of Pathology, University of Washington, Seattle, United States; 3Department of Cell Biology, Yale School of Medicine, New Haven, United States; 4Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, Groningen, Netherlands Abstract Nuclear transport is facilitated by the Nuclear Pore Complex (NPC) and is essential for life in eukaryotes. The NPC is a long-lived and exceptionally large structure. We asked whether NPC quality control is compromised in aging mitotic cells. Our images of single yeast cells during aging, show that the abundance of several NPC components and NPC assembly factors decreases. Additionally, the single-cell life histories reveal that cells that better maintain those components are longer lived. The presence of herniations at the nuclear envelope of aged cells suggests that misassembled NPCs are accumulated in aged cells. Aged cells show decreased dynamics of transcription factor shuttling and increased nuclear compartmentalization. These functional changes are likely caused by the presence -

321444 1 En Bookbackmatter 533..564
Index 1 Abdominal aortic aneurysm, 123 10,000 Year Clock, 126 Abraham, 55, 92, 122 127.0.0.1, 100 Abrahamic religion, 53, 71, 73 Abundance, 483 2 Academy award, 80, 94 2001: A Space Odyssey, 154, 493 Academy of Philadelphia, 30 2004 Vital Progress Summit, 482 Accelerated Math, 385 2008 U.S. Presidential Election, 257 Access point, 306 2011 Egyptian revolution, 35 ACE. See artificial conversational entity 2011 State of the Union Address, 4 Acquired immune deficiency syndrome, 135, 2012 Black Hat security conference, 27 156 2012 U.S. Presidential Election, 257 Acxiom, 244 2014 Lok Sabha election, 256 Adam, 57, 121, 122 2016 Google I/O, 13, 155 Adams, Douglas, 95, 169 2016 State of the Union, 28 Adam Smith Institute, 493 2045 Initiative, 167 ADD. See Attention-Deficit Disorder 24 (TV Series), 66 Ad extension, 230 2M Companies, 118 Ad group, 219 Adiabatic quantum optimization, 170 3 Adichie, Chimamanda Ngozi, 21 3D bioprinting, 152 Adobe, 30 3M Cloud Library, 327 Adonis, 84 Adultery, 85, 89 4 Advanced Research Projects Agency Network, 401K, 57 38 42, 169 Advice to a Young Tradesman, 128 42-line Bible, 169 Adwaita, 131 AdWords campaign, 214 6 Affordable Care Act, 140 68th Street School, 358 Afghan Peace Volunteers, 22 Africa, 20 9 AGI. See Artificial General Intelligence 9/11 terrorist attacks, 69 Aging, 153 Aging disease, 118 A Aging process, 131 Aalborg University, 89 Agora (film), 65 Aaron Diamond AIDS Research Center, 135 Agriculture, 402 AbbVie, 118 Ahmad, Wasil, 66 ABC 20/20, 79 AI. See artificial intelligence © Springer Science+Business Media New York 2016 533 N. -

Health Options Foreclosed: How the FDA Denies Americans the Benefits
Health Options Foreclosed How the FDA Denies Americans the Benefits of Medical Research Richard Williams, Marc Joffe, and Ariel Slonim September 2016 MERCATUS WORKING PAPER Richard Williams, Marc Joffe, and Ariel Slonim. “Health Options Foreclosed: How the FDA Denies Americans the Benefits of Medical Research.” Mercatus Working Paper, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, September 2016. Abstract In recent decades, the Food and Drug Administration (FDA) has assumed increasing premarket authority for drugs and devices. Given how the FDA’s regulatory stance has inhibited breakthroughs in the development of medical products, it appears that the agency will stand in the way of emerging technologies such as nanotechnology, synthetic biology, nanorobotics, virally delivered telomerase, and cellular therapy. These new technologies represent not only the means to prevent and cure diseases, but also the key to helping people live longer and healthier lives. We conclude, therefore, that an incremental approach to reform—one that would keep the FDA as the sole arbiter of new medical technologies—is unlikely to work. Rather, we think that a regulatory system based on competitive market approval of drugs and devices is more likely to strike the appropriate benefit-risk balance, including that inherent in the compassionate use of experimental medical treatments. JEL codes: H11, I18, L65 Keywords: FDA, regulation, drugs, biotechnology, pharmaceuticals Author Affiliation and Contact Information Richard Williams Director for the Regulatory Studies Program Mercatus Center at George Mason University [email protected] Marc Joffe Principal Consultant Public Sector Credit Solutions [email protected] Ariel Slonim MA Fellow, Mercatus Center All studies in the Mercatus Working Paper series have followed a rigorous process of academic evaluation, including (except where otherwise noted) at least one double-blind peer review. -

Book of Abstracts 2021
BOOK OF ABSTRACTS Preface Organisation Research in Groningen Congress Abstracts Plenary Abstracts Oral Abstracts Poster Postscript 2 Table of Contents Preface � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 Cell Biology � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 Tessa de Bruin � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Endocrinology & Diabetes � � � � � � � � � � � � � �106 Prof� Marian Joëls MD PhD � � � � � � � � � � � � � � � 7 Pediatrics, Obstetrics & Reproductive health � �110 Organisation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 Neurology & Neurosurgery � � � � � � � � � � � � �115 Executive Board � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Cardiology & Vascular medicine � � � � � � � � � �122 Advisory Board � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Oncology I � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �128 President, Secretary, Treasurer � � � � � � � � � � � 11 Pulmonology � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �134 Scientific Programme � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Oral Sessions II � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 139 Sponsors & Fundraising � � � � � � � � � � � � � � � 13 Public health II � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �140 International Contacts � � � � � � � � � � � � � � � � 14 Oncology II � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �146 Hosting & Logistics � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15 Epidemiology � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �153 Public Relations � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Pharmacology � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �160 -

European Research Institute for the Biology of Ageing
European Research Institute for the Biology of Ageing To better understand what causes ageing Foreword A better understanding of the cellular processes that cause ageing is important from a scientific as well as a “healthy ageing” perspective. This is the research area of the European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA). This brochure explains why such research is important and what it is that we do. Research on the biology of ageing has been carried out for decades by numerous scientists all over the world. Yet our knowledge of the cellular processes that have been implicated is still far from complete. Fragmentation and compartmentalisation of the very wide research area is partly to blame. However, the insights that do exist also need to be better integrated. As a new institute, ERIBA aims to play a major role in the acquisition of new knowledge as well as in the integration of existing knowledge in all areas related to the biology of ageing. In 2007 the first plans were made at the University Medical Centre in Groningen (UMCG) for a new research Institute that could support, via fundamental research, the strategic choice for ‘Healthy Ageing’. Collaboration was sought betterTo understand what causes ageing. with the University of Groningen and other local, national and European ||| 3 partners. In 2009 this resulted in a concrete business plan. In 2010 the construction plans were drawn up and ERIBA was born in 2013. We started life in a modern building fully equipped to suit our vision that multidisciplinary work is a key ingredient to achieve breakthroughs in bio medical research. -

Do Actuaries Believe in Longevity Deceleration? Edouard Debonneuil, Stéphane Loisel, Frédéric Planchet
Do actuaries believe in longevity deceleration? Edouard Debonneuil, Stéphane Loisel, Frédéric Planchet To cite this version: Edouard Debonneuil, Stéphane Loisel, Frédéric Planchet. Do actuaries believe in longevity decelera- tion?. 2015. hal-01219270v2 HAL Id: hal-01219270 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01219270v2 Preprint submitted on 5 Aug 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. DO ACTUARIES BELIEVE IN LONGEVITY DECELERATION? Edouard Debonneuil Stéphane Loisel Frédéric Planchet* Univ Lyon - Université Claude Bernard Lyon 1, ISFA, Laboratoire SAF EA2429, F-69366, Lyon, France Prim’Act, 42 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France ActuRx Version 2.0 du 05/08/2017 ABSTRACT As more and more people believe that significant life extensions may come soon, should commonly used future mortality assumptions be considered prudent? We find here that commonly used actuarial tables for annuitants – as well as the Lee-Carter model – do not extrapolate life expectancy at the same rate for future years as for past years; instead they produce some longevity deceleration. This is typically because their mortality improvements decrease after a certain age, and those age-specific improvements are constant over time. -

Longevidad Y Envejecimiento En El Tercer Milenio: Nuevas Perspectivas
LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO EN EL TERCER MILENIO: NUEVAS PERSPECTIVAS JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ-PARDO DEL CASTILLO ANTONIO LÓPEZ FARRÉ LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO EN EL TERCER MILENIO: NUEVAS PERSPECTIVAS José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo Profesor del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad Carlos III, Madrid Antonio López Farré Profesor de la Facultad de Medicina. Departamento de Medicina. Codirector del Aula AINTEC Universidad Complutense de Madrid Fundación MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificación con las opiniones vertidas en ella. Reservados todos los derechos. Está prohibido reproducir o transmitir esta publicación, total o parcialmente, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores, bajo las sanciones establecidas en las leyes. Imágenes de cubierta e interiores: ThinkStock Maquetación e impresión: Edipack Gráfico © De los textos: sus autores © De esta edición: 2017, Fundación MAPFRE Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid www.fundacionmapfre.org ISBN: 978-84-9844-648-7 Depósito Legal: M-18221-2017 «Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos». Marco Tulio Cicerón «Solo la alegría es señal de salud y longevidad». Santiago Ramón y Cajal «No anheléis la inmortalidad, pero agotad el límite de lo posible». Píndaro Agradecimiento: Los autores quieren agradecer a Begoña Larrea Cruz su excelente y dedicada labor en la edición de esta obra, sin cuya ayuda no hubiera sido nunca finalizada. PRESENTACIÓN Desde 1975 Fundación MAPFRE desarrolla actividades de interés general para la sociedad en distintos ámbitos profesionales y culturales, así como ac- ciones destinadas a la mejora de las condiciones económicas y sociales de las personas y de los sectores menos favorecidos de la sociedad.