Facultad & Psicología
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Systematic Review of Validity Procedures Used in Neuropsychological Batteries
Psychology & Neuroscience, 2013, 6, 3, 311 - 329 DOI: 10.3922/j.psns.2013.3.09 A systematic review of validity procedures used in neuropsychological batteries Josiane Pawlowski1, Joice Dickel Segabinazi2, Flávia Wagner2, and Denise Ruschel Bandeira2 1. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil 2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil Abstract This study presents a systematic review of validity evidence for neuropsychological batteries. Studies published in international databases between 2005 and 2012 were examined. Considering the specificity of neuropsychological batteries, the aim of the study was to review the statistical analyses and procedures that have been used to validate these instruments. A total of 1,218 abstracts were read, of which 147 involved studies of neuropsychological batteries or tests that evaluated at least three cognitive processes. The full text of each article was analyzed according to publication year, focal instrument of the study, sample type, sample age range, characterization of the participants, and procedures and analyses used to provide evidence of validity. The results showed that the studies primarily analyzed patterns of convergence and divergence by correlating the instruments with other tests. Measures of reliability, such as internal consistency and test-retest reliability, were also frequently employed. To provide evidence of relationships between test scores and external criteria, the most common procedures were evaluations of sensitivity and specificity, and comparisons were made between contrasting groups. The statistical analyses frequently used were Receiver Operating Characteristic analysis, Pearson correlation, and Cronbach’s alpha. We discuss the necessity of incorporating both classic and modern psychometric procedures and presenting a broader scope of validity evidence, which would represent progress in this field. -
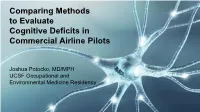
Comparing Methods to Evaluate Cognitive Deficits in Commercial Airline Pilots
Comparing Methods to Evaluate Cognitive Deficits in Commercial Airline Pilots Joshua Potocko, MD/MPH UCSF Occupational and Environmental Medicine Residency 30 Min Background Philosophy Scope Comparisons Evidence Review: Example Questions for the Group BACKGROUND LCDR Joshua R. Potocko, MC (FS/FMF), USN “The views expressed in this presentation reflect the results of research conducted by the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Navy, Department of Defense, nor the United States Government.” Potocko’s 6 Proclamations: Certain baseline cognitive functions decline with age. Within an individual, these declines are difficult to predict. Between individuals, different types of decline are variable. Understanding the following are critically important to aviation safety: Age-related declines Temporary disturbances in cognitive function, Stable (or progressive) baseline disturbances due to injury, illness, disease, medication, and substance use. When does cognitive dysfunction become unsafe? Cognitive Function Typical, Normal, Adequate, Average Cognitive Inefficiency Circadian, Fatigue, Mood, Stress Cognitive Deficiency Injury, Illness, Meds, Substances Cognitive Disability Above plus regulatory decisions => requires safety factor Baseline New Baseline Unfit Period Injury Illness Meds Baseline Progressive Decline Age XX? Permanently Unfit Disease? PHILOSOPHY Research Question: What is the “best” way to evaluate cognitive deficits in airline pilots? Best: historical? expert opinion?...or -

Redalyc.A Systematic Review of Validity Procedures Used in Neuropsychological Batteries
Psychology & Neuroscience ISSN: 1984-3054 [email protected] Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brasil Pawlowski, Josiane; Dickel Segabinazi, Joice; Wagner, Flávia; Ruschel Bandeira, Denise A systematic review of validity procedures used in neuropsychological batteries Psychology & Neuroscience, vol. 6, núm. 3, 2013, pp. 311-329 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=207029385009 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Psychology & Neuroscience, 2013, 6, 3, 311 - 329 DOI: 10.3922/j.psns.2013.3.09 A systematic review of validity procedures used in neuropsychological batteries Josiane Pawlowski1, Joice Dickel Segabinazi2, Flávia Wagner2, and Denise Ruschel Bandeira2 1. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil 2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil Abstract This study presents a systematic review of validity evidence for neuropsychological batteries. Studies published in international databases between 2005 and 2012 were examined. Considering the specificity of neuropsychological batteries, the aim of the study was to review the statistical analyses and procedures that have been used to validate these instruments. A total of 1,218 abstracts were read, of which 147 involved studies of neuropsychological batteries or tests that evaluated at least three cognitive processes. The full text of each article was analyzed according to publication year, focal instrument of the study, sample type, sample age range, characterization of the participants, and procedures and analyses used to provide evidence of validity. -

5Th Conference Clinical Trials on Alzheimer's Disease
The Journal of Nutrition, Health & Aging© 5th Conference Clinical Trials on Alzheimer’s Disease October 29-31, 2012 Grimaldi Forum, Convention Center, Monte Carlo TH requirements in the U.S. and Europe for demonstrating disease- MONDAY, OCTOBER 29 modification in early Alzheimer’s disease; • Identify whether these differences are scientifically based or influenced by the cultural factors SYMPOSIUM within the regulatory bodies; and • Call for harmonization of current requirements that are not deemed scientifically based and propose a S1 - HARMONIZING REGULATORY REQUIREMENTS TO mechanism for collaboration among global regulatory bodies beyond BENEFIT FUTURE ALZHEIMER’ DISEASE PATIENTS. the U.S. and Europe to harmonize the issuance of new guidelines or D. PERRY1, D. STEPHENSON2, R. KATZ3, K. BROICH4 (1. ACT-AD requirements for Alzheimer’s disease. Conclusion: Alzheimer’s Coalition, Alliance for Aging Research, USA; 2. Coalition Against disease is one of the most important health challenges in the world Major Diseases, Critical Path Institute, USA; 3. U.S. Food and Drug today. The World Health Organization in April 2012 called for Administration; 4. Federal Institute for Drugs and Medical Devices nations to address dementia as a public health priority. Pursuing a (BfArM)) global consensus on regulatory requirements for the approval of early Alzheimer’s disease treatments is a timely topic and could have a The coalition to Accelerate Cure/Treatments for Alzheimer’s significant impact on advancing drug development. CTAD has become Disease (ACT-AD) is comprised of more than 50 not-for-profit a leading forum for international experts to engage in exchanges about organizations representing Alzheimer’s patients, caregivers, older opportunities and challenges for research and development across the people, health care providers and researchers. -
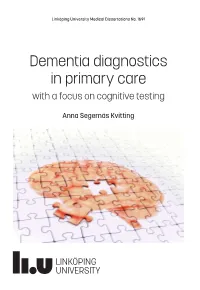
Dementia Diagnostics in Primary Care: with a Focus on Cognitive Testing
Linköping University Medical Dissertations No. 1691 Anna Segernäs Kvitting Anna Segernäs FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES Linköping Medical Dissertations No. 1691, 2019 Dementia diagnostics Department of Medical and Health Sciences Linköping University SE-581 83 Linköping, Sweden in primary care www.liu.se with a focus on cognitive testing Dementia diagnostics primary in care Anna Segernäs Kvitting with a focus on cognitive testing 2019 Linköping University Medical Dissertations No. 1691 Dementia diagnostics in primary care with a focus on cognitive testing Anna Segernäs Kvitting Department of Medical and Health Sciences Linköping University, Sweden Linköping 2019 Anna Segernäs Kvitting, 2019 Cover picture: Picture from Shutterstock images. Printed with permission. Published articles have been reprinted with the permission of the copyright holders. Printed in Sweden by LiU-Tryck, Linköping, Sweden, 2019 ISSN 0345-0082 ISBN 978-91-7685-037-4 To Astrid, Vera and Vilgot To go fast, go alone. To go far, go together. African proverb Contents CONTENTS ABSTRACT ................................................................................................. 1 SVENSK SAMMANFATTNING ................................................................. 2 LIST OF PAPERS ....................................................................................... 4 ABBREVIATIONS...................................................................................... 5 ACKNOWLEDGEMENTS ......................................................................... -

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2010/0041621 A1 Renshaw Et Al
US 2010.0041621A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2010/0041621 A1 Renshaw et al. (43) Pub. Date: Feb. 18, 2010 (54) METHODS AND COMPOSITIONS FOR Related U.S. Application Data IMPROVING COGNITIVE PERFORMANCE (60) Provisional application No. 61/089.331, filed on Aug. 15, 2008. (76) Inventors: Perry Renshaw, Salt Lake City, UT (US); Deborah Yurgelun-Todd, Publication Classification Salt Lake City, UT (US) (51) Int. Cl. A63L/7068 (2006.01) Correspondence Address: A 6LX 3L/7072 (2006.01) CLARK & ELBNG LLP 101 FEDERAL STREET (52) U.S. Cl. ............................................. 514/51; 514/49 BOSTON, MA 02110 (US) (57) ABSTRACT The invention provides methods and compositions for (21) Appl. No.: 12/541.504 improving cognitive performance involving administration of a cytidine-containing or uridine-containing compound to a (22) Filed: Aug. 14, 2009 neuropsychologically healthy human. Patent Application Publication Feb. 18, 2010 Sheet 1 of 3 US 2010/0041621 A1 Figure 1. 8 Week Follow-Up Patent Application Publication Feb. 18, 2010 Sheet 2 of 3 US 2010/0041621 A1 Figure 2. Patent Application Publication Feb. 18, 2010 Sheet 3 of 3 US 2010/0041621 A1 ACC Spectrum Figure 3, PCr 5 O 5 - O - 15 Chemical Shift (ppm) Parieto-Occipital Spectrum PCir PME y-NTP a-NTP B-NTP 5 O 5 O 15 Chemical Shift (ppm) US 2010/0041621 A1 Feb. 18, 2010 METHODS AND COMPOSITIONS FOR 0010. In certain embodiments, the human does not have a IMPROVING COGNITIVE PERFORMANCE neurological, psychiatric, or cognitive disorder, including, e.g., mood disorders (e.g., unipolar depression, dysthymia, CROSS-REFERENCE TO RELATED cyclothymia, and bipolar disorder), attention-deficit hyperac APPLICATIONS tivity disorder (ADHD), anxiety disorders (e.g., panic disor 0001. -

Game-Based Assessment of Cognitive Status in Clinical and Non-Clinical Samples
Game-Based Assessment of Cognitive Status in Clinical and Non-Clinical Samples by Tiffany Tong A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Mechanical and Industrial Engineering University of Toronto © Copyright by Tiffany Tong 2018 Game-Based Assessment of Cognitive Status in Clinical and Non- Clinical Samples Tiffany Tong Doctor of Philosophy Department of Mechanical and Industrial Engineering University of Toronto 2018 Abstract In this dissertation I validated a serious game for cognitive assessment that was originally developed in my Masters thesis (Tong, 2014). I used a whack-a-mole game that requires response inhibition, by adding a distractor character that should not be hit. I evaluated the game as a potential screening tool for the clinically relevant condition of delirium, and I examined how game performance was correlated with the Mini-Mental State Examination (MMSE), a standard assessment of cognitive ability in the elderly. Patients 65 years and older presenting at the Sunnybrook emergency department participated in three clinical studies and response time (RT) on the game was found to be significantly correlated with MMSE scores, and sufficiently predictive of whether the person had delirium as determined by the Confusion Assessment Method. Comparing game performance at 8-hour intervals, I found that game RT showed good test-retest reliability in the second clinical study. In the third clinical study, I found that false alarm rate provided a useful supplement to median correct RT in predicting clinical measures. Following the clinical studies, I evaluated the game with healthy adults in a pilot study to determine how the duration of character appearance affected whether the task was speeded or ii not. -

Automated Tests for Diagnosing and Monitoring Cognitive Impairment: a Diagnostic Accuracy Review
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT VOLUME 20 ISSUE 77 OCTOBER 2016 ISSN 1366-5278 Automated tests for diagnosing and monitoring cognitive impairment: a diagnostic accuracy review Rabeea’h W Aslam, Vickie Bates, Yenal Dundar, Juliet Hounsome, Marty Richardson, Ashma Krishan, Rumona Dickson, Angela Boland, Eleanor Kotas, Joanne Fisher, Sudip Sikdar and Louise Robinson DOI 10.3310/hta20770 Automated tests for diagnosing and monitoring cognitive impairment: a diagnostic accuracy review Rabeea’h W Aslam,1* Vickie Bates,1 Yenal Dundar,1,2 Juliet Hounsome,1 Marty Richardson,1 Ashma Krishan,1 Rumona Dickson,1 Angela Boland,1 Eleanor Kotas,1 Joanne Fisher,1 Sudip Sikdar3,4 and Louise Robinson5,6 1Liverpool Review and Implementation Group (LRiG), University of Liverpool, Liverpool, UK 2Community Mental Health Team, Mersey Care NHS Foundation Trust, Southport, UK 3Older Adults Mental Health Team, Mersey Care NHS Foundation Trust, Waterloo, Liverpool, UK 4Department of Psychological Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK 5Newcastle University Institute for Ageing, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK 6Institute for Health and Society, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK *Corresponding author Declared competing interests of authors: Rumona Dickson is on the Health Technology Assessment Evidence Synthesis Board. Published October 2016 DOI: 10.3310/hta20770 This report should be referenced as follows: Aslam RW, Bates V, Dundar Y, Hounsome J, Richardson M, Krishan A, et al. Automated tests for diagnosing and monitoring cognitive impairment: a diagnostic accuracy review. Health Technol Assess 2016;20(77). Health Technology Assessment is indexed and abstracted in Index Medicus/MEDLINE, Excerpta Medica/EMBASE, Science Citation Index Expanded (SciSearch®) and Current Contents®/ Clinical Medicine. -

Assessments for Mild Cognitive Impairment (MCI) and Functional Cognition: an Evidence-Based Practice Project
St. Catherine University SOPHIA Graduate Occupational Therapy Research and Projects Occupational Therapy 4-2019 Assessments for Mild Cognitive Impairment (MCI) and Functional Cognition: An Evidence-Based Practice Project Margaret Hiniker Hannah Kleschult Erica Norton Libby Reger Natalie Ristau See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://sophia.stkate.edu/ot_grad Part of the Occupational Therapy Commons Author Margaret Hiniker, Hannah Kleschult, Erica Norton, Libby Reger, Natalie Ristau, Kate Skluzacek, Seng Vang, Tiffany Vang, and Julie D. Bass Running head: FUNCTIONAL COGNITION ASSESSMENTS 1 Assessments for Mild Cognitive Impairment (MCI) and Functional Cognition: An Evidence-Based Practice Project Margaret Hiniker, Hannah Kleschult, Erica Norton, Libby Reger, Natalie Ristau, Kate Skluzacek, Seng Vang, & Tiffany Vang Faculty Advisor: Julie D. Bass, PhD, OTR/L, FAOTA St. Catherine University EBP Project completed in partial fulfillment of the requirements for the Evidence-Based Practice Course in the Graduate Occupational Therapy Programs Spring, 2019 Recommended APA citation: Hiniker, M., Kleschult, H, Norton, E., Reger, L., Ristau, N., Skluzacek, K., Vang, S., Vang, T., & Bass, J.D. (2019). Assessments for functional cognition and Mild Cognitive Impairment (MCI): An evidence-based practice project. Retrieved from https://sophia.stkate.edu/ Keywords: mild cognitive impairment, mild neurocognitive disorder, functional cognition, occupational therapy, screening, assessment FUNCTIONAL COGNITION ASSESSMENTS -

Reference List
References Aalten, P., de Vugt, M.E., Lousberg, R., et al. (2003). Behavioral Abu-Zeid, H.A.H., Choi, N.W., Hsu, P.-H., & Maini, K.K. problems in dementia: A factor analysis of the Neuropsychiatric (1978). Prognostic factors in the survival of 1,484 stroke cases Inventory. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 15, observed for 30 to 48 months. Archives of Neurology, 35, 99–105. 121–125. Aarsland, D., Bronnick, K., Larsen, J.P., et al. (2009). Cognitive Acevedo, A., Loewenstein, D.A., Barker, W.W., et al. (2000). impairment in incident, untreated Parkinson disease: The Category fl uency test: Normative data for English and Spanish- Norwegian Park West study. Neurology, 72, 1121–1126. speaking elderly. Journal of the International Neuropsychological Aarsland, D., Cummings, J.L., & Larsen, J.P. (2001). Neuropsychiatric Society, 6, 760–769. differences between Parkinson’s disease with dementia and Acharya, J.N. & Pacheco, V.H. (2008). Neurologic complications of Alzheimer’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry, hepatitis C. The Neurologist, 14, 151–156. 16, 184–191. Achiron, R., Lipitz, S., & Achiron, A. (2001). Sex-related differences Aarsland, D., Larsen, J.P., Lim, N.G., et al. (1999). Range of neuro- in the development of the human fetal corpus-callosum: In utero psychiatric disturbances in patients with Parkinson’s disease. ultrasonographic study. Prenatal Diagnosis, 21, 116–120. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 67, 492–496. Achté, K.A., Hillbom, E., & Aalberg, V. (1969). Psychoses fol- Aarsland, D., Zaccai, J., & Brayne, C. (2005). A systematic review of lowing war brain injuries. Acta Psychiatrica Scandinavica, 45, prevalence studies of dementia in Parkinson’s disease.