Solo De Música Cubana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
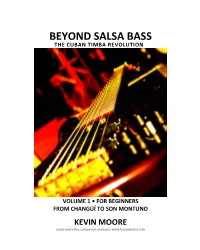
Beyond Salsa Bass the Cuban Timba Revolution
BEYOND SALSA BASS THE CUBAN TIMBA REVOLUTION VOLUME 1 • FOR BEGINNERS FROM CHANGÜÍ TO SON MONTUNO KEVIN MOORE audio and video companion products: www.beyondsalsa.info cover photo: Jiovanni Cofiño’s bass – 2013 – photo by Tom Ehrlich REVISION 1.0 ©2013 BY KEVIN MOORE SANTA CRUZ, CA ALL RIGHTS RESERVED No part of this publication may be reproduced in whole or in part, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without written permission of the author. ISBN‐10: 1482729369 ISBN‐13/EAN‐13: 978‐148279368 H www.beyondsalsa.info H H www.timba.com/users/7H H [email protected] 2 Table of Contents Introduction to the Beyond Salsa Bass Series...................................................................................... 11 Corresponding Bass Tumbaos for Beyond Salsa Piano .................................................................... 12 Introduction to Volume 1..................................................................................................................... 13 What is a bass tumbao? ................................................................................................................... 13 Sidebar: Tumbao Length .................................................................................................................... 1 Difficulty Levels ................................................................................................................................ 14 Fingering.......................................................................................................................................... -

El Corazón De Cuba Educational Program Curriculum
International Bicycle Fund 4887 Columbia Drive South, Seattle WA 98108-1919 USA +1-206-767-0848 ~ [email protected] ~ www.ibike.org A non-governmental, nonprofit organization promoting bicycle transport, economic development and understanding worldwide. El Corazon de Cuba Educational Program Curriculum Small group, multidiscipline, educational program. The objective of the program is to strengthen your knowledge to better enable you to participate in important public policy discussion on a wide range of topics that affect your life. The program provides and opportunities to comparing and contrasting the work environment, quality of life, social programs, political structure and policies, economic policy and structure, environment, and culture that you are familiar with, to those of Cuba. Day-to-day, on an ongoing basis throughout the program there will be opportunities to meet people, small group discussion with Cubans and excursions and presentations on history, architecture, culture, ethnic diversity, social systems, gender rights and roles, politics, agriculture, mining, industry, fisheries, music, language, religion, geology, botany, and ecology. The following curriculum fails to include literally hundreds of serendipitous people-to-people encounters when we purposefully visit small towns and villages to by snacks and refreshment to talk to people, and ask questions and strike up conversations. Ironically, some of the most meaningful and enlightening people-to-people contacts are the hardest, and virtually impossible, to document. Day 1: “Anatomy of the capital of the Capital: Introducing information on the history and change of Havana, and specifically Vedado ”: architecture (residential and commercial), use patterns (park boulevard, parks, residential and commercial), public institutions (schools, hospitals (8, including cardio and oncology)), religious institutions (churches, convents and two synagogue), monuments and statues (John Lennon, socialist world leaders, military, politician, intellectuals, Jose Marti) and transportation. -

Putumayo: Director General Bojayá
Otros títulos de Memoria Histórica ¡Oh, selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina! ¿Qué hado Centro Nacional de Memoria Histórica maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el Putumayo: Director General Bojayá. La guerra sin límites (2010) cielo claro, que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje, a Gonzalo Sánchez Gómez. La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia (2010) la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de la vorágine de las Relator y compilador La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias los ponientes, por qué no tiemblan en tu dombo? ¡Cuántas veces suspiró mi alma campesinas en la costa Caribe 1960 - 2010 (2010) adivinando al través de tus laberintos el reejo del astro que empurpura las Augusto Javier Gómez López. La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira (2010) lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de caucherías Profesor titular del Departamento de Antropología. Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras! ¿Sobre qué (2011) sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡Tú me robaste el ensueño del Centro de Estudios Sociales, horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el Memoria y testimonio Mujeres que hacen historia. -

A Comparative Case Study of the Political Economy of Music in Cuba and Argentina by Paul Ruffner Honors Capstone Prof
Music, Money, and the Man: A Comparative Case Study of the Political Economy of Music in Cuba and Argentina By Paul Ruffner Honors Capstone Prof. Clarence Lusane May 4, 2009 Political economy is an interpretive framework which has been applied to many different areas in a wide range of societies. Music, however, is an area which has received remarkably little attention; this is especially surprising given the fact that music from various historical periods contains political messages. An American need only be reminded of songs such as Billy Holliday’s “Strange Fruit” or the general sentiments of the punk movement of the 1970s and 80s to realize that American music is not immune to this phenomenon. Cuba and Argentina are two countries with remarkably different historical experiences and economic structures, yet both have experience with vibrant traditions of music which contains political messages, which will hereafter be referred to as political music. That being said, important differences exist with respect to both the politics and economics of the music industries in the two countries. Whereas Cuban music as a general rule makes commentaries on specific historical events and political situations, its Argentine counterpart is much more metaphorical in its lyrics, and much more rhythmically and structurally influenced by American popular music. These and other differences can largely be explained as resulting from the relations between the community of musicians and the state, more specifically state structure and ideological affiliation in both cases, with the addition of direct state control over the music industry in the Cuban case, whereas the Argentine music industry is dominated largely by multinational concerns in a liberal democratic state. -

Premios Lo Nuestro 2018 Torrent Download Premios Lo Nuestro 2018 Torrent Download
premios lo nuestro 2018 torrent download Premios lo nuestro 2018 torrent download. Además Maluma recibió un importante Galardón de Platino por las más de ocho millones de streams de su tema “Borró Cassette”. Luego de su paso por Buenos Aires viajó a Chile donde fue sorprendido con un Doble Disco de Platino por las ventas de su álbum Pretty Boy Dirty Boy en el país. El colombiano está en un excelente momento y nada parece detenerlo. Quédate disfrutando “Desde Thalía - Desde Esa Noche Ft. Maluma. Tweet. priporoči | objavi. 0. Skalar. Glasba ogledov 1214 dodan 23. 06. 2016. Komentarji • 0. če želiš komentirati, se prijavi. stalna povezava. koda s predvajalnikom. Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled videa. Email prejemnika* Sporočilo Tvoje ime* Tvoj email* Hiter seznam . izbriši | shrani. Poglejte tudi 4:09. Akon Ft. Snoop. Thalía - Desde Esa Noche (Premio Lo Nuestro 2016) ft. Maluma. Desde Esa Noche Thalía feat. Maluma (Premio Lo Nuestro 2016) 'Desde Esa Noche' available on iTunes here: http://smarturl.it/DesdeEsaNoche 'Desde Esa Noche' a. Thalía sorprendió al cantante Maluma durante la grabación de su videoclip ? Desde esa noche ?, y tras enterarse que hace unos días cumplió años, la cantante lo sorprendió con un pastel de. Descargar mp3 karaoke-de-maluma-y-thalia - https://www. Escucha o descarga todas las canciones de karaoke-de-maluma-y-thalia sin limites - Toda la música que buscas de karaoke-de-maluma-y-thalia la encuentras aquí en https://www.mp3lis.com =) En esta ocasión te invito a que cantes a todo pulmón 'DESDE ESA NOCHE', canción interpretada originalmente por THALIA en compañia del colombiano MALUMA. -

RED HOT + CUBA FRI, NOV 30, 2012 BAM Howard Gilman Opera House
RED HOT + CUBA FRI, NOV 30, 2012 BAM Howard Gilman Opera House Music Direction by Andres Levin and CuCu Diamantes Produced by BAM Co-Produced with Paul Heck/ The Red Hot Organization & Andres Levin/Music Has No Enemies Study Guide Written by Nicole Kempskie Red Hot + Cuba BAM PETER JAY SHARP BUILDING 30 LAFAYETTE AVE. BROOKLYN, NY 11217 Photo courtesy of the artist Table Of Contents Dear Educator Your Visit to BAM Welcome to the study guide for the live The BAM program includes: this study Page 3 The Music music performance of Red Hot + Cuba guide, a CD with music from the artists, that you and your students will be at- a pre-performance workshop in your Page 4 The Artists tending as part of BAM Education’s Live classroom led by a BAM teaching Page 6 The History Performance Series. Red Hot + Cuba is artist, and the performance on Friday, Page 8 Curriculum Connections an all-star tribute to the music of Cuba, November 30, 2012. birthplace of some of the world’s most infectious sounds—from son to rumba and mambo to timba. Showcasing Cuba’s How to Use this Guide diverse musical heritage as well as its modern incarnations, this performance This guide aims to provide useful informa- features an exceptional group of emerging tion to help you prepare your students for artists and established legends such as: their experience at BAM. It provides an Alexander Abreu, CuCu Diamantes, Kelvis overview of Cuban music history, cultural Ochoa, David Torrens, and Carlos Varela. influences, and styles. Included are activi- ties that can be used in your classroom BAM is proud to be collaborating with and a CD of music by the artists that you the Red Hot Organization (RHO)—an are encouraged to play for your class. -

Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930S
Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930s Ariel Mae Lambe Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2014 Ariel Mae Lambe All rights reserved ABSTRACT Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930s Ariel Mae Lambe This dissertation shows that during the Spanish Civil War (1936–1939) diverse Cubans organized to support the Spanish Second Republic, overcoming differences to coalesce around a movement they defined as antifascism. Hundreds of Cuban volunteers—more than from any other Latin American country—traveled to Spain to fight for the Republic in both the International Brigades and the regular Republican forces, to provide medical care, and to serve in other support roles; children, women, and men back home worked together to raise substantial monetary and material aid for Spanish children during the war; and longstanding groups on the island including black associations, Freemasons, anarchists, and the Communist Party leveraged organizational and publishing resources to raise awareness, garner support, fund, and otherwise assist the cause. The dissertation studies Cuban antifascist individuals, campaigns, organizations, and networks operating transnationally to help the Spanish Republic, contextualizing these efforts in Cuba’s internal struggles of the 1930s. It argues that both transnational solidarity and domestic concerns defined Cuban antifascism. First, Cubans confronting crises of democracy at home and in Spain believed fascism threatened them directly. Citing examples in Ethiopia, China, Europe, and Latin America, Cuban antifascists—like many others—feared a worldwide menace posed by fascism’s spread. -

Instrumental Tango Idioms in the Symphonic Works and Orchestral Arrangements of Astor Piazzolla
The University of Southern Mississippi The Aquila Digital Community Dissertations Spring 5-2008 Instrumental Tango Idioms in the Symphonic Works and Orchestral Arrangements of Astor Piazzolla. Performance and Notational Problems: A Conductor's Perspective Alejandro Marcelo Drago University of Southern Mississippi Follow this and additional works at: https://aquila.usm.edu/dissertations Part of the Composition Commons, Latin American Languages and Societies Commons, Musicology Commons, and the Music Performance Commons Recommended Citation Drago, Alejandro Marcelo, "Instrumental Tango Idioms in the Symphonic Works and Orchestral Arrangements of Astor Piazzolla. Performance and Notational Problems: A Conductor's Perspective" (2008). Dissertations. 1107. https://aquila.usm.edu/dissertations/1107 This Dissertation is brought to you for free and open access by The Aquila Digital Community. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of The Aquila Digital Community. For more information, please contact [email protected]. The University of Southern Mississippi INSTRUMENTAL TANGO IDIOMS IN THE SYMPHONIC WORKS AND ORCHESTRAL ARRANGEMENTS OF ASTOR PIAZZOLLA. PERFORMANCE AND NOTATIONAL PROBLEMS: A CONDUCTOR'S PERSPECTIVE by Alejandro Marcelo Drago A Dissertation Submitted to the Graduate Studies Office of The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Musical Arts Approved: May 2008 COPYRIGHT BY ALEJANDRO MARCELO DRAGO 2008 The University of Southern Mississippi INSTRUMENTAL TANGO IDIOMS IN THE SYMPHONIC WORKS AND ORCHESTRAL ARRANGEMENTS OF ASTOR PIAZZOLLA. PERFORMANCE AND NOTATIONAL PROBLEMS: A CONDUCTOR'S PERSPECTIVE by Alejandro Marcelo Drago Abstract of a Dissertation Submitted to the Graduate Studies Office of The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Musical Arts May 2008 ABSTRACT INSTRUMENTAL TANGO IDIOMS IN THE SYMPHONIC WORKS AND ORCHESTRAL ARRANGEMENTS OF ASTOR PIAZZOLLA. -

The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County and AEG LIVE Present
FOR IMMEDIATE RELEASE MEDIA CONTACTS: Suzette Espinosa Fuentes Gino R. Campodónico (786) 468-2221 (786) 468-2228 [email protected] [email protected] The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County and AEG LIVE Present “The Queen of Latin Pop” comes to the Arsht Center to perform hits from her latest Billboard chart-topping album, Latina! “Latina is a bombastic fusion of everything you’ve come to expect from the lovely Thalía!” – Latina Magazine Part of the 2015-2016 Live at Knight Series Friday, September 30, 2016 at 8 p.m. Tickets: $45, $65, $75 & $105* John S. and James L. Knight Concert Hall MIAMI, FL June 15, 2016 – Now celebrating its 10th Anniversary Season, the Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County and AEG LIVE are proud to present THALÍA during her anticipated “Latina Love Tour” in support of her 15th and latest album Latina. Fresh off her debut at No. 1 on the Billboard US LATIN Album chart and iTunes Charts, the multi-platinum selling singer-songwriter, author, entrepreneur and actress will wow South Florida fans with classic hits and new singles such as “Desde Esa Noche” inside the Center’s Knight Concert Hall on September 30. Tickets to THALÍA’s “Latina Love Tour” are $45, $65, $75 & $105*. Tickets are available to Arsht Center members now and to the general public on Friday, June 17 at 10 a.m. Tickets may be purchased through the Adrienne Arsht Center Box Office by calling (305) 949-6722, or online at www.arshtcenter.org. -

Beyond Salsa for Ensemble a Guide to the Modern Cuban Rhythm Section
BEYOND SALSA FOR ENSEMBLE A GUIDE TO THE MODERN CUBAN RHYTHM SECTION PIANO • BASS • CONGAS • BONGÓ • TIMBALES • DRUMS VOLUME 1 • EFECTOS KEVIN MOORE REVISION 1.0 ©2012 BY KEVIN MOORE SANTA CRUZ, CA ALL RIGHTS RESERVED No part of this publication may be reproduced in whole or in part, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without written permission of the author. ISBN‐10: 146817486X ISBN‐13/EAN‐13: 978‐1468174861 www.timba.com/ensemble www.timba.com/piano www.timba.com/clave www.timba.com/audio www.timba.com/percussion www.timba.com/users/7 [email protected] cover design: Kris Förster based on photos by: Tom Ehrlich photo subjects (clockwise, starting with drummer): Bombón Reyes, Daymar Guerra, Miguelito Escuriola, Pupy Pedroso, Francisco Oropesa, Duniesky Baretto Table of Contents Introduction to the Beyond Salsa Series .............................................................................................. 12 Beyond Salsa: The Central Premise .................................................................................................. 12 How the Series is Organized and Sold .......................................................................................... 12 Book ......................................................................................................................................... 12 Audio ....................................................................................................................................... -

Samba, Rumba, Cha-Cha, Salsa, Merengue, Cumbia, Flamenco, Tango, Bolero
SAMBA, RUMBA, CHA-CHA, SALSA, MERENGUE, CUMBIA, FLAMENCO, TANGO, BOLERO PROMOTIONAL MATERIAL DAVID GIARDINA Guitarist / Manager 860.568.1172 [email protected] www.gozaband.com ABOUT GOZA We are pleased to present to you GOZA - an engaging Latin/Latin Jazz musical ensemble comprised of Connecticut’s most seasoned and versatile musicians. GOZA (Spanish for Joy) performs exciting music and dance rhythms from Latin America, Brazil and Spain with guitar, violin, horns, Latin percussion and beautiful, romantic vocals. Goza rhythms include: samba, rumba cha-cha, salsa, cumbia, flamenco, tango, and bolero and num- bers by Jobim, Tito Puente, Gipsy Kings, Buena Vista, Rollins and Dizzy. We also have many originals and arrangements of Beatles, Santana, Stevie Wonder, Van Morrison, Guns & Roses and Rodrigo y Gabriela. Click here for repertoire. Goza has performed multiple times at the Mohegan Sun Wolfden, Hartford Wadsworth Atheneum, Elizabeth Park in West Hartford, River Camelot Cruises, festivals, colleges, libraries and clubs throughout New England. They are listed with many top agencies including James Daniels, Soloman, East West, Landerman, Pyramid, Cutting Edge and have played hundreds of weddings and similar functions. Regular performances in the Hartford area include venues such as: Casona, Chango Rosa, La Tavola Ristorante, Arthur Murray Dance Studio and Elizabeth Park. For more information about GOZA and for our performance schedule, please visit our website at www.gozaband.com or call David Giardina at 860.568-1172. We look forward -

The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance
The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies Edited by K. Meira Goldberg and Antoni Pizà The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies Edited by K. Meira Goldberg and Antoni Pizà This book first published 2016 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2016 by K. Meira Goldberg, Antoni Pizà and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-9963-1 ISBN (13): 978-1-4438-9963-5 Proceedings from the international conference organized and held at THE FOUNDATION FOR IBERIAN MUSIC, The Graduate Center, The City University of New York, on April 17 and 18, 2015 This volume is a revised and translated edition of bilingual conference proceedings published by the Junta de Andalucía, Consejería de Cultura: Centro de Documentación Musical de Andalucía, Música Oral del Sur, vol. 12 (2015). The bilingual proceedings may be accessed here: http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/do cumentacion/revistas/revistas-mos/musica-oral-del-sur-n12.html Frontispiece images: David Durán Barrera, of the group Los Jilguerillos del Huerto, Huetamo, (Michoacán), June 11, 2011.