Rallus Antarcticus)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
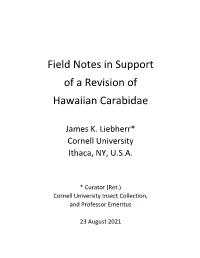
Field Notes in Support of a Revision of Hawaiian Carabidae
Field Notes in Support of a Revision of Hawaiian Carabidae James K. Liebherr* Cornell University Ithaca, NY, U.S.A. * Curator (Ret.) Cornell University Insect Collection, and Professor Emeritus 23 August 2021 Field Notes in Support of a Revision of Hawaiian Carabidae © 2021 by James K. Liebherr is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Cornell University Insect Collection John H. and Ann B. Comstock Hall Cornell University Ithaca, NY 14853-2601 U.S.A. ii Table of Contents Foreword ……………………………………………………………….…………………………. iv 00.—Introduction …………………………………………………………………..………….. 1 01.—Kauaˋi; 9-22 March, 10-16 May 1991 ……..…………………………...….... 7 02.—Hawaiˋi Island; 23 March-5 April 1991 ..…………………………..…….… 21 03.—Haleakalā; 8-13 April 1991, 29 April–9 May 1991 …………….…….… 27 04.—Oˋahu; 20–23 April, 18 May 1991 ………………………..……….…..….…..41 05.—Molokaˋi; 24-27 April 1991 …………………………………….……..….………45 06.—West Maui, 11-15 May 1992; Molokaˋi, 15-16 May 1992 ...……… 50 07.—Maui Nui, 29 April-21 May 1993 (Lānaˋi, Molokaˋi, West Maui, Haleakalā) ……………….………………………………………………………………….…….61 08.—Oˋahu, 1-15 May 1995 .………………………………….……………………..…. 89 09.—Kauaˋi, 16-22 May 1995 ………………….………………..…………..………. 104 10.—Maui + Molokaˋi 20-31 May 1997 …..……………………………………... 114 11.—Hawaiˋi Island—1–6 June 1997 …..………………………..……………….. 134 12.—Hawaiˋi Island—9–17 October 1997 …..……………………….…….….. 138 13.—Haleakalā, Maui—30 April–15 May 1998 ….…………………………... 145 14.—Haleakalā and West Maui—15–23 May 2001 …….………….………. 167 15.—Hawaiˋi Island—23–27 May 2001 …………………..…………..…………. 179 16.—Haleakalā, Maui, 14–20 May 2003 …………………………………………. 184 17.—Hawaiˋi Island, 21–25 May 2003 ………………..………………………….. 192 18.—Lānaˋi, Molokaˋi, West Maui, 10–28 May 2004 …..……..….………. -

Water Diversion in Brazil Threatens Biodiversit
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/332470352 Water diversion in Brazil threatens biodiversity Article in AMBIO A Journal of the Human Environment · April 2019 DOI: 10.1007/s13280-019-01189-8 CITATIONS READS 0 992 12 authors, including: Vanessa Daga Valter Monteiro de Azevedo-Santos Universidade Federal do Paraná 34 PUBLICATIONS 374 CITATIONS 17 PUBLICATIONS 248 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Fernando Pelicice Philip Fearnside Universidade Federal de Tocantins Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 68 PUBLICATIONS 2,890 CITATIONS 612 PUBLICATIONS 20,906 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Freshwater microscrustaceans from continental Ecuador and Galápagos Islands: Integrative taxonomy and ecology View project Conservation policy View project All content following this page was uploaded by Philip Fearnside on 11 May 2019. The user has requested enhancement of the downloaded file. The text that follows is a PREPRINT. O texto que segue é um PREPRINT. Please cite as: Favor citar como: Daga, Vanessa S.; Valter M. Azevedo- Santos, Fernando M. Pelicice, Philip M. Fearnside, Gilmar Perbiche-Neves, Lucas R. P. Paschoal, Daniel C. Cavallari, José Erickson, Ana M. C. Ruocco, Igor Oliveira, André A. Padial & Jean R. S. Vitule. 2019. Water diversion in Brazil threatens biodiversity: Potential problems and alternatives. Ambio https://doi.org/10.1007/s13280-019- 01189-8 . (online version published 27 April 2019) ISSN: 0044-7447 (print version) ISSN: 1654-7209 (electronic version) Copyright: Royal Swedish Academy of Sciences & Springer Science+Business Media B.V. -
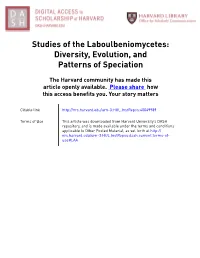
Studies of the Laboulbeniomycetes: Diversity, Evolution, and Patterns of Speciation
Studies of the Laboulbeniomycetes: Diversity, Evolution, and Patterns of Speciation The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:40049989 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA ! STUDIES OF THE LABOULBENIOMYCETES: DIVERSITY, EVOLUTION, AND PATTERNS OF SPECIATION A dissertation presented by DANNY HAELEWATERS to THE DEPARTMENT OF ORGANISMIC AND EVOLUTIONARY BIOLOGY in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Biology HARVARD UNIVERSITY Cambridge, Massachusetts April 2018 ! ! © 2018 – Danny Haelewaters All rights reserved. ! ! Dissertation Advisor: Professor Donald H. Pfister Danny Haelewaters STUDIES OF THE LABOULBENIOMYCETES: DIVERSITY, EVOLUTION, AND PATTERNS OF SPECIATION ABSTRACT CHAPTER 1: Laboulbeniales is one of the most morphologically and ecologically distinct orders of Ascomycota. These microscopic fungi are characterized by an ectoparasitic lifestyle on arthropods, determinate growth, lack of asexual state, high species richness and intractability to culture. DNA extraction and PCR amplification have proven difficult for multiple reasons. DNA isolation techniques and commercially available kits are tested enabling efficient and rapid genetic analysis of Laboulbeniales fungi. Success rates for the different techniques on different taxa are presented and discussed in the light of difficulties with micromanipulation, preservation techniques and negative results. CHAPTER 2: The class Laboulbeniomycetes comprises biotrophic parasites associated with arthropods and fungi. -

Phytosociological Study of a Riverine Forest Remnant from Taquari River, State of Rio Grande Do Sul, Brazil
Hoehnea 45(1): 149-158, 1 tab., 5 fi g., 2018 http://dx.doi.org/10.1590/2236-8906-79/2017 Phytosociological study of a riverine forest remnant from Taquari river, State of Rio Grande do Sul, Brazil Fabiane Lucheta 1,5, Gabriel Nicolini2, Gerson Luiz Ely Junior2, Marilaine Tremarin2, Marelise Teixeira2, Úrsula Arend3, Natália Mossmann Koch4 and Elisete Maria de Freitas2 Received: 19.10.2017; accepted: 1.02.2018 ABSTRACT - (Phytosociological study of a riverine forest remnant from Taquari river, State of Rio Grande do Sul, Brazil). Aiming to characterize the structure of the arboreal community in a riverine forest remnant of the Taquari river, State of Rio Grande do Sul, 42 sampling units of 100 m2 (10 × 10 m) were located. Phytosociological parameters were also assessed and the indexes of Shannon diversity (H’) and Pielou evenness (J) were evaluated. A total of 39 species, 21 families, 2.83 nats ind-1 for H’ and 0.77 for J were recorded. Among the species found, the endemic Callisthene inundata O.L. Bueno, A.D. Nilson & R.G. Magalh. and Picrasma crenata (Vell.) Engl. are included in the list of endangered species. The density found was of 1,557.14 ind ha-1. Luehea divaricata Mart. and Lonchocarpus nitidus Benth. showed the highest indexes of importance values. Besides contributing to the knowledge of species distribution and community structure, this study points out the need for conservation of existing native forest remnants. Keywords: alien species, arboreal community, endemic species, riparian vegetation, Taquari-Antas river basin RESUMO - (Estudo fi tossociológico de um remanescente da fl oresta ribeirinha do rio Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil). -

Ficha Informativa De Los Humedales De Ramsar (FIR) Versión 2009-2012
Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) versión 2009-2012 1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha: PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE RAMSAR . DD MM YY Sandro Menezes Silva Conservação Internacional (CI-Brasil) R. Paraná, 32 CEP-79020-290 Designation date Site Reference Number Campo Grande - MS – Brasil [email protected] Tel: +55(67) 3326-0002 Fax: +55(67) 3326-8737 2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó : Julio 2008 3. País: Brasil 4. Nombre del sitio Ramsar: Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN) “Fazenda Rio Negro” 5. Designación de nuevos sitios Ramsar o actualización de los ya existentes: Esta FIR es para (marque una sola casilla) : a) Designar un nuevo sitio Ramsar o b) Actualizar información sobre un sitio Ramsar existente 6. Sólo para las actualizaciones de FIR, cambios en el sitio desde su designación o anterior actualización: 7. Mapa del sitio: a) Se incluye un mapa del sitio, con límites claramente delineados, con el siguiente formato: i) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): Anexo 1 ; ii ) formato electrónico (por ejemplo, imagen JPEG o ArcView) iii) un archivo SIG con tablas de atributos y vectores georreferenciados sobre los límites del sitio b) Describa sucintamente el tipo de delineación de límites aplicado: El límite del Sitio Ramsar es el mismo de la RPPN Fazenda Rio Negro, reconocida oficialmente como área protegida por el gobierno de la Provincia de Mato Grosso 8. Coordenadas geográficas (latitud / longitud, en grados y minutos): Lat 19°33'2.78"S / long 56°13'27.93"O (coordenadas de la sede de la hacienda) 9. -

Synopsis of the Heteroptera Or True Bugs of the Galapagos Islands
Synopsis of the Heteroptera or True Bugs of the Galapagos Islands ' 4k. RICHARD C. JROESCHNE,RD SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY • NUMBER 407 SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of "diffusing knowledge" was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement: "It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge." This theme of basic research has been adhered to through the years by thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series: Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Astrophysics Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to the Earth Sciences Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology Smithsonian Folklife Studies Smithsonian Studies in Air and Space Smithsonian Studies in History and Technology In these series, the Institution publishes small papers and full-scale monographs that report the research and collections of its various museums and bureaux or of professional colleagues in the world of science and scholarship. The publications are distributed by mailing lists to libraries, universities, and similar institutions throughout the world. Papers or monographs submitted for series publication are received by the Smithsonian Institution Press, subject to its own review for format and style, only through departments of the various Smithsonian museums or bureaux, where the manuscripts are given substantive review. -

Heteroptera: Anthocoridae, Lasiochilidae)
2018 ACTA ENTOMOLOGICA 58(1): 207–226 MUSEI NATIONALIS PRAGAE doi: 10.2478/aemnp-2018-0018 ISSN 1804-6487 (online) – 0374-1036 (print) www.aemnp.eu RESEARCH PAPER Annotated catalogue of the fl ower bugs from India (Heteroptera: Anthocoridae, Lasiochilidae) Chandish R. BALLAL1), Shahid Ali AKBAR2,*), Kazutaka YAMADA3), Aijaz Ahmad WACHKOO4) & Richa VARSHNEY1) 1) National Bureau of Agricultural Insect Resources, Bengaluru, India; e-mail: [email protected] 2) Central Institute of Temperate Horticulture, Srinagar, 190007 India; e-mail: [email protected] 3) Tokushima Prefectural Museum, Bunka-no-Mori Park, Mukoterayama, Hachiman-cho, Tokushima, 770–8070 Japan; e-mail: [email protected] 4) Department of Zoology, Government Degree College, Shopian, Jammu and Kashmir, 192303 India; e-mail: [email protected] *) Corresponding author Accepted: Abstract. The present paper provides a checklist of the fl ower bug families Anthocoridae th 6 June 2018 and Lasiochilidae (Hemiptera: Heteroptera) of India based on literature and newly collected Published online: specimens including eleven new records. The Indian fauna of fl ower bugs is represented by 73 5th July 2018 species belonging to 26 genera under eight tribes of two families. Generic transfers of Blap- tostethus pluto (Distant, 1910) comb. nov. (from Triphleps pluto Distant, 1910) and Dilasia indica (Muraleedharan, 1978) comb. nov. (from Lasiochilus indica Muraleedharan, 1978) are provided. A lectotype is designated for Blaptostethus pluto. Previous, as well as new, distribu- -

BIOLOGIA REPRODUTIVA E ALIMENTAR DA PEQUIRA Brycomanericus Stramineus EIGENMANN, 1908 NO ELEVADOR DA REPRESA DO FUNIL, LAVRAS, MG
BIOLOGIA REPRODUTIVA E ALIMENTAR DA PEQUIRA Brycomanericus stramineus EIGENMANN, 1908 NO ELEVADOR DA REPRESA DO FUNIL, LAVRAS, MG. MICHELLE FARIA ALVES 2009 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. MICHELLE FARIA ALVES BIOLOGIA REPRODUTIVA E ALIMENTAR DA PEQUIRA Brycomanericus stramineus EIGENMANN, 1908 NO ELEVADOR DA REPRESA DO FUNIL, LAVRAS, MG. Dissertação apresentada a Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Mestrado em Ciências Veterinárias, área de concentração em Ciências Veterinárias, para a obtenção do título de “Mestre”. Orientador Prof. PhD. Elias Tadeu Fialho LAVRAS MINAS GERAIS – BRASIL 2009 Ficha Catalográfica Preparada pela Divisão de Processos Técnicos da Biblioteca Central da UFLA Alves , Michelle Faria. Biologia reprodutiva e alimentar da pequira Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 no elevador da represa do Funil - MG / Michelle Faria Alves. – Lavras : UFLA, 2009. 82 p. : il. Dissertação (Mestrado) – Universidad e Federal de Lavras, 2009. Orientador: Elias Tadeu Fialho. Bibliografia. 1. Proporção sexual. 2. Estrutura etária. 3. Maturação gonadal. 4. Período reprodutivo. 5. Ecologia trófica. I. Universidade Federal de Lavras. II. Título. MICHELLE FARIA ALVES.CDD – 639.375 BIOLOGIA REPRODUTIVA E ALIMENTAR DA PEQUIRA Brycomanericus stramineus EIGENMANN, 1908 NO ELEVADOR DA REPRESA DO FUNIL, LAVRAS, MG. Dissertação apresentada a Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Mestrado em Ciências Veterinárias, área de concentração em Ciências Veterinárias, para a obtenção do título de “Mestre”. APROVADA em 06 de julho de 2009. Prof. Drº. Luis David Solis Murgas DMV/UFLA Prof. Drº. Paulo dos Santos Pompeu DBI/UFLA Prof. Drº. Rodrigo Diana Navarro DMV/UFLA Prof. -

Universidade Do Estado Da Bahia Anais Da Xxi Jornada De Iniciação
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA ANAIS DA XXI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA Conhecimento, Inovação e Transformações Locais. Salvador, 24 a 26 de outubro de 2017. FICHA CATALOGRÁFICA Sistema de Bibliotecas da UNEB Biblioteca Edivaldo Machado Boaventura Jornada de Iniciação Científica da UNEB (21. : 2017: Salvador, BA) Anais [da] / XXI Jornada de Iniciação Científica da UNEB: Conhecimento, Inovação e Transformação, Salvador de 24 a 26 de outubro de 2017. -Salvador: EDUNEB, 2017. 551p. ISSN : 2237-6895 1. Ensino superior - Pesquisa - Brasil - Congressos. 2. Pesquisa - Bahia - Congressos. I. Universidade do Estado da Bahia - Congressos. CDD: 378.0072 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA REITORIA JOSÉ BITES DE CARVALHO VICE-REITORIA CARLA LIANE NASCIMENTO DOS SANTOS CHEFIA DE GABINETE (CHEGAB) DAYSE LAGO DE MIRANDA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) KATHIA MARISE BORGES SALES PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (PPG) TÂNIA MARIA HETKOWSKI PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) MARIA CELESTE DE SOUZA CASTRO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) MARCELO DUARTE DANTAS ÁVILA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO (PROPLAN) LIDIA BOAVENTURA PIMENTA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO (PGDP) LILIAN DA ENCARNAÇÃO CONCEIÇÃO PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVA (PROAF) WILSON ROBERTO DE MATTOS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PRAES) UBIRATAN AZEVEDO DE MENEZES PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (PROINFRA) FAUSTO FERREIRA COSTA GUIMARÃES UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (UDO) BENJAMIN RAMOS FILHO PRÓ-REITOR DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO TÂNIA MARIA HETKOWSKI GERENTE DE PESQUISA ANÍBAL DE FREITAS SANTOS JÚNIOR GERENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO KELLEN LIMA DA SILVA SUBGERENTE DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ANA AMERICA ASTOLFO COUTINHO SANTOS Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG) Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ANAIS XXI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA Conhecimento, Inovação e Transformações Locais. -

A Review of the Hemiptera of Great Britain: the Aquatic and Semi-Aquatic Bugs
Natural England Commissioned Report NECR188 A review of the Hemiptera of Great Britain: The Aquatic and Semi-aquatic Bugs Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha & Nepomorpha Species Status No.24 First published 20 November 2015 www.gov.uk/natural -england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background Making good decisions to conserve species should primarily be based upon an objective process of determining the degree of threat to the survival of a species. The recognised international approach to undertaking this is by assigning the species to one of the IUCN threat categories. This report was commissioned to update the national status of aquatic and semi-aquatic bugs using IUCN methodology for assessing threat. It covers all species of aquatic and semi-aquatic bugs (Heteroptera) in Great Britain, identifying those that are rare and/or under threat as well as non-threatened and non-native species. Reviews for other invertebrate groups will follow. Natural England Project Manager - Jon Webb, [email protected] Contractor - A.A. Cook (author) Keywords - invertebrates, red list, IUCN, status reviews, Heteroptera, aquatic bugs, shore bugs, IUCN threat categories, GB rarity status Further information This report can be downloaded from the Natural England website: www.gov.uk/government/organisations/natural-england. For information on Natural England publications contact the Natural England Enquiry Service on 0845 600 3078 or e-mail [email protected]. -

Especies Prioritarias Para La Conservación En Uruguay (.Pdf 4533
Especies Prioritarias para la Conservación en Uruguay 2009 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 6 CONTEXTO ................................................................................................................................................................ 7 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN .......................................................... 7 CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS .................................................. 8 2. RESULTADOS GENERALES ........................................................................................................................ 11 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE CADA GRUPO BIOLÓGICO................................................................................................................................................................ 16 VERTEBRADOS ........................................................................................................................................................... 19 MOLUSCOS CONTINENTALES ..................................................................................................................................... 22 PLANTAS CONTINENTALES ........................................................................................................................................ -

Taxonomic and Molecular Studies in Cleridae and Hemiptera
University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--Entomology Entomology 2015 TAXONOMIC AND MOLECULAR STUDIES IN CLERIDAE AND HEMIPTERA John Moeller Leavengood Jr. University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Leavengood, John Moeller Jr., "TAXONOMIC AND MOLECULAR STUDIES IN CLERIDAE AND HEMIPTERA" (2015). Theses and Dissertations--Entomology. 18. https://uknowledge.uky.edu/entomology_etds/18 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the Entomology at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--Entomology by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be submitted to UKnowledge as Additional File. I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I agree that the document mentioned above may be made available immediately for worldwide access unless an embargo applies.