Tesis 1474.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A New Family of Froghoppers from the American Tropics (Hemiptera: Cercopoidea: Epipygidae)
D I S C O V E R Y A new family of froghoppers from the American tropics (Hemiptera: Cercopoidea: Epipygidae) K. G. Andrew Hamilton outside edge with stout, immobile spines (Figure 2) like those of planthoppers, the Fulgoroidea. The Agriculture and Agri-Food Canada prominently swollen face that houses the sucking Research Branch pump in Cercopoidea (Figures 2-4) immediately Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C6 distinguishes them from the flat-faced Fulgoroidea. [email protected] Froghoppers include the insects known as ABSTRACT: Froghoppers (Cercopoidea) are divided “spittlebugs” because their juvenile forms (nymphs) into three families: spittlebugs or Cercopidae, which have an unique biology, living an essentially aquatic are efficient spittle-producers; Clastopteridae existence submerged in frothy masses of plant sap (including subfamily Machaerotinae, new status), (Figure 5). Some other froghopper nymphs live in sap- inefficient spittle-producers and tube-dwellers; and filled tubes (Figures the new-world tropical Epipygidae, a new family 6-10). These tubes SUCKING PUMP known only from small numbers of adult specimens. have been said to be Epipygidae are probably single-brooded, with short- “calcareous” with lived adults that appear to rely mainly on stored body “not less than 75% fat as an energy source. Unlike the related calcium carbonate” spittlebugs they probably lay exposed eggs and have (Ratte 1884) although free-living nymphs. The new genera Epipyga (type- modern studies show species Eicissus tenuifasciatus Jacobi) and Erugissa that they are mainly (type-species Erugissa pachitea sp.nov.) are described made of mucofibrils and Epipyga cribrata (Lethierry), a new combination from (Marshall 1965), Aphrophora, plus Eicissus decipiens Fowler and twenty- which are thick, seven undescribed species are included in the family. -

Biology and Life Stages of Pine Spittle Bug Ocoaxo Assimilis Walker (Hemiptera: Cercopidae)
insects Article Biology and Life Stages of Pine Spittle Bug Ocoaxo assimilis Walker (Hemiptera: Cercopidae) Raquel Cid-Muñoz 1, David Cibrián-Tovar 1, Ernestina Valadez-Moctezuma 2, Emma Estrada-Martínez 1 and Francisco Armendáriz-Toledano 3,* 1 División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo, Carretera Federal Mexico-Texcoco Km 38.5, Texcoco 56230, Mexico; [email protected] (R.C.-M.); [email protected] (D.C.-T.); [email protected] (E.E.-M.) 2 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Carretera Federal Mexico-Texcoco Km 38.5, Texcoco 56230, Mexico; [email protected] 3 Colección Nacional de Insectos, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Cto. Zona Deportiva S/N, Ciudad Universitaria, CDMX 04510, Mexico * Correspondence: [email protected]; Tel.:+ 55-56-247833 Received: 13 December 2019; Accepted: 28 January 2020; Published: 1 February 2020 Abstract: The first records of outbreaks of the Pine Spittle bug Ocoaxo assimilis Walker were recently identified from Puebla, Mexico, which promoted more than 2600 ha of forest foliar fall. Beyond the taxonomic and distribution information of this species, the basic traits of its biology remain unknown. This study aims to describe some biological aspects of O. assimilis, in a natural pine forest at Nicolás Bravo, Puebla (NB). Using morphological characteristics and a phylogenetic analysis of a fragment of cytochrome oxidase subunit I mtDNA (COI), immature instars with adults were studied; the instar number was determined by means of a multivariate analysis of 19 morphological characteristics of 121 specimens. The systematic sampling to evaluate the occurrence of nymphal specimens during a year, plus host selection experiments, allowed for determination of the abundance over time, voltism, and host preferences. -

Crop Agroecosystem Health M
Crop and Agroecosystem Health Management Annual Report 2006 Project PE-1 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Apartado aéreo 6713 Cali, Colombia, S.A. Crop and Agroecosystem Health Management (Project PE-1) Project Manager: Segenet Kelemu Fax: (572) 445 0073 Email: [email protected] Adminsitrative Assistant: Melissa Garcia Email: [email protected] Crop and Agroecosystem Health Management (Project PE-1). 2006. Annual Report, Centro Internacional de Agricultura Tropical, (CIAT), Cali, Colombia, 222 pp. TABLE OF CONTENTS Page Project Description and Log Frame……………………………………………………….. 1 Narrative project description…………………………………………………………….…... 1 Project log Frame ( 2006 – 2008 ) .......................................................................................... 8 CGIAR Output template 2006 ……………………………………………………………….. 11 Output 1: Pest and pathogen complexes in key crops described and analyzed (779 kb) 12 1.1. Identification of commonbean genotypes and interspecific lines resistant to Rhizoctonia solani 12 1.2. Virulence characterization of Colletotrichum lindemuthianum isolates collected from different bean growing departments of Colombia 15 1.3. Identifying and developing molecular markers linked to ALS resistance genes in common bean 17 1.4. Identifying and developing molecular markers linked Pythium root rot resistance 22 1.5. Identification of molecular markers linked to rice blast resistance genes 26 1.6. Characterization of strains of cassava frogskin virus 32 1.7. Monitoring of whitefly populations in the Andean zone 38 1.8. Mortality levels of new pesticides for the control of whitefly populations 40 1.9. Molecular characterization of isolates of Colletotrichum spp. infecting tree 44 tomato, mangoand lemon Tahiti in Colombia 1.10. Identifying strategies for managing anthracnose (Glomerella cingulata) (Anamorph Colletotrichum gloeosporioides) of soursop ( Anona muricata L.) emphasizing varietal resistance 54 1.11. -

WO 2014/053403 Al 10 April 2014 (10.04.2014) P O P C T
(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) (19) World Intellectual Property Organization International Bureau (10) International Publication Number (43) International Publication Date WO 2014/053403 Al 10 April 2014 (10.04.2014) P O P C T (51) International Patent Classification: (72) Inventors: KORBER, Karsten; Hintere Lisgewann 26, A01N 43/56 (2006.01) A01P 7/04 (2006.01) 69214 Eppelheim (DE). WACH, Jean-Yves; Kirchen- strafie 5, 681 59 Mannheim (DE). KAISER, Florian; (21) International Application Number: Spelzenstr. 9, 68167 Mannheim (DE). POHLMAN, Mat¬ PCT/EP2013/070157 thias; Am Langenstein 13, 6725 1 Freinsheim (DE). (22) International Filing Date: DESHMUKH, Prashant; Meerfeldstr. 62, 68163 Man 27 September 2013 (27.09.201 3) nheim (DE). CULBERTSON, Deborah L.; 6400 Vintage Ridge Lane, Fuquay Varina, NC 27526 (US). ROGERS, (25) Filing Language: English W. David; 2804 Ashland Drive, Durham, NC 27705 (US). Publication Language: English GUNJIMA, Koshi; Heighths Takara-3 205, 97Shirakawa- cho, Toyohashi-city, Aichi Prefecture 441-8021 (JP). (30) Priority Data DAVID, Michael; 5913 Greenevers Drive, Raleigh, NC 61/708,059 1 October 2012 (01. 10.2012) US 027613 (US). BRAUN, Franz Josef; 3602 Long Ridge 61/708,061 1 October 2012 (01. 10.2012) US Road, Durham, NC 27703 (US). THOMPSON, Sarah; 61/708,066 1 October 2012 (01. 10.2012) u s 45 12 Cheshire Downs C , Raleigh, NC 27603 (US). 61/708,067 1 October 2012 (01. 10.2012) u s 61/708,071 1 October 2012 (01. 10.2012) u s (74) Common Representative: BASF SE; 67056 Ludwig 61/729,349 22 November 2012 (22.11.2012) u s shafen (DE). -

D3.1 Report on Cultural, Biological, and Chemical Field
Ref. Ares(2020)2181278 - 22/04/2020 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727459 Deliverable Title Report on cultural, biological, and chemical field strategies for managing grapevine yellows, lethal yellowing and “huanglongbing” Deliverable Number Work Package D3.1 WP3 Lead Beneficiary Deliverable Author(S) IVIA Alejandro Tena Beneficiaries Deliverable Co-Author(S) ASSO Youri Uneau CICY Carlos Oropeza COLPO Carlos Fredy Ortiz IIF Martiza Luis SUN Johan Burger UP Kerstin Krüger Planned Delivery Date Actual Delivery Date 30/04/2020 22/04/2020 R Document, report (excluding periodic and final X reports) Type of deliverable DEC Websites, patents filing, press & media actions, videos E Ethycs PU Public X Dissemination Level CO Confidential, only for members of the consortium This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727459 Table of contents List of figures 1 List of tables 5 List of acronyms and abbreviations 7 Executive summary 10 1. Strategies for managing “huanglongbing” in citrus 12 1.1. Africa and Europe: Trioza erytreae “huanglongbing” vector 12 1.1.1. Spain: native biological control agents of Trioza erytreae 12 1.1.2. Spain: classical biological control of Trioza erytreae 15 1.1.3. South Africa: conservation biological control of Trioza erytreae in 26 public areas 1.2. America: Diaphorina citri as vector of “huanglongbing” 30 1.2.1. Cuba: eradication and chemical control for “huanglongbing” 30 management 1.2.2. Guadeloupe: organic management of “huanglongbing” 34 2. -

Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) 155-170 © Biologiezentrum Linz/Austria; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Denisia Jahr/Year: 2002 Band/Volume: 0004 Autor(en)/Author(s): Dietrich Christian O., Dietrich Christian O. Artikel/Article: Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) 155-170 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Evolution of Cicadomorpha (Insecta, Hemiptera) C.H. DIETRICH Abstract Cicadomorpha (Cicadoidea, Cerco- and tribe. The origins of some family- poidea and Membracoidea) are one of the group taxa may also have coincided with dominant groups of plant-feeding insects, shifts in feeding or courtship strategies, or as evidenced by their extraordinary diver- the colonization of novel habitats (e.g., sity and ubiquity in habitats ranging from grasslands, deserts). The origins of genera tropical rainforest to tundra. Improve- and species, in many cases, can be attribu- ments on our knowledge of the phylogeny ted to shifts in habitat and host plant asso- of these insects, based on cladistic analysis ciation, as well as smaller scale biogeogra- of morphological and molecular data and phic vicariance. Many aspects of cicado- study of the fossil record, provide the morphan evolution remain poorly under- opportunity to examine the possible fac- stood. These include phenomena such as tors that led to their diversification. Fac- the coexistence of many closely related tors influencing early divergences among species on the same host plant and the major lineages apparently included shifts diversity of bizarre pronotal modifications in life history strategies, including a tran- found among Membracidae. Such questi- sition from subterranean or cryptic to ons are best addressed by further ecologi- arboreal nymphal stage, shifts in feeding cal and behavioral study, as well as phylo- strategy (xylem to phloem or parenchy- genetic analysis. -

Forest Health Technology Enterprise Team
Forest Health Technology Enterprise Team TECHNOLOGY TRANSFER Biological Control September 12-16, 2005 Mark S. Hoddle, Compiler University of California, Riverside U.S.A. Forest Health Technology Enterprise Team—Morgantown, West Virginia United States Forest FHTET-2005-08 Department of Service September 2005 Agriculture Volume I Papers were submitted in an electronic format, and were edited to achieve a uniform format and typeface. Each contributor is responsible for the accuracy and content of his or her own paper. Statements of the contributors from outside of the U.S. Department of Agriculture may not necessarily reflect the policy of the Department. The use of trade, firm, or corporation names in this publication is for the information and convenience of the reader. Such use does not constitute an official endorsement or approval by the U.S. Department of Agriculture of any product or service to the exclusion of others that may be suitable. Any references to pesticides appearing in these papers does not constitute endorsement or recommendation of them by the conference sponsors, nor does it imply that uses discussed have been registered. Use of most pesticides is regulated by state and federal laws. Applicable regulations must be obtained from the appropriate regulatory agency prior to their use. CAUTION: Pesticides can be injurious to humans, domestic animals, desirable plants, and fish and other wildlife if they are not handled and applied properly. Use all pesticides selectively and carefully. Follow recommended practices given on the label for use and disposal of pesticides and pesticide containers. The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, or marital or family status. -

Newsletter of the Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods)
Spring 2000 Vol. 19, No. 1 NEWSLETTER OF THE BIOLOGICAL SURVEY OF CANADA (TERRESTRIAL ARTHROPODS) Table of Contents General Information and Editorial Notes ............(inside front cover) News and Notes Activities at the Entomological Societies’ Meeting ...............1 Summary of the Scientific Committee Meeting.................2 Symposium on biodiversity .........................10 Yukon book well received ..........................11 Project Update: Seasonal adaptations in insects ................13 The Quiz Page..................................15 Jumping Spiders of Canada ..........................16 Selected Future Conferences ..........................19 Answers to Faunal Quiz.............................21 Quips and Quotes ................................22 List of Requests for Material or Information ..................23 Cooperation Offered ..............................29 List of Email Addresses.............................29 List of Addresses ................................31 Index to Taxa ..................................33 General Information The Newsletter of the Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods) appears twice yearly. All material without other accreditation is prepared by the Secretariat for the Biological Survey. Editor: H.V. Danks Head, Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods) Canadian Museum of Nature P.O. Box 3443, Station “D” Ottawa, Ontario K1P 6P4 TEL: 613-566-4787 FAX: 613-364-4021 E-mail: [email protected] Queries, comments, and contributions to the Newsletter are welcomed by -

The Distribution of Insects, Spiders, and Mites in the Air
TECHNICAL BULLETIN NO. 673 MAY 1939 THE DISTRIBUTION OF INSECTS, SPIDERS, AND MITES IN THE AIR BY P. A. CLICK Assistant Entomolo^ist Division of Cotton Insect In^^estigations Bureau of Entomology and Plant Quarantine UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTUREJWAVSHINGTON, D. C. somi )r sale by the Superintendent of Documents, Washington, D. C. Price 25 ccntt Technical Bulletin No. 673 May 1939 UNJIED STATES DEPARTMENT OF AQRIQULTURE WASHINGTON, D. C n THE DISTRIBUTION OF INSECTS, SPIDERS, AND MITES IN THE AIR ' By P. A. GLICK Assistant entomologist, Division of CMçtn Insect Investigations, Bureau of Ento- mology hndWlant Quarantine 2 CONTENTS Page Pasrt Introduction 1 Meteorological data—Continued Scope of the work '_l_^ Absolute humidity 101 The collecting ground ""' '" g Vapor pressure 102 Airplane insect traps ...... 6 Barometric pressure. _. .1 104 Operation and efläciency of the traps ' 8 Air currents---._._ "" log Seasonal distribution of insects 9 Light intensity "" 122 Altitudinal distribution of insects 12 Cloud conditions _ 126 Day collecting 12 Precipitation . _" 128 Night collecting 16 Electrical state of the atmosphere 129 Notes on the insects collected * 16 Effects of the Mississippi River flood of 1927 \Yinged forms _ 59 on the insect population of the air ISO Size, weight, and buoyancy _ 84 Seeds collected in the upper air __.. 132 Wingless insects 87 Collection of insects in Mexico 133 Immature stages _ 90 Sources of insects and routes of migration 140 Insects taken alive 91 Aircraft as insect carriers.-.-.. 141 Meteorological data _ 93 Collecting insects in the upper air 142 Temperature _.. 93 Summary 143 Dew point _ 98 Literature cited... -
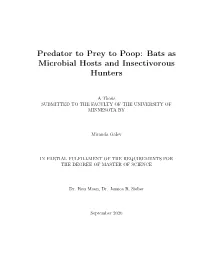
Predator to Prey to Poop: Bats As Microbial Hosts and Insectivorous Hunters
Predator to Prey to Poop: Bats as Microbial Hosts and Insectivorous Hunters A Thesis SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Miranda Galey IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE Dr. Ron Moen, Dr. Jessica R. Sieber September 2020 Copyright © Miranda Galey 2020 Abstract Bat fecal samples are a rich source of ecological data for bat biologists, entomologists, and microbiologists. Feces collected from individual bats can be used to profile the gut microbiome using microbial DNA and to understand bat foraging strategies using arthropod DNA. We used eDNA collected from bat fecal samples to better understand bats as predators in the context of their unique gut physiology. We used high through- put sequencing of the COI gene and 16S rRNA gene to determine the diet composition and gut microbiome composition of three bat species in Minnesota: Eptesicus fuscus, Myotis lucifugus and M. septentrionalis. In our analysis of insect prey, we found that E. fuscus consistently foraged for a higher diversity of beetle species compared to other insects. We found that the proportional frequency of tympanate samples from M. septentrionalis and M. lucifugus was similar, while M. septentrionalis consistently preyed more often upon non-flying species. We used the same set of COI sequences to determine presence of pest species, rare species, and insects not previously observed in Minnesota. We were able to combine precise arthropod identification and the for- aging areas of individually sampled bats to observe possible range expansion of some insects. The taxonomic composition of the bat gut microbiome in all three species was found to be consistent with the composition of a mammalian small intestine. -

The Spittlebugs of Canada (The Insects and Arachnids of Canada, ISSN 0706-7313; Pt
I-HE INSECTS AND ARAOHNIDS OFCANADA THE INSECTS AND ARAOHNIDS OF CANADA PART 1O The Soittlebuqs of Canada Homopteta, Cercopidae K. G. Andrew Hamilton Biosystematics Research Institute Ottawa, C)ntario Research Branch Agriculture Canada Publication 1740 1982 Canadian Cataloguing in Publication Data Hamilton, K. G. A. The spittlebugs of Canada (The Insects and arachnids of Canada, ISSN 0706-7313; pt. l0) (Publication ; 1740) Includes bibliographical references and index. l. Spittlebugs. 2. Insects-Canada. I. Canada. Agriculture Canada. Research Branch. II. Title. III. Series. IV. Series: Publication (Canada. Agriculture Canada). English : 1740. QL527.C4H34 595.7'52 C82-097200-2 (OMinister of Supply and Sen'ices Canada 1982 Alailable in Canada through Authorized Bookstore Agents and other bookstores or by mail frorn Canadian Clovernrnent Publishing Oentre Supply and Servirt,s Canada ()ttawa, Canada, KIA 0S9 Oatalogue No. A .12-.12,/1982-l0E Canada: g7.glr ISBN 0-660-11216-9 Orher counrr.ies: g9.55 Price subjer t to change u'ithout noti<.t, The Insects and Arachnids of Canada Part l. Collecting, Preparing, and Preserving Insects, Mites, and Spiders, compiled bv J. E. H. Martin, Biosystematics Research Institute, Ottawa, 1977. Part 2. fhe Bark Beetles of Canada and Alaska (Coleoptera: Scolytidae), by D. E. Bright, Jr., Biosystematics Research Institute, Ottawa, 1976. Part 3. The Aradidae of Canada (Hemiptera: Aradidae), by R. Matsuda, Biosystematics Research Institute, Ottawa, 1977. Part 4. I he Anthocoridae of Canada and Alaska (Heteroptera: Anthocori- dae), by L. A. Kelton, Biosystematics Research Institute, Ottawa, 1978. Part 5. The Crab Spidcrs of Canada and Alaska (Aranceae : Philodromidae and Thomisidae), by C. -

WO 2014/186805 Al 20 November 2014 (20.11.2014) P O P C T
(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) (19) World Intellectual Property Organization International Bureau (10) International Publication Number (43) International Publication Date WO 2014/186805 Al 20 November 2014 (20.11.2014) P O P C T (51) International Patent Classification: (81) Designated States (unless otherwise indicated, for every A01N 59/00 (2006.01) A01P 7/04 (2006.01) kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, A01P 7/00 (2006.01) A01P 17/00 (2006.01) AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, A01P 7/02 (2006.01) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, (21) International Application Number: HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, PCT/US20 14/038652 KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, (22) International Filing Date: MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, 19 May 2014 (19.05.2014) OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, (25) Filing Language: English TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, (26) Publication Language: English ZW. (30) Priority Data: (84) Designated States (unless otherwise indicated, for every 61/824,689 17 May 2013 (17.05.2013) US kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, (71) Applicant: LEE ANTIMICROBIAL SOLUTIONS, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, LLC [US/US]; 430 Bedford Road, Suite 203, Armonk, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, New York 10504 (US).